Del reino de Pamplona al reino de
Navarra (1000-1234)
A lo largo de los siglos XI y XII el reino de
Pamplona pasó por fases políticas diferentes y aun contrapuestas, que le
llevaron del apogeo a la crisis, de la unión con otros reinos a la redefinición
en solitario de su identidad colectiva como reino de Navarra. Y mientras estos
movimientos sistólicos y diastólicos iban conformando el espacio geográfico y
la identidad política que Navarra ha conservado durante ochos siglos hasta la
actualidad, la sociedad navarra, sólidamente vertebrada en torno a guerreros y
campesinos y plenamente identificada con el cristianismo, se abrió a un
desarrollo demográfico y económico, que trajo consigo un proceso de
urbanización y de renovación social desde finales del siglo XI. Durante siglo y
medio, hasta principios del siglo XIII, será una sociedad en crecimiento, capaz
de generar una red urbana, reordenar su espacio, alumbrar una burguesía,
diversificar sus instituciones eclesiásticas, replantearse el papel de los
grupos nobiliarios y modificar la situación del campesinado. Este fue el rico
tapiz que sirvió de fondo al despliegue del arte románico en Navarra.
Pamplona en torno al año 1000: un reino
acosado, pero vigoroso
Un reino acosado: eso era Pamplona al filo del
año 1000. Desde hacía un cuarto de siglo la dictadura de Almanzor sometía a un
feroz acoso a los reinos y territorios de la España cristiana, plasmado en
cincuenta campañas militares lanzadas contra ellos. Reyes y condes cristianos
habían experimentado la derrota y habían tenido que someterse al dictador de
Córdoba. En el 994 un nuevo rey, García Sánchez II el Tembloroso, había asumido
la corona pamplonesa. Reanudó la rebelión contra Córdoba, infructuosamente intentada
por su padre en el bienio precedente. Ese mismo año Almanzor se apoderó de
varias fortalezas castellanas de la línea del Duero y luego se dirigió contra
Pamplona, que capituló. El conflicto se amortiguó cierto tiempo, pero rebrotó y
definió el lustro de transición al nuevo milenio (997-1002). En el 998 Almanzor
conquistó Pamplona y sometió a su rey, pero de forma fugaz, porque meses
después el ataque de la caballería pamplonesa contra Calatayud provocó la
ejecución de rehenes navarros en Córdoba, seguida de una nueva campaña contra
Pamplona (999). La coalición de leoneses, castellanos y navarros estuvo a punto
de derrotar a Almanzor en Cervera (Burgos), pero acabó siendo vencida. La
última campaña de Almanzor se dirigió contra el reino de Pamplona. Saqueó e
incendió un monasterio, identificado con San Millán de la Cogolla, pero,
acosado por los cristianos en Catalañazor, se refugió en Medinaceli, donde
murió (1002). Aunque su hijo Abd al-Malik mantuvo la presión contra los reinos
cristianos hasta su muerte (1008), Pamplona sólo sufrió un ataque, cuyo
principal objetivo fue sin embargo Pallars (1006).
En medio de este vendaval, el reino de Pamplona
demostró ser una monarquía sólidamente asentada, dotada de un programa
ideológico y dueña de recursos humanos y materiales suficientes para
enfrentarse a la dictadura de Almanzor y sus hijos. En los primeros meses del
año 1000 se produjo la muerte de García Sánchez II, que dejó el trono a un niño
de diez años, Sancho III, incapacitado para asumir en su plenitud la potestad
regia. Una situación como esta, lejos de provocar los vaivenes y disputas
dinásticas que se observan en otros reinos españoles, dio lugar a una fórmula
serena y respetuosa con la legitimidad sucesoria de la dinastía. Un primo
segundo del rey difunto, Sancho Ramírez, hijo de Ramiro de Viguera ejerció
temporalmente la potestad regia en nombre de su sobrino (1000-1004), hasta que
éste alcanzó la mayoría de edad con 14 años. Era la demostración del prestigio
y la solidez de la dinastía.
Además la monarquía pamplonesa se definía por
un soporte ideológico y conceptual, forjado en torno a la figura del fundador
de la dinastía Jimena, Sancho Garcés I (905-925). Su prestigio y sus éxitos le
convirtieron en prototipo de sus sucesores como caudillo militar y campeón de
la fe cristiana frente a los musulmanes, que tiene como modelo a Cristo. Otro
elemento definitorio del soberano, éste de herencia visigoda, era su
consideración como fuente de justicia, que administra como expresión tangible
del poder soberano que encarna. Durante el último cuarto del siglo X, mientras
Almanzor asolaba el reino y humillaba a sus reyes, se ratificó este ideario
político, asumiendo como propios los textos jurídicos, civiles y eclesiásticos
de la monarquía visigoda, e incluso su imagen pública, tal y como acreditan los
Códices Albendense (976) y Emilianense (992). El rey es un poder
que proviene de Dios, suscitado de forma providencial, aunque la creencia del
origen divino de la realeza no se plasme en fórmulas diplomáticas hasta el
siglo XI. Es un poder soberano, que no admite otro sobre él y que se proyecta
tanto sobre los hombres que componen el cuerpo social (principatum et ius)
como sobre el territorio que controla (dominatum).
La capacidad de esta monarquía para resistir
las embestidas anuales de los musulmanes acredita una demografía excedentaria,
habitual en las periferias montañosas y dispuesta a proyectarse sobre las
llanuras. Unos buenos rendimientos cerealísticos en las cuencas prepirenaicas,
dotadas de suficientes precipitaciones, proveían de recursos alimenticios,
ampliados desde principios del siglo X con la reconquista de La Rioja Alta. El
territorio pamplonés, merced a los esfuerzos de Sancho Garcés I, no era una simple
demarcación condal. Al primitivo núcleo pamplonés se habían añadido las riberas
de los ríos Ega, Arga y Aragón, así como las tierras de La Rioja y el condado
de Aragón. Era un territorio sólidamente trabado, que abarcaba desde el Pirineo
Central hasta el Sistema Ibérico. Formaba un arco, que envolvía el centro del
valle del Ebro desde su periferia septentrional y occidental.
Una sociedad de guerreros y campesinos
El empleo por las fuentes narrativas islámicas
del término vascones, que es un arcaísmo derivado de los textos visigóticos y
mozárabes (en las coetáneas cristianas su uso es escaso), ha centrado la
atención excesivamente en el sustrato tribal y étnico-lingüístico del reino de
Pamplona, sin tener en cuenta las transformaciones sociales, culturales y
religiosas derivadas de seis siglos de romanización y tres siglos más de
epílogo visigodo. Los recursos económicos y la vitalidad de la aristocracia
romana, así como su flexibilidad, le permitieron renovarse y ampliarse con
aportaciones visigodas mediante matrimonios mixtos, al compás de situaciones
políticas cambiantes, como se percibe en los diversos estratos presentes en la
toponimia de sus villas en Navarra, transformadas luego en aldeas. No es un
grupo social que se agote, sino que durante los siglos altomedievales se
transforma y amplía, aunque manteniendo siempre sus raíces, como lo demuestra
la carta del emperador Honorio a los nobles que defendían los pasos del Pirineo
(408), conservada como venerable reliquia hasta su inclusión en los códices que
definieron la imagen y la naturaleza de la monarquía pamplonesa a finales del
siglo X. Sobre esta sólida malla se trazó la estructura básica del reino.
La continuidad no se limita a los linajes
aristocráticos, sino que afecta también al paisaje y la ordenación del
territorio. Los textos documentales del siglo XI presentan en la Navarra
nuclear una densa red de villae o aldeas, continuadoras de los latifundios
tardorromanos, que cubren gran parte del espacio. La villa era la unidad básica
del poblamiento, compuesta por una un conjunto de familias radicadas en un
lugar y dotada de un término propio, en el que las tierras de labor
individualizadas se completaban con periferias de espacios comunes (montes,
pastos, bosques, aguas…). El crecimiento demográfico había intensificado la
ocupación del terreno, de tal forma que en las cuencas prepirenaicas de
Pamplona y Lumbier-Aoiz, verdadero corazón del reino, así como en los valles
pirenaicos, había signos de plétora demográfica. Ejemplo de ello es Apardués,
en el centro de la cuenca de Lumbier, donde 33 familias ocupaban un término de
206 hectáreas en el año 991. En la transición a los espacios pirenaicos se sitúa
Adoáin, donde en 1033 se contabilizaban 31 familias, cifra que no se repitió
hasta finales del siglo XVIII.
Aunque su término era extenso (1851 hectáreas)
y daba pie a una explotación ganadera, el terrazgo cultivable apenas superaría
las 120 hectáreas. Cuando a mediados del siglo XI se crean villas como Náguilz,
en espacios muy reducidos (118 hectáreas) y con pendientes próximas al 30%, u
Orradre, cuyo terrazgo cultivable era de 40 hectáreas, la plétora demográfica
era un hecho y explica la capacidad expansiva de los reinos cristianos del
Pirineo. La misma sensación se tiene al contemplar ámbitos comarcales en su
conjunto, como las cuencas de Pamplona y Lumbier-Aoiz, donde se han
identificado 409 asentamientos humanos, cuyos términos tenían una extensión
media de 317 hectáreas, muy lejos de la banda habitual en espacios europeos,
situada entre 500 y 1.200 hectáreas. Conforme se avanza hacia la Zona Media y
las Riberas de los ríos Ega, Arga y Aragón, incorporadas al reino desde
principios del siglo X, las extensiones se amplían, pero no así los terrazgos,
puesto que la escasez de lluvias impidió aprovechar grandes superficies de
secano hasta finales del siglo XIX. El recurso compensatorio era el regadío.
Sobre esta realidad material se proyectaban las
estructuras de una sociedad señorial, donde criterios de jerarquía,
funcionalidad y hereditariedad de la condición social definían dos grandes
grupos sociales: la nobleza y el campesinado sometido a ella. La condición
nobiliaria, ligada a la propiedad de la tierra y a la función guerrera
(milites), se transmite de padres a hijos y se evidencia en los títulos de
seniores o domini que emplean las fuentes documentales. En la cúspide se sitúan
los barones, al frente de los linajes más importantes y con mayores
propiedades, que son colaboradores del monarca y asumen los principales cargos
del reino. Por debajo se ubica el amplio grupo de la baja nobleza, cuyos
componentes recibirán luego el nombre genérico de infanzones. Pocos barones
disfrutaban de una o varias villas en propiedad; la mayoría de los infanzones
se limitaban a poseer una o varias heredades, exentas en todo caso de las
cargas debidas al señor de la villa.
La mayoría de la población no eran
propietarios, sino campesinos instalados en heredades pertenecientes al señor
del lugar o a otro infanzón. Habitualmente designados como mezquinos (meschini),
palabra de origen árabe que hace referencia a su condición humilde (pobres,
pequeños, asimilables al vocablo latino minores), recibían también otros
nombres (homo, subditus, rusticus, peitarius, vicinus, caserus...), sin
que por ello su situación material y jurídica fuera diferente. Sometidos a
servidumbre, carecían de libertad personal, concebida como plena capacidad para
disponer de su persona y sus bienes. Adscritos a la tierra, en contrapartida
tenían el derecho a permanecer en las heredades cuando sus dueños las vendían.
Su patrimonio personal se reducía a bienes muebles y ganado. Sus heredades
estaban compuestas por una pequeña casa y un conjunto de campos y viñas, de
dimensiones diferentes y variables. Por su disfrute entregaban cargas al señor,
que eran de dos tipos. Las prestaciones reales, llamadas paratas y luego pecha,
eran rentas en especie: ciertas cantidades de trigo, vino, cebada, avena o
ganados, o un porcentaje de la cosecha similar al diezmo eclesiástico (la
novena). Las prestaciones personales recibían el nombre de labores,
consistentes en la realización de ciertos trabajos a lo largo del ciclo de
cultivo o cierto número de jornadas de trabajo, con frecuencia una por semana (semanapeon).
La existencia de pequeños propietarios libres
que no pertenecieran al estamento nobiliario, siquiera como infanzones, y que
pudieran poseer bienes y transmitirlos sin cargas señoriales, parece reducida a
ciertos ámbitos urbanos como Nájera, donde también hay noticias de la
existencia de judíos, presentes a su vez en ciertos ámbitos rurales de La Rioja
a mediados del siglo XI (Albelda, Briñas).
La impronta cristiana: diócesis,
monasterios y parroquias
Como en otros reinos hispánicos, el cristianismo
fue un elemento esencial en la monarquía pamplonesa, no sólo porque aportó un
bagaje ideológico para su configuración política, sino porque penetró el tejido
social de forma capilar, desde los centros urbanos hasta los más remotos
ámbitos rurales. La existencia de una sede episcopal en Pamplona desde época
visigoda fue un soporte para la configuración del reino y le proporcionó su
ámbito territorial, hasta que a partir del 920 surgieron las de Aragón y Calahorra-Nájera,
que atendían zonas de marcada personalidad. Calahorra abarcaba La Rioja Alta y
se adentraba en el suroeste de Navarra, límites que mantuvo hasta 1955.
Incorporada en el siglo XI, Álava contaba ya con obispado, primero residente en
Velegia y luego en Armentia, que extendía su jurisdicción a Vizcaya. Fue unido
al de Calahorra en 1087, después de que ambos territorios pasaran a manos de
Castilla.
De acuerdo con la tradición visigoda, la
Iglesia estaba en manos del monarca, que tomaba las grandes decisiones y
efectuaba los principales nombramientos. En el primer tercio del siglo XI
Sancho el Mayor llevó a cabo una “restauración” de la sede episcopal de
Pamplona, que debe entenderse como un reforzamiento de la autoridad del obispo
y un incremento de sus recursos económicos, gracias a la entrega de parte del
señorío sobre la ciudad de Pamplona (junto a otros bienes) y al reconocimiento
del derecho episcopal a percibir las tercias episcopales en todas las
parroquias de la diócesis. Siguiendo modelos catalanes, personificados en Oliba
de Ripoll, Sancho el Mayor instauró el sistema de obispos-abades, al
determinar, en torno a 1023, que los cargos de obispo de Pamplona y abad de
Leire fueran desempeñados por la misma persona. Ya desde finales del siglo X
hay constancia del nombramiento de monjes y abades como obispos e incluso de la
acumulación de ambos cargos, pero de forma transitoria. Entonces se convirtió
en norma, que pervivió durante seis décadas. Lo mismo ocurrió con la sede de
Nájera-Calahorra, vinculada al abad de San Millán de la Cogolla desde el
1027-1028. Las comunidades y los recursos de estos monasterios se concibieron
como soporte y eficaz colaboración en el gobierno de ambas diócesis.
La irradiación del cristianismo en ámbitos
rurales y la progresiva ruralización de Europa Occidental provocaron el
desarrollo de estructuras eclesiásticas capilares. En los siglos alto-medievales
surgieron las parroquias rurales, sometidas a la autoridad del obispo (a quien
debían transmitir parte de sus rentas, un tercio de los diezmos en la tradición
hispana), pero dotadas de personalidad y recursos propios. La propiedad de las
iglesias recaía en sus constructores, que recibían sus diezmos y rentas y designaban
a los clérigos que la servían. Éstos podían ser tanto mezquinos, que
continuaban pagando pechas al señor, como infanzones propietarios de bienes. La
comunidad vecinal podía levantar la iglesia, pero era más frecuente que la
construyera el señor de la villa, que de esta forma incrementaba las rentas
señoriales con los ingresos parroquiales. Son las “iglesias propias”, en las
que la autoridad del obispo era escasa. Queda por delimitar el momento de
erección de estas iglesias. Si nos atenemos a sus advocaciones, las más
numerosas corresponden a cultos gestados entre los siglos V y VII, pero esto no
autoriza a retrotraer hasta esas épocas la creación de las parroquias rurales,
proceso que puede retrasarse en algunos casos hasta el siglo XII. En el valle
de Urraúl Bajo, por ejemplo, la construcción de cuatro iglesias prerrománicas
de cabecera plana y pequeñas dimensiones se sitúa, en función de su tipología,
entre los siglos X y XI. Estas iglesias prerrománicas de reducidas dimensiones
fueron sustituidas en buena parte de Navarra por otras románicas en los siglos
XI al XIII.
Un tercer elemento constitutivo de la vida
religiosa eran los monasterios. En la Península Ibérica el monacato se basó en
reglas autóctonas de época visigoda (de San Fructuoso de Braga, San Isidoro de
Sevilla, etc.), completadas por las normas de los concilios, ecuménicos o
hispanos. Una liturgia, una escritura y una tradición cultural propia
completaban un modelo monástico con personalidad propia, que era flexible y se
concretaba en cada caso mediante el pactum entre el abad y los monjes. Existían
dos focos de vida monástica en el reino de Pamplona. Uno se situaba en los
valles pirenaicos del noreste de Navarra y del condado de Aragón. Conocido
desde mediados del siglo IX, entre sus monasterios se había producido una
jerarquización ya intuible entonces. La mayoría de los navarros (Usún, Igal,
Urdaspal, Roncal) tenía en el siglo XI un ámbito local o meramente comarcal.
Por encima de todos destacaba Leire, que había ratificado su posición
privilegiada mediante la protección regia. Algo parecido había ocurrido en el
foco riojano, donde la multiplicidad de monasterios de principios del siglo X
se había convertido en un claro predominio de San Millán de la Cogolla, seguido
de San Martín de Albelda. Puede relacionarse con este grupo Irache, situado en
Tierra Estella y también llamado a ocupar un papel importante. Las raíces
visigóticas de este monacato son incuestionables, sin excluir la influencia de
la regla de San Benito, conocida en La Rioja en el siglo X.
Tras el acoso de Almanzor, más fácil de admitir
genéricamente que de concretar en cada cenobio, es lógico que la vida monástica
necesitara un impulso. Tal parece el objetivo de Sancho III el Mayor, aunque la
manipulación de sus diplomas en los dos siglos siguientes hace difícil
aquilatar sus criterios de actuación. A pesar de ello, pueden definirse algunas
de las directrices que impulsó, luego reforzadas por sus sucesores y vigentes
hasta 1076. Incrementó el patrimonio de los monasterios más importantes mediante
donaciones e inició, aunque con timidez, la incorporación de iglesias y
monasterios pertenecientes al monarca. El régimen de obispos-abades propiciado
por Sancho el Mayor se oponía frontalmente a la Regla de San Benito, que
prescribe la libre elección del abad por los monjes, y a la reforma de Cluny,
uno de cuyos elementos sustantivos era la exención del monasterio de la
autoridad episcopal y la dependencia directa de Roma. Los contactos mantenidos
con Cluny pudieron insuflar en el monacato navarro rigor en la observancia,
pero ningún monasterio pasó a depender de Cluny. Incluso puede desecharse la
introducción de la regla de San Benito en los monasterios del reino pamplonés
antes de 1076, ya que abundan las interpolaciones en los diplomas donde se afirma
su vigencia. Las principales reformas no afectaron a monasterios emplazados en
Navarra, sino a San Juan de la Peña y Oña.
Durante el reinado de García Sánchez III
(1035-1076) crecen las donaciones de bienes, iglesias y pequeños monasterios a
los grandes cenobios, que concentraron en su seno la vida monástica y formaron
amplios dominios. Los elegidos fueron Leire y, especialmente, San Millán de la
Cogolla; en menor medida también se beneficiaron de esta política Irache,
Albelda, Oña y Santoña. La institución más favorecida fue Santa María de
Nájera, fundada por el monarca en 1052 y dotada de un amplio patrimonio. Fue
concebida como una comunidad regular de clérigos, destinada a servir de capilla
real y también a atender a los peregrinos en su hospedería. Sancho IV de
Peñalén (1054-1076) mantuvo esta política de concentración monástica, pero el
principal beneficiario pasó a ser Irache.
La pujanza de este modelo monástico en todo el
reino quedó patente en construcciones que ponen de manifiesto el vigor de la
disciplina regular, el crecimiento de las comunidades, la necesidad de nuevos
espacios y el incremento de patrimonio y recursos necesarios para llevarlas a
cabo. A mediados del siglo XI, se consagra la iglesia de Nájera (1056) y la
cabecera de Leire (1057), se erigen hospederías en Nájera e Irache (antes de
1054) y San Millán se desdobla mediante la construcción del monasterio de Yuso,
cuya iglesia se consagra en 1067.
En esta dinámica expansiva se planteó a partir
de 1064 el problema del cambio de rito, impulsado por la Santa Sede, que quería
suprimir el rito mozárabe y sustituirlo por el latino. Algunos de los focos más
activos de resistencia al cambio fueron los monasterios riojanos y navarros,
algo difícil de compaginar con la implantación de la regla benedictina y del
modelo cluniacense en los mismos, pues no en vano Cluny destacó por su
fidelidad al Papa.
Apogeo y hegemonía peninsular del reino
de Pamplona bajo Sancho III el mayor (1004-1035)
El reinado de Sancho III el Mayor coincide con
cambios transcendentales, que modificaron sustancialmente la situación de
España cristiana, dando paso a una nueva etapa histórica. La disolución del
Califato de Córdoba, minado por luchas entre facciones rivales (1009-1031), dio
paso a un mosaico de reinos de taifas, con frecuencia enfrentados entre sí, que
buscaron el apoyo militar de los reinos cristianos a cambio de tributos de oro
(parias). El predominio militar paso a los reinos cristianos, sentando las bases
del posterior avance reconquistador. Por otra parte, se abrió una nueva etapa
de crecimiento económico, todavía incipiente, pero progresivo a lo largo de la
centuria, empujado tanto por el crecimiento demográfico y la roturación de
tierras de cultivo como por la reactivación del comercio entre Al-Andalus y
Europa, que tuvo que discurrir inexcusablemente a través de los reinos del
Pirineo. En tercer lugar, los reinos de la España cristiana se abren al resto
de Europa. Las peregrinaciones a Santiago y el auge comercial, sin haber
llegado todavía a su plenitud, comienzan a influir en la vida religiosa,
intelectual y artística.
Aunque el reinado de Sancho III se inicia
formalmente en 1004, su madre, la leonesa Jimena Fernández, y su abuela, la
castellana Urraca Fernández, así como los tres obispos del reino, secundaron y
ampararon sus decisiones durante cierto tiempo. En ese ambiente se gestó su
matrimonio en 1011 con Munia de Castilla, primogénita del conde Sancho García
(995-1017). La boda reforzó los vínculos con el linaje condal castellano,
llamados a condicionar buena parte del reinado. Parece que Sancho actuó
inicialmente a la sombra de su suegro, que había participado activamente en la
crisis del califato cordobés y era por entonces el caudillo cristiano más
prestigiado. El influjo quizás se prolongó hasta la delimitación de la frontera
entre Castilla y Navarra (1016). La situación se invirtió al año siguiente,
cuando murió el conde castellano y Sancho el Mayor se convirtió en tutor de su
hijo menor de edad, García (1017-1029), y asumió el liderazgo de la estirpe
condal castellana, hecho que condicionó buena parte de su actuación posterior.
Sancho aprovechó la crisis del califato de
Córdoba para reforzar sus fronteras frente a los musulmanes del valle del Ebro.
Obtuvo la devolución de fortalezas fronterizas perdidas en tiempos de Almanzor,
tanto en el valle de Funes como en la Valdonsella y Cinco Villas. Además
construyó fortalezas que reforzaron toda la frontera, desde el río Arga
(Falces) a la cuenca del Cinca (Boltaña y Buil). De esta forma creó una
plataforma desde la que los cristianos acosaron durante tres generaciones las
ciudades de los piedemontes y las llanuras del valle del Ebro, para luego
acometer su conquista. La iniciativa había pasado a manos cristianas y poetas
musulmanes como Ibn Darray se quejan de los ataques de Sancho contra los tuchibíes
de la taifa de Zaragoza, que procuraron concitar incluso el apoyo de los condes
de Castilla y Barcelona contra él. Las expediciones de castigo contra tierras
musulmanas se saldarán con botines, alguna de cuyas piezas más significativas,
verdaderas obras de arte, se incorporarán al patrimonio de reyes o monasterios
importantes, como acredita algún diploma de Leire.
El más significativo avance ante el islam tuvo
lugar en Sobrarbe y Ribagorza y fue fruto tanto de la política de consolidación
de fronteras como de la posición de Sancho el Mayor como cabeza efectiva de la
casa condal castellana durante la minoría de su cuñado García. Las tierras de
Sobrarbe estaban controladas en parte desde el condado aragonés. Una vez
reforzada la frontera, Sancho lanzó una campaña militar que le permitió
conquistar el resto de Sobrarbe (1017) y situarse en los confines del condado
de Ribagorza. La condesa Mayor, tía de su mujer, había perdido el control de
buena parte del mismo, usurpado por su propio marido, Ramón III de Pallars, y
ocupado por los musulmanes. En 1018 una campaña militar pamplonesa logró
expulsar a unos y otros y restablecer la unidad del condado. Sancho asumió su
gobierno, aunque la renuncia de Mayor y el inicio formal de su reinado en
Ribagorza, eliminando los últimos vestigios de la soberanía franca, se retrasó
hasta 1025.
A la vez se había desarrollado su intervención
en Castilla, para tutelar a su cuñado García, que apenas tenía siete años al
asumir el titulo condal en 1017. Una campaña militar detuvo la presión leonesa
en las tierras del Cea, mientras que el despliegue de su autoridad dentro del
condado le atrajo a numerosos nobles y garantizó la tranquilidad. El matrimonio
de Urraca, hermana de Sancho, con el rey leonés Alfonso V (1023) fue el primero
de los enlaces destinados a consolidad la paz en la zona.
La inesperada muerte de Alfonso V (1027)
reprodujo en León la situación de inestabilidad vivida en Castilla. Rebeliones
nobiliarias minaron la autoridad del nuevo monarca, Bermudo III, un niño de 11
años que era sobrino de Sancho el Mayor, y pusieron en peligro las relaciones
con Castilla. Para buscar la paz se acordó el matrimonio de la infanta Sancha
de León con el conde García de Castilla, pero el plan se frustró por el
asesinato de éste último (1029). La creciente inestabilidad de León hizo
necesaria la ayuda de Sancho el Mayor para restablecer el orden público y
someter a la nobleza. Las tierras de León fueron encomendadas a Sancho el
Mayor, que colocó guarniciones en ciertas ciudades, mientras que Urraca y
Bermudo gobernaban Galicia y Asturias. La paz se asentó mediante dos nuevos
matrimonios. Sancha de León casó con Fernando, segundogénito de Sancho el Mayor
destinado a heredar el condado castellano, mientras que Bermudo III casó con
Jimena, hija del rey pamplonés. Para evitar las disputas fronterizas castellano-leonesas,
Sancho erigió la diócesis de Palencia (1034), que abarcaba las tierras en
litigio.
La complicada articulación de los reinos
cristianos a la muerte de Sancho el mayor y el declive pamplonés (1035-1076)
Al finalizar el primer tercio del siglo XI,
Sancho III el Mayor era sin duda el soberano más importante de la España
cristiana, había ensanchado su reino y había obtenido otros territorios a
través de los derechos de la familia de su mujer. La muerte sorpresiva del
monarca planteó la cuestión del reparto de su herencia. Siguiendo los
principios del derecho sucesorio pamplonés, el primogénito García heredó el
reino íntegro, tal y como lo había recibido su padre, y la potestad regia en
exclusiva. Los segundones recibían el título honorífico de rex o
regulus, lotes de patrimonio regio y funciones públicas, que detentaban en
nombre del nuevo soberano a cambio del juramento de fidelidad. Los hijos de
Munia de Castilla se repartieron los territorios provenientes de su familia.
García, el primogénito, recibió el territorio nuclear de la dinastía
castellana, que era Álava y la Castella Vetula. Fernando recibió el título
condal castellano y la parte occidental y meridional del condado. El tercero,
Gonzalo, recibió Sobrarbe y Ribagorza. El mayor de todos ellos, el bastardo
Ramiro, no tenía derecho a esta herencia y fue dotado con los bienes
patrimoniales que el rey tenía en el condado de Aragón.
El esquema de relaciones articulado entre los
hermanos no era fácil de llevar a la práctica y las circunstancias cambiantes
de la política peninsular lo hicieron más difícil, de tal forma que bastaron
dos décadas para destruirlo. García Sánchez III el de Nájera (1035-1054) llevó
a cabo una política continuista. Favoreció a los grandes monasterios del reino,
a los que realizó importantes dotaciones de bienes, especialmente a Santa María
de Nájera, concebida como capilla palatina y soporte de sede episcopal. También
continuó el hostigamiento del territorio musulmán y abrió una nueva etapa, al
iniciar el asalto a las ciudades de la línea del Ebro desde su eslabón más
septentrional, Calahorra, conquistada y perdida en el siglo X, que fue
definitivamente reconquistada en 1045.
Las relaciones con Ramiro de Aragón fueron
buenas, a pesar del enfrentamiento de Tafalla (1043), saldado en favor de
García. Casados ambos con dos hijas del conde de Foix, mantuvieron buenas
relaciones y García consintió que, al morir Gonzalo (1045), Ramiro añadiera a
sus dominios Sobrarbe y Ribagorza, ensamblando todo el territorio del Pirineo
Central y sentando las bases para la conversión de su autoridad en un poder
soberano, que quedará formulado en la siguiente generación.
Las buenas relaciones sostenidas inicialmente
con Fernando se plasmaron en la colaboración de ambos en la victoria de Tamarón
(1037) frente a Bermudo III, pero la muerte de éste modificó sustancialmente la
situación. Fernando se convirtió en rey de León, lo cual era incompatible con
la sumisión a García. Además Fernando pasó a defender la integridad territorial
de su nuevo reino, incluido todo el antiguo condado de Castilla, cuyo reparto
artificial había generado probablemente disfunciones económicas, sociales y
religiosas. La implantación del sistema navarro de tenencias pudo también
interferir el poder de la nobleza local. Estos factores ayudan a comprender el
empeoramiento de las relaciones entre los dos hermanos. El descontento en el
condado castellano probablemente se incrementó cuando García suprimió el
obispado de Valpuesta y junto con otras rentas castellanas las incorporó a su
fundación de Nájera (1052). Desde el punto de vista eclesiástico era una
reorganización que sancionaba la partición del condado. En este contexto tomó
cuerpo el enfrentamiento de los dos hermanos, sancionado con la derrota y
muerte de García en Atapuerca (1054). Fernando inició la recuperación de los
territorios castellanos que tenía su hermano. Un acuerdo de 1062 le asignó casi
enteramente Castella Vetula, completada con el distrito de Pancorbo y la cuenca
baja del Tirón en 1067-1070.
La pérdida de los territorios castellanos
redujo las tenencias y las rentas disfrutadas por la nobleza pamplonesa y pudo
contribuir a deteriorar sus relaciones con el rey. En 1061 ya hubo un serio
conflicto entre ambos. La política del monarca frente al islam también
incrementó las tensiones. Según los acuerdos de 1069 y 1073, el rey recibía las
parias de Zaragoza (12.000 mancusos de oro anuales), mientras que los tenentes
de la frontera no podían atacar el territorio musulmán y obtener botines. Un
nuevo enfrentamiento con la alta nobleza se resolvió con el acuerdo de 1072, en
el que el rey se comprometió mantenerles en sus cargos a cambio de su juramento
de fidelidad. El carácter autoritario e impulsivo del monarca hacía difíciles
las relaciones. Además la posición de Sancho IV no era sólida entre sus
vecinos. A la presión territorial de Castilla se unía la desvinculación de
Aragón, donde Sancho Ramírez (1063-1094) competía con él por las parias de
Zaragoza y avanzaba hacia la soberanía plena.
En este contexto se fraguó una conjura
cortesana, en la que participaron varios hermanos del monarca y nobles con
arraigo en tierras riojanas, alavesas y vizcaínas. Asesinaron a Sancho IV en
Peñalén (4 de junio de 1076). El regicidio, impensable dos generaciones antes
en la monarquía pamplonesa, inhabilitó a los parientes que habían participado
en la conspiración y creó un vacío de poder, que fue aprovechado por los reyes
vecinos, primos del fallecido. Invadieron el reino y se lo repartieron. Alfonso
VI de Castilla ocupó la sede regia de Nájera, fue aceptado por casi toda la
familia real y reconocido en La Rioja, Álava, Vizcaya y el suroeste de Navarra,
hasta el río Ega. Sancho Ramírez de Aragón penetró por Ujué y se quedó con
Pamplona y casi todo el territorio nuclear de la monarquía, lo cual reforzó aún
más su proclamada soberanía. No obstante, el rey de Castilla, como pariente
legítimo más cercano, podía reclamar toda la herencia. Desde esta perspectiva
se entiende el acuerdo de 1087, en el que Sancho Ramírez vio reconocida
plenamente su condición real, pero prestó vasallaje a Alfonso VI por el
“condado de Navarra”, un territorio situado en el corazón de Navarra.
El balance de la crisis de la monarquía
pamplonesa no podía ser más desolador. El reparto territorial entre Castilla y
Pamplona, acordado en 1016, se desbordaba por segunda vez, pero en sentido
opuesto a la primera. En 1035 el reino pamplonés se había hecho cargo de la
cuenca Alta del Ebro (Castella Vetula y Álava), rompiendo artificialmente el
espacio castellano, sólidamente ensamblado desde hacía un siglo. Una generación
más tarde, en 1076, Castilla quebraba el espacio asignado a la monarquía
pamplonesa desde principios del siglo X e irrumpía en el valle medio del Ebro,
marcando una tendencia geopolítica que definió su actuación durante siglos.
Crecimiento económico y desarrollo de la
vida urbana (siglos XI-XIII)
El desarrollo de la vida urbana en el reino de
Pamplona no se debió inicialmente a la generación de excedentes demográficos,
que sí permitió la expansión territorial a costa del islam. Los primeros
pobladores de los burgos fueron extranjeros, francos que vinieron del otro lado
del Pirineo, atraídos por el desarrollo económico que se fue gestando en los
reinos de la España cristiana a lo largo del siglo XI y tomó cuerpo en el
último cuarto del mismo. Fueron varias las causas que lo provocaron. De un
lado, el auge comercial que vivió Europa Occidental provocó un incremento de
los intercambios con Al-Andalus. Del mundo musulmán llegaban especias, sedas,
tejidos finos, tintes, esclavos y monedas de oro, mientras que de Europa
procedían pieles, tejidos bastos, metales y armas. Canalizado a través de los
pasos del Pirineo, este tráfico proporcionó saneados ingresos en los portazgos
situados en el Pirineo (Roncesvalles, Somport) o en las ciudades (Pamplona,
Jaca). Una segunda fuente de recursos económicos fueron las parias, que desde
mediados del siglo XI pagaban los reinos musulmanes. El tercer factor que
contribuyó al crecimiento económico fueron las peregrinaciones a Santiago de
Compostela.
Hay noticias de su existencia en los siglos IX
y X, pero a lo largo del XI se convirtieron en un fenómeno social. El flujo de
peregrinos se encauzaba a través de cuatro grandes rutas, que confluían en
tierras navarras y cruzaban el reino, según un itinerario fijado al parecer por
Sancho III el Mayor. Tres grandes rutas, que partían de París, Vezelay y Le
Puy, se juntaban antes de llegar a Ostabat (Ultrapuertos). Esta ruta ya
unificada cruzaba el Pirineo por San Juan de Pie de Puerto y Roncesvalles, desde
donde se dirigía hacia Pamplona. Desde la capital navarra llegaba a Puente la
Reina, donde confluía con la cuarta ruta, que provenía de Arlés y cruzaba el
Pirineo por Somport. Atravesaba Jaca, Sangüesa y Monreal antes de llegar a
Puente la Reina. Unidos los cuatro caminos en un solo atravesaban Estella, Los
Arcos y Torres del Río, antes de entrar en La Rioja por Logroño. Nájera y Santo
Domingo de la Calzada eran hitos del Camino antes de entrar en Castilla.
El auge de las peregrinaciones exigió la
creación de una red de asistencia a los romeros, que se configuró en
establecimientos eclesiásticos, apoyados por los monarcas y la nobleza: los
monasterios de Cisa (1071) e Ibañeta (1072), las alberguerías u hospitales de
Somport y Jaca (finales del siglo XII), Pamplona y Ruesta (1087), Monreal
(1144), Estella (siglo XII), Irache (1054) o Nájera (1052). La principal
institución de este tipo fue el hospital de Santa María de Roncesvalles,
fundado en 1127 por el obispo pamplonés Sancho de Larrosa, que lo confió a un
cabildo de canónigos bajo la Regla de San Agustín. Su importante labor de
asistencia a los peregrinos que atravesaban el Pirineo le proporcionó fama y
donaciones en toda la Península Ibérica y varios países europeos.
El Camino de Santiago, recorrido constantemente
por peregrinos, se convirtió en una ruta próspera, atractiva para comerciantes
y artesanos. Como dentro de la sociedad navarra estos grupos eran irrelevantes,
su lugar fue ocupado desde finales del siglo XI por gentes venidas de Francia,
que dieron lugar a los burgos de francos. Los nuevos pobladores, además de ser
gentes de otras tierras, con lenguas, costumbres y tradiciones jurídicas
diferentes, ejercían actividades inusuales como el comercio y la artesanía, que
exigían un marco legal propio, al margen del régimen señorial. Necesitaban
moverse con libertad y, no en vano, el término franco adquirió el doble
significado de extranjero y libre. Para fijar los principales derechos de los
pobladores francos y permitir el desenvolvimiento de los burgos, los reyes
otorgaron fueros a cada población. Existen varios modelos, que se fueron
repitiendo y configuraron familias. El primero y más importante texto fue el
fuero de Jaca (1077), que en Navarra se difundió a través de dos versiones, los
fueros de Estella (1090) y Pamplona (1129). El primero se expandió por las
villas del Camino de Santiago y el centro de Navarra; tras una adaptación,
también se aplicó en la costa guipuzcoana. El segundo se empleó sobre todo en
las villas de la mitad septentrional del reino.
Los rasgos que esencialmente definían a un
franco eran su libertad personal y la ingenuidad de sus bienes, sin depender de
un señor ni entregarle censos y labores. Para facilitar sus actividades, los
fueros garantizaban la paz urbana y la inviolabilidad del domicilio, castigaban
el falseamiento de pesas y medidas y reducían sus obligaciones militares. Eran
juzgados únicamente por sus jueces y tenían privilegios procesales, como eludir
la cárcel si daban fianza de que comparecerían en juicio. Formaban además
municipios que gobernaban ellos mismos, sin injerencia de los poderes
señoriales. Estos privilegios y los nuevos modos de vida diferenciaron a los
francos de su entorno y favorecieron la tendencia al hermetismo de los burgos,
pero la atracción que suscitaban hizo que se asentaran en ellos tanto población
campesina en busca de un estatuto de libertad, como nobles y clérigos.
El primer impulso urbanizador, que aporta los
núcleos urbanos más importantes de Navarra, tuvo lugar durante la unión con
Aragón (1076-1134). La instalación de pobladores francos comienza siendo un
movimiento espontáneo. Los monarcas intervienen más tarde, para sancionar y
legalizar una situación preexistente mediante la concesión de fueros. Esto
ocurrió en Jaca, que Sancho Ramírez convirtió en ciudad mediante un fuero que
resultó prototípico (1077) y la hizo además sede episcopal de Aragón. Por
entonces también se estaba formando un burgo de francos bajo el castillo de
Lizarrara (1076), que pasó a llamarse Estella en 1094, coincidiendo
probablemente con la concesión del fuero de Jaca. La presencia de francos se
extiende luego a otros puntos de la ruta jacobea. El obispo Pedro de Rodez,
francés, además de incrementar los campesinos sometidos a su señorío en la
vieja ciudad episcopal de Pamplona, procuró atraer gentes francas, que fueron
instaladas en una población nueva y separada de la anterior, el Burgo Nuevo.
Existía antes de 1100 y su iglesia de San Saturnino se menciona en 1107. La
condición de Pamplona como señorío episcopal quizás explica la tardanza en la
concesión del fuero de Jaca al Burgo de San Saturnino, que Alfonso I retrasó
hasta 1129. El desfase fue menor, pero también significativo, en Puente la
Reina. En 1090 ya aparecen francos asentados como molineros en el entorno del
puente que cruzaba el Arga, construido a mediados del siglo XI. Hasta 1122
Alfonso I no les concedió el fuero de Estella. En Sangüesa mediaron varias
décadas entre dos burgos diferentes. En 1094 Sancho Ramírez otorgó un fuero
para que los francos se establecieran en Sangüesa la Vieja (actual Rocaforte),
pero hasta 1122 no concedió ese mismo fuero, identificable con el de Pamplona,
a un nuevo burgo junto al puente del río Aragón, en el actual emplazamiento de
Sangüesa. El resultado del esfuerzo urbanizador de esta etapa era la fundación
de cuatro burgos a lo largo del Camino de Santiago (Estella, Pamplona, Sangüesa
y Puente la Reina), llamados a ser nudos básicos de la red urbana de Navarra. A
ellos hay que sumar la ciudad de Tudela, reconquistada en 1119, cuyo fuero
concedía a sus habitantes un estatuto equiparable a la franquicia.
El Camino de Santiago en Navarra
Aunque fueran puntos neurálgicos, estos cuatro
burgos no eran los únicos que se podían fundar en el Camino o en otros ejes del
territorio. Tampoco se había detenido el crecimiento económico. Era lógico, por
tanto, que el esfuerzo urbanizador se prolongara durante un siglo (1124-1234),
mientras aquél se mantuvo. En esta segunda etapa el crecimiento urbano responde
a tres escenarios diferentes: siguen creciendo los burgos surgidos en la etapa
anterior, nacen otros en el Camino de Santiago o fuera de él, y además se crean
núcleos urbanos para mejorar la defensa del reino. Estos nuevos burgos admitían
por igual a francos y navarros, pero la mayoría de sus pobladores eran
autóctonos y pagaban un censo por cada solar que ocupaban.
Los burgos que ya existían añaden otros o
conocen ampliaciones. En Pamplona se creó la Población de San Nicolás
(1174-1177) y se concedió el fuero de Jaca a la vieja ciudad episcopal de la
Navarrería (1189). En Estella recibieron el fuero las nuevas poblaciones del
Parral (1187) y el Arenal (1188). Sangüesa se amplió pronto hacia la parroquia
del Santiago (1142), y luego al otro lado del río, en el Pueyo de Castellón
(1186). Surgen nuevos burgos dentro del Camino, situados entre los anteriores,
acotando las etapas del Camino en tramos de 20-25 kilómetros. García Ramírez
fundó Monreal (1149), entre Sangüesa y Pamplona, y le concedió el fuero de
Estella. Larrasoaña, situada a medio camino de Roncesvalles y Pamplona, recibió
el fuero de ésta última (1174) y se concibió exclusivamente para francos,
criterio que se modificó para dar cabida a los navarros en poblaciones como Los
Arcos (1176), entre Estella y Logroño, o Villava (1174). Fuera de la ruta
jacobea se desarrolló sobre todo el eje vertical que une Pamplona y Tudela,
reforzado con la concesión del fuero de Estella a Olite (1147) y del fuero de
Pamplona a Villafranca (1191).
Finalmente se crearon burgos para proteger la
frontera de Castilla. Se dotó de un fuero propio a Peralta (1144), pero sobre
todo se utilizó el fuero de Logroño para crear un núcleo urbano en Laguardia
(1164). Este texto se aplicó luego a San Vicente de la Sonsierra (1172),
Labraza (1196) y Viana (1219), todas ellas en la comarca de la Sonsierra,
actual Rioja Alavesa, que hasta el siglo XV permaneció dentro del reino
navarro. El texto se aplicó también a posiciones de la nueva frontera con
Castilla surgida después de 1200, en concreto a Inzura (1201) y Burunda (1208),
pero sus resultados fueron escasos.
Otros ámbitos donde la monarquía navarra
desarrolló un proceso de urbanización fueron Álava y Guipúzcoa, una vez que
ambos territorios le fueron asignados en la paz de 1179. Salvo San Sebastián,
que recibió una versión del fuero de Estella adaptada a la vida marítima
(1180), en el resto del territorio se empleó el fuero de Logroño, concedido a
Vitoria (1181) y extendido luego a Antoñana y Bernedo (1182) y La Puebla de
Arganzón (1191). Fue un esfuerzo tardío, que no logró retener estos territorios
en la corona navarra (1200), sino que pudo contribuir incluso a su
deslizamiento hacia Castilla.
La existencia de estos núcleos urbanos trajo
consigo una nueva jerarquización y ordenación del espacio navarro y de sus
comunicaciones, cuya influencia se ha prolongado durante nueve siglos hasta la
actualidad. Reorganizaron también la comercialización de excedentes rurales
mediante los mercados semanales y las ferias anuales, dibujando comarcas o
esferas de influencia en torno a cada uno de estos burgos. Además, su población
constituyó un nuevo grupo social, identificado por las mismas actividades económicas,
definido por un estatuto legal similar y reforzado por sus relaciones
familiares. El proceso no fue homogéneo y no estuvo exento de tensiones
internas, como la exclusión de los navarros del Burgo de San Cernin de Pamplona
(1180) o la guerra de este burgo con la Población de San Nicolás (1222). Esta
burguesía, dotada de poder económico y prestigio social, captó pronto el favor
de los soberanos, a quienes apoyaron en coyunturas difíciles (1134) o sirvieron
como asesores en cuestiones económicas e incluso políticas. La definida
personalidad y el peso económico de la burguesía aconsejaron contar con ella en
momentos decisivos, como el prohijamiento de 1231, ratificado por seis buenas
villas que ostentaban la representación de la burguesía. Fue el preludio de su
configuración como tercer brazo de las Cortes a lo largo del siglo XIII.
Reforma gregoriana y eclosión de las
instituciones eclesiásticas
La Iglesia navarro-aragonesa que, como la de
otros reinos hispanos, se nutría de la rica tradición visigótico-mozárabe,
vivió transformaciones esenciales en el último tercio del siglo XI. El influjo
de Roma y la apertura hacia Europa abrieron una nueva etapa, definida por el
relegamiento de las tradiciones hispanas y su sustitución por el catolicismo
romano y europeo. La renovación de planteamientos trajo consigo un proceso de
crecimiento, diversificación y fortalecimiento de la Iglesia, que a mediados del
siglo XIII había consolidado sus más importantes instituciones y ocupaba una
sólida posición en el entramado social. Esta situación dio lugar a un esfuerzo
constructivo sin precedentes, plasmado dentro de los moldes estéticos del arte
románico y de su prolongación cisterciense.
La reforma eclesiástica promovida por los Papas
desde mediados del siglo XI pretendía asegurar la independencia del Papado
respecto del poder imperial y extender su autoridad a toda la Iglesia, reformar
la disciplina del clero regular y promover una reforma monástica mediante la
aplicación de esquemas cluniacenses. En España el primer objetivo del Papado
fue la abolición de la liturgia visigótico-mozárabe y su sustitución por el
rito romano vigente en toda Europa Occidental. Para lograrlo Alejando II envió en
dos ocasiones como legado al cardenal Hugo Cándido, pero fracasó y Roma
reconoció como correctos los libros litúrgicos mozárabes enviados a examen.
Sólo consiguió que Sancho Ramírez de Aragón se hiciera feudatario de la Santa
Sede (1068) como vía para legitimar la soberanía plena a la que aspiraba. Se
convirtió en paladín de la obediencia a Roma y aceptó la implantación del rito
romano en Aragón (1071). Cuando se hizo cargo del reino de Pamplona, no dudó en
implantarlo en su nuevo reino (1076). Fue el inicio de un proceso lento, que
exigía copiar miles de códices litúrgicos y que se prolongó casi tres décadas,
como lo atestiguan algunos conflictos en parroquias roncalesas (1098, 1102).
Era un cambio profundo, que trajo consigo un nuevo calendario litúrgico y un
nuevo santoral, que repercutió en advocaciones y devociones. También incidió en
la cultura escrita, pues sirvió para arrinconar la letra visigoda y sustituirla
por la carolina.
Para asegurar el triunfo de la reforma, se
promovió una renovación de la jerarquía eclesiástica de Pamplona y Aragón,
cuyos cargos más importantes pasaron a manos de franceses. El proceso fue
dirigido desde 1083 por Frotardo, abad de Thomières y legado pontificio. En
Navarra supuso el final del sistema de obispos-abades, escenificado en la
separación de los cargos de obispo de Pamplona y abad de Leire, encomendados
ese mismo año respectivamente a dos monjes franceses, Pedro de Rodez y
Raimundo. En torno a 1099 inició su gobierno un nuevo abad de Irache, Arnaldo,
cuyo nombre indica un origen francés. Alfonso I modificó algo los criterios de
designación de obispos y trató de reducir la influencia papal en los
nombramientos y asegurar la fidelidad a su persona, dando paso a hispanos en
sus últimos años. A esta perspectiva corresponden los sucesores de Pedro de
Rodez en la sede de Pamplona: el gascón Guillermo (1115) y el aragonés Sancho
de Larrosa (1122).
Al prescindir del soporte monástico, fue
preciso crear una infraestructura sólida, que apoyara al obispo en el gobierno
de la diócesis. Pedro de Rodez reformó el cabildo y lo convirtió en regular,
bajo la Regla de San Agustín. Sus miembros tenían voto de pobreza y vivían en
comunidad, bajo un prior. Entre los canónigos se escogía a los arcedianos, que
colaboraban en el gobierno de los diversos distritos de la diócesis. El obispo
dotó al cabildo de un amplio patrimonio e inició en 1100 la construcción de la nueva
catedral de Pamplona, consagrada en 1127. Diez años más tarde se terminó el
claustro, rodeado por la canónica. Se completó de esta forma la infraestructura
del alto clero diocesano, llamada a jugar un papel muy importante en la vida de
la diócesis y del reino hasta el siglo XIX.
La reconquista de las llanuras centrales del
valle del Ebro exigió la restauración de las estructuras eclesiásticas de estos
territorios, que implicaba tanto la construcción o adecuación de templos como
la consecución de clérigos suficientes para atender las nuevas parroquias. El
distrito de Tudela fue incorporado a la diócesis de Tarazona, pero en Tudela se
creó una iglesia colegial con su propio cabildo, dirigida por priores,
denominados deanes a partir de 1239.
Otro rasgo de la etapa 1076-1134 fue la
implantación de importantes monasterios franceses, que recibieron abundantes
iglesias y otros bienes, con el fin de apoyar a los obispos reformadores y
contribuir a la restauración eclesiástica de los territorios reconquistados. En
la década de 1070 Cluny obtuvo donaciones relevantes en los diversos reinos
hispánicos y puede hablarse de verdadera presencia cluniacense. Una de las más
importantes fue Santa María de Nájera (1078), desprovista ya de su sentido como
capilla regia. En el ámbito navarro-aragonés fueron otros monasterios o
colegiatas del sur de Francia, como San Saturnino de Toulouse, Conques, Selva
Mayor, San Ponce de Thomières o San Martín de Seez, los más beneficiados.
El reforzamiento de las estructuras
catedralicias y la implantación de parroquias en los territorios
reconquistados, unidos al esplendor de los monasterios benedictinos, provocaron
una demanda sostenida de edificios religiosos, a la que seguía la de objetos de
culto y suntuarios. El crecimiento demográfico y económico hizo insuficientes
los pequeños templos prerrománicos de pueblos y aldeas y exigió la construcción
de nuevas iglesias. Las muy diversas instituciones eclesiásticas se
convirtieron en impulsores del arte románico.
A partir de 1134 se percibe un fortalecimiento
de las estructuras diocesanas. Las donaciones incrementaron el patrimonio de la
catedral de Pamplona, reforzado por privilegios papales de protección (cuatro
entre 1137 y 1146), mientras que las cuartas episcopales engrosaron las rentas
del obispo, cuya autoridad era indiscutible. Sometió a su autoridad a las
grandes abadías benedictinas. Irache aceptó su autoridad, pero Leire quiso
conseguir la exención y depender directamente de la Santa Sede. Tras un larguísimo
pleito, dos sentencias papales (1188, 1191) sometieron el monasterio a la
autoridad episcopal.
El engrandecimiento del obispo y su condición
de señor de Pamplona suscitaron conflictos con los monarcas, que pretendieron
controlar las elecciones episcopales, trataron de dirigir la actuación de los
obispos y se apoderaron de ciertos bienes. A etapas de plena colaboración entre
el rey y el obispo seguían otras de enfrentamiento. Los problemas no fueron
únicamente externos. El fortalecimiento y enriquecimiento del cabildo
catedralicio estuvo acompañado de enfrentamientos con el obispo por el reparto
de las rentas catedralicias (1177).
En la vida monástica la uniformidad benedictina
que inicialmente se extiende con la Reforma Gregoriana fue sustituida durante
el siglo XII por una diversidad de órdenes surgidas al calor de la misma, que
llegan a Navarra a lo largo de dicha centuria. La voluntad de volver a la
estricta observancia de la Regla Benedictina, desdibujada en el mundo
cluniacense tanto por la acumulación de poder y riqueza como por la excesiva
dedicación a la liturgia, provocó el nacimiento de la orden del Císter (1098),
que tardó cuatro décadas en llegar a España. La iniciativa fue de Alfonso VII
de Castilla, que fundó el monasterio de Fitero (1140), luego incorporado al
reino navarro. Cerca de la frontera con Aragón nació el monasterio de La Oliva
(1149-1150).
En 1176 el obispo de Pamplona fundó Iranzu,
como un modelo antitético a la rebeldía del monasterio benedictino de Leire.
Casualmente éste también acabó incorporándose a la orden cisterciense, después
de que fuera derrotado por el obispo de Pamplona, tuviera que someterse a su
autoridad y sufriera una considerable crisis económica y disciplinar (1237). En
el plazo de un siglo el Císter había renovado y ampliado el monacato masculino
de Navarra. La rama femenina de la orden también se introdujo en España a través
de Navarra y, en este caso, no de forma imprevista, sino por expresa voluntad
de Sancho VI y su mujer Sancha, fundadores respectivamente de los monasterios
de Tulebras (1149-1157) y Marcilla (1160). El ciclo fundacional de los
monasterios cistercienses se prolongó hasta mediados del siglo XIII y estuvo
presidido por la construcción de sus respectivos complejos monásticos.
El monasterio de Urdax, junto a la frontera
francesa, nació inicialmente como una comunidad de canónigos de San Agustín
(1195), pero luego se incorporó a la orden Premonstratense (1210), centro de la
“circaría” o provincia de Gascuña. Fue el único establecimiento de la
orden en Navarra.
n el ambiente de Palestina, durante las
primeras décadas del siglo XII se mezclaron ideales monásticos y asistenciales
con modos de vida militares y caballerescos. El resultado fue el nacimiento de
las órdenes militares, que contribuyeron a sostener la presencia cristiana en
la zona. En su afán de buscar recursos para estos objetivos, recibieron bienes
por toda Europa.
Antes de 1134 templarios y hospitalario tenían
algunos bienes en Navarra, pero a partir de esa fecha fueron reuniendo un
importante patrimonio, en parte entregado por los reyes como compensación por
la pérdida de la corona, que Alfonso I les había atribuido en su testamento.
Los templarios tuvieron el favor real, pero los hospitalarios consiguieron
muchas donaciones privadas y consiguieron un amplio patrimonio, que hizo de su
Gran Prior uno de los representantes más importantes del alto clero navarro. A
pesar de ello no promovieron construcciones dotadas de monumentalidad.
La implantación de los franciscanos en Navarra
es anterior a 1234, mientras que los dominicos lo hicieron por entonces en
Pamplona. Su desarrollo no fue significativo hasta pasadas algunas décadas y
sus conventos, además de urbanos, respondieron a criterios estéticos góticos.
Avatares de la nobleza
A partir de 1076 no se registraron cambios
significativos en los rasgos definitorios del estamento nobiliario, tanto desde
el punto de vista jurídico como funcional. La condición nobiliaria seguía
definida por la libertad personal, por la ingenuidad o plena disponibilidad
sobre los bienes muebles e inmuebles que poseían (que eran libres del pago de
cargas) y por el ejercicio de una función militar. Dentro del estamento
nobiliario seguía existiendo una minoría selecta de barones y una gran masa de
infanzones, que formaban su sustrato inferior. La dedicación a la función
militar permitió la existencia entre ambos de un grupo de caballeros (milites),
de contornos imprecisos.
Los barones colaboran con el monarca en la
Curia regia y gobiernan los distritos territoriales, que reciben previo
compromiso de fidelidad. Tardíamente se trató de limitar esta minoría e
identificarla con doce linajes (1231), que pretendieron patrimonializar durante
el siglo XIII la condición de ricoshombres y transmitirla de padres a hijos.
Durante la unión de Pamplona y Aragón (1076-1134) los barones se beneficiaron
de la coyuntura expansiva y participaron activamente en el esfuerzo
reconquistador. A cambio de ello recibieron bienes en propiedad (incluidas
villas enteras), autorizaciones para construir fortalezas o concesiones de
honores. Aunque los mayores avances se produjeron en territorio aragonés, el
reparto de bienes y honores benefició por igual a magnates pamploneses y
aragoneses, así como a nobles franceses involucrados en el esfuerzo, tal y como
se acredita en el distrito de Tudela. Mientras se mantuvo esta coyuntura
expansiva, los problemas se ciñeron a la posibilidad de remover tenentes de sus
honores. Cuando se hizo cargo del reino de Pamplona, Sancho Ramírez realizó
bastantes cambios y acentuó el sistema de tenencias dobles o triples en
diferentes territorios del reino, pero luego durante su reinado y el de Pedro I
se acentuó la tendencia a la hereditariedad de las honores. Alfonso I usó las
facultades de libre remoción, aunque en su testamento dispuso que los tenentes
conservaran de por vida las que tuvieran en el momento de su fallecimiento.
La restauración del reino de Pamplona fue
iniciativa de los ricoshombres y parte del alto clero y la burguesía
pamploneses. La proclamación de García Ramírez como rey modificó las relaciones
entre los ricoshombres y el monarca, que parecía a los ojos de éstos como un
primus inter pares. Tuvo que premiar a sus partidarios: Vela Ladrón recibió la
dignidad condal, escasamente dispensada en el ámbito navarro-aragonés, y la
tenencia sobre Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; ciertos linajes acapararon tenencias
(los Oteiza o los Azagra), y finalmente tanto García Ramírez como Sancho VI
entregaron numerosas villas del distrito de Tudela a estos magnates.
Una vez alejada la frontera musulmana y
repartidos numerosos señoríos, las expectativas de medro se redujeron para los
ricoshombres, que, por otra parte, comprobaron las amplias posibilidades que en
ese sentido seguían brindando Castilla y Aragón. Esto explica que en dos
coyunturas de acoso a Navarra, en las décadas de 1150 y 1170, algunos barones
abandonaran al rey navarro y se pusieran al servicio de sus vecinos. Sancho VI
tuvo que buscar sustitutos entre ramas secundarias del propio linaje o promocionar
nuevos linajes de caballeros, previamente distinguidos por su valor o eficacia
militares. La posición de los ricoshombres también se vio erosionada por el
incremento de sus gastos por encima de sus ingresos, que en la segunda mitad
del siglo XII provocó el recurso al crédito, el endeudamiento y, en bastantes
casos, la pérdida de porciones significativas de su patrimonio.
La concesión de préstamos hipotecarios por
parte de Sancho VII el Fuerte a los barones le permitió recuperar señoríos del
distrito de Tudela y de otras zonas del reino cuando se produjeron impagados.
Además sangró el patrimonio de la alta nobleza mediante donaciones y
prohijamientos que pudieron ser forzados e indican un comportamiento
autoritario del monarca. En sus últimos años llegó a dispensar un trato duro a
los ricoshombres, de quienes desconfiaba. Después de un siglo de andadura, la
monarquía navarra se había liberado de las limitaciones derivadas de la
restauración de 1134 y controlaba plenamente a los ricoshombres.
En el siglo XII se encuentran los primeros
indicios de desestabilización de la baja nobleza, provocada por la
proliferación de infanzones y la escasez de recursos económicos para garantizar
su sostenimiento. La existencia de infanzones de abarca, que tenían que
completar sus ingresos mediante el cultivo de heredades regias normalmente
destinadas a campesinos, es un signo de la erosión y fraccionamiento de sus
patrimonios, que no podían sustentar adecuadamente a un grupo cada vez más
numeroso. Cuando al final del siglo XII la nobleza carece de empresas bélicas y
ámbitos de expansión, se intensifican las rivalidades domésticas y las
agresiones incontroladas, que Sancho VI trató de encauzar mediante la
regulación de los duelos nobiliarios (1192). La exención de pechas y los demás
privilegios de los infanzones explican los intentos de los mezquinos para
acceder fraudulentamente a la condición infanzona, aprovechando cambios de
residencia. Para evitarlos, se endurecen los procedimientos para demostrar la
infanzonía (juramento de dos nobles, como mínimo) o se realizan investigaciones
en villas receptoras de inmigrantes, como Peralta a principios del siglo XIII.
Ante las dificultades, los infanzones buscaron
varias salidas. La más tradicional era servir como hombre de armas del monarca
o de un barón, que permitía alcanzar el grado de caballero e, incluso, en
contados casos, encumbrarse hasta la cúspide nobiliaria. Una segunda vía de
escape era la emigración, buscando un lugar en las tareas militares y
repobladoras de los reinos vecinos. En Castilla por ejemplo, se ha rastreado su
presencia desde tierras riojanas hasta Andalucía. La tercera vía, desconocida
hasta principios del siglo XIII, fue la formación de ligas o juntas de
naturaleza estamental, inicialmente concebidas como un instrumento de defensa
frente a los abusos de la alta nobleza, pero que fueron adquiriendo un carácter
corporativo y reivindicativo. Su inicio se sitúa en la comarca de Pamplona en
torno a 1220 con el nombre de cofradía de Miluce. Pronto se extendió a todo el
reino, articulada en comarcas, y sus reuniones se celebraban en Obanos. Sancho
VII el Fuerte admitió el movimiento de la Junta de Infanzones de Obanos y trató
de conducirlo mediante la designación del cabo que la presidía. Era la etapa
inicial de la Junta, destinada a desempeñar un importante papel en la segunda
mitad del siglo XIII y primer tercio del XIV.
Transformación del campesinado
Los campesinos serviles siguen siendo
designados con nombres diferentes, aunque la realidad material y las
condiciones de vida eran muy similares. El término mezquino, que era el más
usual en el siglo XI, todavía se usaba en el primer cuarto del XII, pero fue
cediendo terreno ante collazo (de origen castellano) y peitarius, pechero.
También se utilizaron los términos villano, labrador (laborator),
o solariego.
A finales del siglo XI la expansión territorial
derivada de la Reconquista y el nacimiento de núcleos urbanos abrieron nuevas
perspectivas a los campesinos, que pudieron abandonar los congestionados
espacios pirenaicos, para buscar nuevos lugares donde asentarse, mayores o
mejores espacios de cultivo u otras formas de vida. La sangría de personas y la
existencia de situaciones más ventajosas debilitaron la posición de los señores
y les obligaron a reducir, si quiera parcialmente, las prestaciones exigidas a
los campesinos. Hay signos de reducciones en el último cuarto del siglo XI y a
lo largo del siglo XII está muy extendida la pecha conocida como “galleta y
delgada”, llamada opilarinzada en vascuence, que era sensiblemente inferior
a las vigentes en el siglo X y primera mitad del XI. Consistía en la entrega de
una galleta de vino (47 litros) y una delgada o pan (que cabe identificar con
el cahíz de trigo, 88 kg). Con todo, la cuantía de las pechas variaba mucho,
según los bienes disfrutados por cada campesino, y estaba acompañada de otras
exacciones de diversa índole.
Las pechas, además de reducirse, se
transformaron. A finales del siglo XII se inició en el señorío realengo (el
conjunto de villas pertenecientes al rey) un proceso de unificación de pechas
mediante concesiones de fueros, que se prolongó hasta la segunda mitad del
XIII. Al iniciarlo, Sancho VI el Sabio pretendía simplificar las cargas que le
pagaban los campesinos de realengo, sustituyéndolas por una pecha anual
asignada a cada casa o al conjunto de la comunidad campesina. El primer
procedimiento se utilizó sobre todo en los valles del noroeste de Navarra. El
segundo, implantado sobre todo en los valles de Mañeru y del Arga, suponía la
asignación de una cantidad global, que se cobraba conjuntamente a toda la
comunidad local, que la distribuía entre sus miembros y en proporción a sus
bienes. En dos localidades, Larraga y Artajona, alcanzó los 7.000 sueldos. Las
labores apenas se mencionan, pero el rey se reserva expresamente los ingresos
derivados de la administración de justicia, las multas (calonia, homicidia).
El nuevo sistema incrementaba los ingresos en metálico de la corona y
simplificaba los gastos de recaudación, aunque conllevaba el riesgo de la
fosilización de los ingresos en el futuro.
Sancho VII el Fuerte continuó esta política de
su padre e incrementó el número de concesiones (que pasaron de veinte a
treinta). Hasta 1201 su política fue continuista y otorgó fueros similares a
los de su padre, basados en pechas individuales. Luego predominó la asignación
de pechas globales a toda la comunidad campesina de un lugar o un valle, que
englobaban normalmente todas las prestaciones debidas. Unas veces eran
cantidades metálico; y otras, en especie y en metálico. A diferencia de su
padre, Sancho VII reguló con precisión las labores que debían prestarle los
campesinos. La unificación prosiguió después de 1234, aunque el número de
concesiones se redujo.
Los fueros de unificación de pechas permiten
descubrir que el mundo campesino no respondía a patrones uniformes, sino que se
daba una gran diversidad económica en su seno. Algunos campesinos tenían varias
heredades, pero lo más frecuente era que disfrutaran solamente de una. Las
diferencias entre ellos eran notables, según poseyeran una yunta de bueyes o
fueran meros braceros (assaderos) que, todo lo más, disponían de un solo
animal. Estos pagaban la mitad de la pecha, de la misma forma que las viudas
que carecieran de un hombre capaz de cultivar la heredad pagaban una cuarta
parte de la misma.
La unificación de pechas no fue un mero
reajuste cuantitativo de las prestaciones que entregaban los campesinos, sino
que contribuyó a iniciar una modificación sustantiva del régimen señorial. Se
redujeron los vínculos de dependencia personal, que ligaban al campesino con su
señor, lo cual erosionó de forma irremediable la servidumbre en etapas
posteriores. Las labores desaparecieron o se redujeron considerablemente, de
tal forma que los vínculos de dependencia pasaron a ser casi exclusivamente
materiales. El campesino acabó entregando un canon anual, que lo asimilaba a un
arrendatario. Las pechas tasadas facilitaban la transmisión de bienes entre los
campesinos y reducían la capacidad de presión del señor sobre la villa,
limitada con frecuencia a la recepción de la pecha. Estos cambios y el repudio
implícito de la servidumbre de carácter personal se trasladó al lenguaje: a
partir del siglo XIII se denominaba al campesino con el término labrador, que
hacía referencia sobre todo a su función y olvidaba las connotaciones serviles
de los términos anteriores.
Las unificaciones de pechas no se aplicaron a
todo el campesinado navarro, sino que se realizaron solamente en las villas y
valles pertenecientes a la corona. Tardaron en aplicarse, a veces más de un
siglo, a los señoríos nobiliarios y eclesiásticos, y no de forma sistemática.
Subsistieron por tanto grandes diferencias entre localidades, lo cual dificulta
definir el régimen señorial navarro con moldes uniformes.
Minorías religiosas
La repoblación urbana y el avance de la
Reconquista implicaron la integración dentro de la sociedad navarra de dos
importantes minorías religiosas. La presencia judía se incrementó desde
principios del siglo XII. El desarrollo urbano propició la aparición de
comunidades judías, instaladas como apéndices de los burgos de francos con el
beneplácito de Alfonso I. La primera judería navarra en la ruta jacobea fue la
de Estella. Sancho VI utilizó su estatuto legal como modelo para autorizar la
que promovió en Pamplona el obispo como señor de la ciudad (1154). Se
instalaron otras en Sangüesa, Monreal, Puente la Reina, Los Arcos y Viana, pero
sin que puedan datarse sus orígenes.
Otra área de arraigo judío, previa incluso a la
Reconquista cristiana, fue la Ribera. La aljama de Tudela florecía en el siglo
XI, bajo dominio musulmán, con personalidades como Judah ha-Levi (1075-1141),
médico y poeta. Tras la conquista Alfonso I retuvo a los judíos mediante la
promesa de mantenerles bienes y tributos y la concesión del fuero disfrutado
por los judíos de Nájera, texto que fue confirmado por los tres soberanos
siguientes. A partir de 1170 Sancho el Sabio los alojó dentro del castillo. Al
año siguiente otorgó el mismo fuero a la aljama de Funes, que reunía juderías
dispersas por los valles del Ega y el Arga. El judío más famoso de la comunidad
tudelana durante el siglo XII fue el viajero y escritor Benjamín de Tudela
(1130- 1173), que recorrió todo el Mediterráneo y Oriente Próximo, hasta
Bagdad, y plasmó sus experiencias en su Libro de viajes. La aljama de Tudela
incluía a la comunidad de la ciudad y a judíos dispersos por los pueblos del
entorno, que en el siglo XII se dedicaban al préstamo y acumulaban un
importante patrimonio inmobiliario.
La presencia de mudéjares o moros, como se les
denomina en las fuentes navarras medievales, se limitaba a la Ribera Tudelana.
Tras conquistar la ciudad, Alfonso I consiguió retener a la población mora
mediante unas benignas capitulaciones (1119), que les permitieron conservar el
régimen fiscal preexistente, la organización institucional, una jurisdicción
autónoma y la plena propiedad sobre los bienes. Tuvieron un plazo de un año
para abandonar la mezquita mayor y las casas que tenían dentro del recinto urbano.
Se instalaron en un arrabal, denominado morería, donde vivieron casi 200
familias, dedicadas preferentemente a actividades artesanales. El jefe de la
comunidad era el alcadí, designado por el rey con carácter vitalicio.
Los moros dispersos por los pueblos del distrito tudelano eran en su mayoría
agricultores, unos propietarios y otros meros exáricos, que cultivaban tierras
ajenas a medias. Abundaban especialmente en Cortes, Ablitas y Corella.
Pilares políticos del reino
Navarro-Aragonés: apertura a Europa y reconquista del valle del Ebro
(1076-1134)
Aun cuando se pone énfasis en la apertura hacia
Europa alentada por Sancho el Mayor en el primer tercio del siglo XI, es más
lógico concebirla como el inicio de un proceso que alcanzó su madurez en el
último tercio de la centuria. Antes de hacerse cargo del reino de Pamplona, los
soberanos aragoneses habían forjado un programa político en torno a dos pilares
esenciales: la apertura al Occidente europeo y la reanudación de la reconquista
en el valle del Ebro.
La apertura al mundo ultrapirenaico ya se ha
abordado en el terreno religioso y económico. Tuvo también gran importancia en
el plano político-militar. Tras un primer matrimonio con una hija del conde de
Urgel, Sancho Ramírez enlazó con una champañesa, Felicia de Roucy, emparentada
con los condes de Perche. Su primogénito, Pedro I, se casó sucesivamente con
Inés de Poitiers y Berta, presumiblemente piamontesa. Estos matrimonios
permitieron contactos y alianzas con grupos nobiliarios de Francia, tanto de territorios
del Pirineo (Bigorra, Bearne, Foix) como de otros septentrionales (Poitou,
Champaña), que se interesaron en la reconquista del valle del Ebro. Fue una
aportación significativa, pero discontinua y desigual.
Abandonando la política de parias, Sancho
Ramírez optó por el acoso militar a la taifa del valle del Ebro, gobernada por
la dinastía de los Banu Hud y dividida desde 1081 en los reinos de Zaragoza y Lérida.
La unión de todo el arco pirenaico bajo un solo reino navarro-aragonés
incrementó su potencial ofensivo. Además los monarcas supieron interesar a la
nobleza local en las tareas reconquistadoras, haciéndolas rentables mediante
concesiones. La calificación como cruzada de ciertas operaciones reforzó su
legitimidad y logró atraer más guerreros.
La ruptura del frente, que apenas se había
movido en décadas, y la ocupación de los somontanos fue una tarea que precisó
casi dos décadas (1083-1105). Las posiciones más avanzadas de los cristianos
eran las fortalezas situadas en las vertientes meridionales de las sierras
exteriores de los Pirineos. Las llanuras musulmanas de los somontanos estaban
defendidas por una línea exterior de fortalezas y se organizaban mediante
núcleos urbanos de envergadura (Ejea, Huesca, Barbastro, Fraga y Lérida).
Tudela, en la línea del Ebro, completaba el dispositivo de defensa de la
capital de la taifa, Zaragoza.
El primer ataque se llevó a cabo en los
extremos del frente. En Ribagorza cayeron Graus (1083) y Monzón (1089),
mientras que en tierras navarras se conquistó Arguedas (1084), destinada a
hostigar la Ribera tudelana. Un primer intento de conquistar Tudela fracasó
(1087) e impuso prudencia. Frente a las ciudades musulmanas se construyeron
fortalezas destinadas a hostigarlas, como Montearagón frente a Huesca (1088) o
El Castellar, cerca de Zaragoza (1091). El balance del reinado de Sancho
Ramírez era muy positivo, pues sus tropas habían logrado romper una frontera
inmovilizada durante décadas y habían obtenido posiciones estratégicas para
acosar a las ciudades musulmanas de los somontanos.
Su hijo Pedro I (1094-1104) recogió los frutos
de esta política, pues se apoderó de las ciudades de los somontanos y dejó el
camino libre para conquistar Zaragoza. Primero obtuvo Huesca (1096), que se
convirtió en la sede episcopal de Aragón. Luego Barbastro se rindió al asedio
cristiano (1100) y en ella se asentó la sede episcopal de Ribagorza, hasta
entonces situada en Roda. Además, Pedro I reforzó la presión sobre Zaragoza
mediante la construcción de la fortaleza de Juslibol (1101), a escasos kilómetros
de la capital.
En el ámbito de la frontera correspondiente a
Pamplona, los avances también fueron significativos, en concreto en el valle de
Funes, que era el sector más vulnerable. La conquista de Milagro (1098) aseguró
el control de la orilla derecha del río Aragón en su confluencia con el Ebro.
En la orilla izquierda se levantó una torre junto a la Bardena, quizás
identificable con Villafranca, que cerraba el dispositivo. De esta forma se
obturó la desembocadura del Arga y el Aragón y se completó el control de la mitad
septentrional de las Bardenas.
Entre las Bardenas y el Castellar se interponía
el piedemonte de Cinco Villas, donde sólo se había tomado Sádaba (1096). El
primer objetivo de Alfonso I el Batallador (1104-1134) fue completar su
conquista, para culminar la estrategia desplegada por su hermano. En el primer
año de su reinado tomó Ejea de los Caballeros y Tauste (1105), que le
permitieron controlar toda la comarca de Cinco Villas y, consecuentemente, toda
la orilla izquierda del Ebro, desde las Bardenas hasta la desembocadura del río
Gállego en el Ebro (Juslibol). Se había constituido la plataforma necesaria
para el asalto a la capital de la región, Zaragoza.
Sin embargo se impuso un cambio de rumbo que
retrasó las tareas reconquistadoras. A principios del siglo XI el imperio
almorávide se expandía rápidamente, englobando a los reinos de taifas
españoles. La derrota castellana en Uclés (1108) puso en peligro incluso la
conservación de Toledo y acarreó la muerte del heredero castellano. El viejo
rey Alfonso VI propició el matrimonio de su hija y heredera Urraca con Alfonso
I el Batallador, al que consideraba capaz de proseguir el esfuerzo
reconquistador y sojuzgar a la nobleza. La boda tuvo lugar en 1109 y en las
capitulaciones matrimoniales se acordó el gobierno conjunto de los dos monarcas
en los reinos de ambos, fórmula difícilmente realizable, máxime teniendo en
cuenta los antagónicos caracteres de los cónyuges. Del enfrentamiento entre
ambos se pasó a la guerra civil. La nobleza de la mitad occidental de Castilla,
en especial la de Galicia, apoyó a Urraca y a su hijo, el futuro Alfonso VII,
mientras que la Extremadura fronteriza y las ciudades del Camino de Santiago se
decantaron por Alfonso I. Éste se replegó, pero mantuvo el control de la
Castella Vetula, la zona de Burgos, La Rioja, Álava, Vizcaya, etc., es decir,
los territorios que habían pertenecido al reino pamplonés. Por la vía de hecho
se recuperaban los territorios perdidos en 1054-1076, pero quedaba pendiente
redefinir las fronteras entre ambos reinos.
Mientras tanto la situación de la taifa de
Zaragoza variaba sustancialmente. Zaragoza había caído en manos de los
almorávides (1110), mientras que el último hudí se había refugiado en
Rueda de Ebro. La llegada de los almorávides no reforzó la posición musulmana,
ni permitió recuperar territorios perdidos. Muy al contrario, la resistencia
del heredero hudí, apoyado por Alfonso I, dio pie a constantes enfrentamientos,
que debilitaban la capacidad musulmana. En este contexto Alfonso I el
Batallador comenzó a preparar la conquista de Zaragoza. Un concilio reunido en
Toulouse (enero de 1118) concedió el título de cruzada a la empresa y
contribuyó a que abundantes nobles franceses, entre los que destacaron el
vizconde Gastón de Bearne y el conde Rotrou de Perche, se sumaran a la empresa.
El asedio se formalizó en mayo de 1118. El ejército sitiador estaba compuesto
por los principales señores de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, Pamplona, La Rioja,
Álava, Vizcaya e incluso Pallars. Zaragoza, desbaratado un auxilio exterior
almorávide, se rindió el 18 de diciembre de 1118. La capital del valle del Ebro
había sido conquistada con la colaboración de guerreros de todos los núcleos
cristianos de su periferia, apoyados por gentes ultrapirenaicas.
Su caída arrastró consigo a las ciudades de su
periferia. Tudela cayó en manos cristianas el 25 de febrero de 1119, acompañada
de toda su comarca y seguida de Tarazona. El siguiente objetivo fueron los
valles del Jalón y Jiloca. Tras derrotar a los almorávides en Cutanda, Alfonso
conquistó Calatayud y Daroca (1120). De esta forma todo el centro del valle del
Ebro pasaba a manos cristianas, salvo el sector oriental de Lérida. Por el sur
se acercaban a Teruel.
El espíritu de cruzada de Alfonso I le llevó
incluso a lanzar tres expediciones de largo alcance, internándose profundamente
en territorio musulmán. Dos se dirigieron a Levante (1125, 1129) y una a
Andalucía oriental (1126), en la que liberó abundantes cristianos mozárabes,
que volvieron con él para repoblar los territorios que había reconquistado.
En los años finales del reinado de Alfonso I se
entremezclaron la voluntad de arreglar el conflicto castellano, el deseo de
proseguir el avance reconquistador y la necesidad de buscar un heredero que
continuara su obra. Muerta Urraca de Castilla y convertido su hijo en Alfonso
VII en único soberano castellano-leonés, Alfonso el Batallador selló con él las
paces de Támara (1127), que suponían su retirada de buena parte de Castilla,
aunque conservando las tierras asignadas al rey de Pamplona en 1035. Era un intento
de anular los acontecimientos ocurridos durante un siglo y devolver al reino
pamplonés, unido ahora a Aragón, la plenitud territorial de 1035. Era un
proyecto ambicioso, que sólo se sustentaba en el prestigio y el poder de
Alfonso I y cuya supervivencia dependía de la persona de su sucesor.
El esfuerzo reconquistador se reanudó a partir
de 1131 en el Bajo Ebro, paso necesario para llegar al Mediterráneo y realizar
los sueños de cruzada del monarca. El avance cristiano fue relativamente fácil
por la orilla meridional del río, donde se conquistó Mequinenza (1132). En la
orilla septentrional el objetivo fue Fraga, pero, después de un cerco de un
año, las tropas cristianas fueron completamente derrotadas por una expedición
almorávide de socorro (17 de julio de 1134). Alfonso I el Batallador salvó la
vida, pero murió poco después (7 de septiembre).
El balance del reinado no podía ser más
positivo. Partiendo de un reino de 24.000 kilómetros cuadrados, había
recuperado 8.000 perdidos por la monarquía pamplonesa ante Castilla. Además sus
éxitos militares le habían permitido reconquistar al islam 20.000 más. Había
ensamblado gran parte del valle del Ebro dentro de un gran reino cristiano,
pero su viabilidad quedaba supeditada a la resolución del grave problema
sucesorio que dejaba al morir.
Restauración del reino de Pamplona
(1134-1162)
La restauración del reino de Pamplona como un
poder soberano, diferenciado de Aragón, fue un hecho capital, que marcó la
historia posterior de Navarra. Aseguró el mantenimiento de su personalidad
diferenciada en el concierto de los reinos hispánicos, pero exigió a los
navarros un siglo de esfuerzos para conseguir que su monarquía fuera reconocida
en plano de igualdad con otros reinos y obtuviera un espacio estable sobre el
que proyectar su soberanía. El logro de estos objetivos requirió también
cohesionar los cimientos sociales de la monarquía y formular de nuevo sus bases
conceptuales. El reino de Pamplona dio paso al reino de Navarra, una
construcción política que, adaptándose a circunstancias y formulaciones
políticas cambiantes durante casi nueve siglos, sigue vigente en la actualidad.
La falta de un heredero natural y el deseo de
asegurar la continuidad de sus proyectos reconquistadores hicieron que Alfonso
I el Batallador concibiera un proyecto sucesorio irrealizable y provocara una
profunda crisis, que remodeló la monarquía gestada por su familia durante dos
generaciones. No confiaba en su hijastro Alfonso VII para dar continuidad a su
obra y desechó a su hermano Ramiro, porque su condición de clérigo le
incapacitaba legalmente para asumir el trono. Por ello tomó la decisión de instituir
como sus herederas a tres órdenes militares: el Temple, el Santo Sepulcro y el
Hospital de San Juan de Jerusalén. Sólo tenían que respetar el ordenamiento
jurídico vigente en su reinado y en los anteriores y mantener de por vida a los
tenentes que él había designado.
Además asignó las principales ciudades del
reino a monasterios e instituciones eclesiásticas. Era un testamento imposible
de cumplir, puesto que entraba en contradicción con el carácter unipersonal y
hereditario de la monarquía, prescindía de la opinión y los intereses de la
alta nobleza, y lesionaba los intereses de la burguesía.
Las elites del reino desecharon el testamento
regio y buscaron candidatos al trono, pero lo hicieron por separado. Los
aragoneses proclamaron rey a Ramiro, hermano del difunto, mientras que los
pamploneses escogieron a García Ramírez (1134-1150), bisnieto por línea
bastarda de García Sánchez III el de Nájera. Fue reconocido como monarca en el
territorio de Pamplona, el distrito de Tudela (que era herencia de su mujer),
los condados de Álava y Vizcaya, la tierra de Guipúzcoa y, durante cierto
tiempo, las plazas de Logroño y Monzón. Mientras tanto Castilla se hizo
presente en el valle del Ebro y sus tropas ocuparon La Rioja y parte del reino
de Zaragoza.
Durante tres años (1134-1137) se ensayaron
varias fórmulas para arreglar el problema, pero fracasaron. Primero fue el
acuerdo de prohijamiento entre Ramiro y García suscrito en Vadoluengo (enero de
1135), que llevaba aparejado un ejercicio conjunto del poder soberano y un
reparto de funciones.
La ruptura del pacto, que prometía toda la
herencia a García Ramírez, sólo se explica como una reacción particularista de
las elites pamplonesas ante la expansión del reino, que se estaba vertebrando
según el eje vertical Huesca-Zaragoza, en el que el territorio de Pamplona
ocupaba una posición marginal y estaba destinado al eclipse después de la
conquista de las tierras bajas. Fracasado este sistema, García Ramírez buscó el
apoyo de Castilla a cambio de un vasallaje (mayo de 1135) que le permitió afianzarse
en el trono, pero que limitaba su soberanía. Al año siguiente Castilla dio un
giro a su política y apoyó a Aragón, que a su vez buscó la alianza con Ramón
Berenguer IV, conde de Barcelona, convertido en princeps de Aragón después de
su compromiso matrimonial con Petronila, heredera de Ramiro II que apenas
contaba con un año (1137). De esta forma se redistribuía el poder dentro de la
España cristiana. El valle del Ebro quedaba repartido en dos reinos y se
sentaban las bases para el nacimiento de un amplio reino oriental, la Corona de
Aragón, destinada a ensamblar tanto el referido valle como la costa levantina.
De esta forma Navarra se vio en guerra con Castilla y Aragón. Con la primera se
trató de una “guerra fingida”, amortiguada por el conde Ladrón, señor de
Vascongadas, que mediaba entre ambos reinos, mientras que los enfrentamientos
con Aragón fueron reales: saqueo de Jaca y ocupación de varias plazas en la
Valdonsella y en la zona de Tudela.
Durante varias décadas Castilla apoyó
formalmente a Aragón, pero en la práctica sostuvo a Pamplona, con el objetivo
último de evitar que todo el valle del Ebro volviera a estar unido bajo un
mismo monarca y pudiera inquietar a Castilla. La posición del reino pamplonés
entre dos vecinos más poderosos le exigió una fluctuante política de
equilibrios para poder consolidarse. Cíclicamente castellanos y aragoneses
firmaron tratados de reparto de Navarra, como medida de presión. Cuando se
producían, García Ramírez ratificaba el vasallaje a Castilla, para conseguir su
ayuda frente a las pretensiones reunificadoras de Aragón. En el tratado de
Carrión de los Condes (1140) Castilla y Aragón acordaron repartirse Navarra. La
presión conjunta, que se plasmó en la derrota de Ejea, hizo que García Ramírez
buscara la paz con Castilla, renovara el vasallaje y se comprometiera a casar a
su hija Blanca con el heredero castellano, Sancho.
Desde esta seguridad, García Ramírez desarrolló
frente a Aragón un prolongado acoso fronterizo, con la esperanza de que su
insistencia hiciera desistir a Ramón Berenguer de sus reivindicaciones sobre el
reino de Pamplona. Eran ataques lanzados a lo largo de toda la frontera, desde
Jaca hasta Tarazona, contra plazas aragonesas que los navarros conquistaban y
retenían durante bastante tiempo. A su vez, los aragoneses respondían con
ataques, aunque de menor intensidad, contra plazas fronterizas navarras y en alguna
ocasión contra la capital navarra.
Como telón de fondo de estos enfrentamientos se
situaba el soporte castellano, que se volvía a anudar cada cierto tiempo y que
procuraba apaciguar, siquiera temporalmente, las tensiones. En 1144 García
reafirmó sus vínculos de vasallaje con Castilla mediante un acuerdo
matrimonial, que significó su boda con Urraca, hija bastarda de Alfonso VII, al
que entregó la plaza de Logroño. Su dejación era todo un símbolo de la
aceptación del río Ebro como frontera de ambos reinos, principio defendido por
Castilla desde 1134. En 1146 la mediación castellana logró que pamploneses y
aragoneses pospusieran su enfrentamiento (treguas de San Esteban de Gormaz), en
aras de su participación en la gran expedición que preparaba Alfonso VII contra
Almería, nido de piratas, y que se desarrolló por tierra y por mar. García
Ramírez destacó en la conquista de Baeza y de la propia Almería (1147), que
durante diez años permaneció en manos cristianas.
La expedición demostró que los navarros, aun
careciendo de fronteras con el islam, podían participar en la Reconquista. Se
abrían expectativas para la nobleza navarra, y eso suponía también el inicio de
políticas de captación por los reinos vecinos, con el consiguiente
debilitamiento interno del reino.
Tras este paréntesis, García Ramírez volvió a
hostigar la frontera aragonesa. Ramón Berenguer IV, que estaba inmerso en el
esfuerzo reconquistador que conduciría a la toma de Tortosa, no estaba en
condiciones de sostener un conflicto en retaguardia. Conforme pasaba el tiempo,
la pretensión de reincorporar Pamplona a Aragón era cada vez más ilusoria. Por
eso optó por el realismo político y firmó un tratado de paz con García Ramírez
(1149). Aunque estaba basado en cláusulas difícilmente realizables, el tratado
logró cierto período de paz y, sobre todo, supuso el mutuo reconocimiento de
ambos reyes, lo cual cerraba uno de los conflictos derivados de la restauración
de Pamplona como reino separado.
La muerte de García Ramírez (1150) le impidió
culminar su obra. Había restaurado el reino de Pamplona, devolviéndole una
personalidad diferenciada en el contexto de la España cristiana, pero a costa
de aceptar el vasallaje a Castilla, que recortaba el contenido de la soberanía
pamplonesa. Resolver esta contradicción y culminar la restauración era la tarea
que tenía ante sí su hijo y sucesor, Sancho VI el Sabio (1150-1194), un monarca
providencial, vir magnae sapientiae, que unió al arrojo militar una
admirable sagacidad, capaz de diseñar un nuevo programa político para la
monarquía pamplonesa y de acometer profundas transformaciones en su entramado.
Ramón Berenguer IV se aproximó a Alfonso VII
para pactar de nuevo un reparto de Navarra (tratado de Tudején, 27 de enero de
1151). Sancho VI con gran habilidad, privó de virtualidad al tratado mediante
el matrimonio de su hermana Blanca y el heredero castellano, Sancho, ocasión
que aprovechó para renovar el vasallaje a Alfonso VII y ser reconocido como rey
por éste.
Durante varios años la tutela castellana se
intensificó sobre Navarra. Sancho VI se casó con una hija del castellano,
Sancha (1153), y fue armado caballero por su suegro, formalidad que evidenciaba
su dependencia. Además Alfonso VII llevó a cabo una política de
castellanización de La Rioja, donde asentó a conspicuas familias de la nobleza
castellana. Captó a nobles navarros y dio privilegios a instituciones
religiosas, con el fin de crear vínculos e intereses con la monarquía
castellana. Para recalcar esta política colocó a su heredero Sancho al frente
del “reino de Nájera”. Además, los castellanos controlaban un enclave en el
centro de Navarra (Artajona, Larraga y Cebror), que se amplió a Olite y Miranda
de Arga, cuyos tenentes abandonaron la fidelidad debida al rey navarro (1156).
No era un caso aislado, sino que desde 1153 Sancho el Sabio sufrió deserciones
de cualificados miembros de la alta nobleza. La más importante fue la del conde
Ladrón y su hijo, que acarreó la pérdida de Álava y del resto de territorios
vascos que controlaba la familia.
Sancho VI sustituyó a los nobles
desnaturalizados por otros miembros de sus propios linajes o promovió a nuevas
familias de barones para cubrir sus huecos. Promocionó a importantes oficiales
de la corte, escogidos tanto entre infanzones como entre miembros de la
burguesía urbana. Además, con gran arrojo se lanzó a la guerra contra Castilla
y Aragón. El enfrentamiento con la primera se limitó a la destrucción de
Larraga (1156). La situación era más preocupante en la frontera aragonesa,
especialmente en el distrito de Tudela, donde Sancho iba perdiendo las plazas
ocupadas por su padre, pero se recuperó y estuvo en condiciones de lanzar una
expedición hasta Zaragoza. Como su padre, Sancho el Sabio practicaba frente a
Aragón el principio de que la mejor defensa era la agresión.
Castilla y Aragón firmaron el tratado de Lérida
(mayo de 1157), en el que volvieron a acordar el reparto de Navarra. Al igual
que otras veces, la coyuntura política impuso un cambio de planes y privó de
virtualidad al tratado. Tres meses más tarde moría Alfonso VII y Sancho el
Sabio estimuló las buenas relaciones con su cuñado Sancho III, nuevo rey de
Castilla (1157-1158), ante quien renovó el vasallaje. Poco después los
castellanos devolvían las cinco plazas que controlaban en el centro de Navarra.
La inesperada muerte de Sancho III facilitó la posición de Sancho VI, porque la
minoría de edad del nuevo rey castellano, Alfonso VIII (que contaba tres años),
le eximía de renovar el vasallaje o le permitía diferirlo hasta su mayoría de
edad. Además, en febrero de 1159 firmó un acuerdo con Ramón Berenguer IV que
solventó con carácter definitivo las cuestiones pendientes entre ambos reinos y
revalidó, con mayor fortuna, el firmado diez años antes. Supuso el mutuo
reconocimiento y cerró un cuarto de siglo de enfrentamientos derivados de la
separación de 1134. En tres años, Sancho VI había pasado del desamparo a la
estabilidad y en los años siguientes ningún problema exterior le angustió. La
muerte de Ramón Berenguer IV y el inicio de una minoría en Aragón (1162) fueron
motivo de tranquilidad añadida para Pamplona, pues un nuevo tratado ratificó
expresamente la paz existente entre ambos reinos para un período de 13 años.
Las dos minorías reducían la capacidad operativa de Castilla y Aragón y
reforzaban el peso de Sancho VI, que se encontró en una situación óptima para
desplegar sus ambiciosos proyectos.
Nueva formulación de la monarquía: el
reino de Navarra (1162-1194)
Una doble minoría de edad simultánea en
Castilla y Aragón, con la consiguiente inestabilidad interna en ambos reinos,
creaba una coyuntura muy favorable para que Sancho el Sabio pudiera poner en
marcha sus designios: culminar la obra de restauración del reino y realizar una
nueva formulación de la monarquía. En 1162 se produjo un cambio esencial en los
documentos regios. Se dejó de utilizar el viejo título de “rey de los
pamploneses”, que primaba una concepción personal de la monarquía –el rey
era ante todo el caudillo de sus barones, de cuya fidelidad dependía– y que
estaba coartado por el vasallaje a Castilla. Se sustituyó por el título de “rey
de Navarra”, que ponía el énfasis en la proyección territorial y no
personal de la monarquía y propugnaba un proyecto de integración social y
fortalecimiento de la autoridad regia.
El rey dominaba sobre un territorio y,
consecuentemente, proyectaba su autoridad sobre todos los grupos sociales que
lo habitaban, desde la alta nobleza al campesinado y la burguesía. Además el
nuevo título permitía repudiar de forma implícita el vasallaje que hasta
entonces había prestado como “rey de los pamploneses” al rey de Castilla
y hacía olvidar los orígenes bastardos de la familia real. Nacía una monarquía
nueva, dotada de plena soberanía, sin limitaciones exteriores ni fracturas
internas.
Al rearme ideológico siguió la ofensiva militar
sobre Castilla (1162-1163), para recuperar territorios irredentos, que habían
pertenecido a Navarra en algunas etapas a partir de 1035. El ataque se inició
sobre La Rioja, donde las tropas de Sancho VI conquistaron Logroño y la cuenca
baja del Iregua, así como parte de la cuenca del Cidacos (pero sin sus núcleos
principales, Calahorra y Arnedo), la cuenca del Oja y el bajo Tirón. El retorno
al vasallaje del conde Vela Ladrón supuso la recuperación de Álava. Desde las
posiciones riojanas y alavesas se atacó Castilla, ocupándose buena parte de la
Bureba, la zona de Miranda de Ebro y Salinas de Añana. La guerra civil y el
acoso leonés impidieron la reacción de Castilla.
La ofensiva navarra se hizo presente en un
segundo frente, las fronteras levantinas del islam. La debilidad del imperio
almorávide y el nacimiento de nuevos reinos de taifas fueron el escenario que
aprovechó un noble navarro, Pedro Ruiz de Azagra, para apoderarse de Albarracín
(1166-1168), que se convirtió en un señorío independiente de Aragón y Castilla
durante más de un siglo y que mantuvo estrechas relaciones con Navarra, donde
la familia mantuvo cargos y bienes. En 1168 Sancho VI firmó el tratado de Vadoluengo
con Aragón, que establecía las condiciones de la colaboración de ambos reinos
en la conquista de tierras musulmanas. El pacto evidenciaba la tendencia de
Navarra a buscar una frontera directa con el islam, que fue una constante de su
política hasta bien entrado el siglo XIII.
La mayoría de edad de Alfonso VIII en 1169
abrió las puertas a la reacción castellana. Primero se preparó
diplomáticamente. Una alianza de Castilla con Aragón (tratado de Sahagún, 1170)
y el matrimonio del monarca castellano con Leonor de Inglaterra, cuya familia
controlaba Gascuña, cercaron a Navarra y le privaron de aliados. La
subsiguiente ofensiva militar se desarrolló en cuatro campañas. En 1173 Alfonso
VIII recuperó las tierras burgalesas y riojanas perdidas (salvo Logroño y
alguna otra plaza). Luego penetró en Navarra, hasta las proximidades de
Pamplona. En 1174 una nueva expedición castellana llegó al corazón del reino y
cercó a Sancho VI en Leguín. En 1175 el ataque castellano se lanzó contra
Vizcaya, que, dirigida por los López de Haro, aceptó la soberanía castellana.
En 1176 una nueva expedición castellana ocupó Leguín.
Las penetraciones del ejército castellano hasta
el corazón del reino obligaron a Sancho VI a negociar. Se sometió la cuestión a
Enrique II de Inglaterra, suegro del castellano, quien hizo caso omiso de las
reivindicaciones históricas y estipuló la devolución de los territorios
mutuamente usurpados desde 1158, inicio del reinado de Alfonso VIII, además de
una indemnización a Navarra. Este arbitraje (1177) no fue aceptado por las
partes. Ante la perspectiva de una nueva guerra, Alfonso VIII recuperó un elemento
tradicional de presión sobre Navarra: un acuerdo con Aragón para repartirse su
territorio (tratado de Cazola, 1179). La posibilidad de un ataque conjunto de
Castilla y Aragón hizo que Sancho VI negociara la paz, que se firmó entre
Nájera y Logroño ese mismo año. El tratado devolvía a Castilla toda La Rioja,
Castilla la Vieja y Vizcaya, mientras que Guipúzcoa, Álava (al este del río
Bayas) y el Duranguesado quedaban para Navarra. La paz suponía la mutua
equiparación de ambos soberanos, el final del vasallaje navarro a Castilla y el
reconocimiento de una frontera precisa y estable entre ambos reinos.
En los tres últimos lustros de su reinado
Sancho el Sabio dedicó sus esfuerzos preferentemente a una reordenación social
del reino, buscando reforzar su cohesión social, incrementar sus recursos
económicos, racionalizar las estructuras de gobierno y acrecer los recursos
fiscales. Mediante concesiones de fueros de franquicia nacen o se amplían
núcleos urbanos, tanto en Navarra como en Álava y Guipúzcoa. En estos últimos
territorios pretendió hacer efectiva la presencia del poder real mediante la
extensión del sistema de tenencias y la creación de núcleos burgueses
directamente vinculados a la monarquía, lo cual debilitó el peso de los grupos
nobiliarios autóctonos y explica su inclinación hacia Castilla en 1200. En
Navarra las nuevas concesiones de fueros urbanos estuvieron marcadas por la
permeabilidad hacia los campesinos y la búsqueda de nuevos recursos para la
hacienda regia mediante la imposición de tributos como el censo por solar. El
fortalecimiento del poder real exigía recursos saneados de la hacienda, que
también se lograron mediante la unificación y reordenación de pechas de las
comunidades campesinas integradas en el señorío realengo. Así mismo se
encauzaron las tensiones y luchas domésticas de la nobleza mediante una
ordenanza que procuró reconducir los desafíos personales y resolverlos por
otros cauces.
En este contexto, la política exterior pasó a
un segundo plano. La amenaza de una nueva alianza castellano-aragonesa contra
Navarra (tratados de Berdejo y Sauquillo, 1186-1187) apenas tuvo repercusión,
aunque indicó el descontento de Castilla con el reparto territorial de 1179 y
su deseo de modificarlo. Siguiendo una política prudente, Navarra tardó en
incorporarse a la alianza general de los restantes reinos cristianos contra
Castilla (1191) y no llegó a participar en las hostilidades.
Mientras tanto Navarra había iniciado su
penetración en Ultrapuertos. El enfrentamiento entre la nobleza vizcondal y los
duques de Aquitania, a la sazón reyes de Inglaterra, había propiciado un vacío
de poder, que permitió la penetración navarra, visible en San Juan de Pie de
Puerto ya en 1189. Luego Navarra se alió con Ricardo Corazón de León, que casó
con Berenguela de Navarra, e incluso defendió sus derechos en Aquitania con dos
expediciones contra sus enemigos (1192, 1194), pero no dejó de ampliar su presencia
en Ultrapuertos. Se abría una relación que, tres décadas más tarde, daría un
giro sustancial a la política navarra, vinculándola a Francia durante varios
siglos.
Merma territorial, recuperación interna
y cambio dinástico (1194-1234)
A finales del siglo XII se vivió una difícil
coyuntura. Las rencillas entre los reinos cristianos se complicaron con el
avance del imperio almohade. La derrota castellana en Alarcos (1195) avivó los
enfrentamientos. Los esfuerzos de la Santa Sede lograron una alianza de
Castilla, Navarra y Aragón contra los almohades (1196). Para conseguirla, el
papa Celestino III reconoció al nuevo soberano navarro, Sancho VII (1194-1234),
el título de rey, negado a sus predecesores desde 1134. Con todo, el pacto
sirvió de poco, porque Castilla no aceptaba la consolidación de la monarquía
navarra en las fronteras de 1179. Alfonso VIII deseaba apoderarse de Álava,
Guipúzcoa y el Duranguesado como vía de acceso a Gascuña, dote de su mujer que
pretendía reclamar a los ingleses. Estos proyectos encontraban buena acogida
entre la nobleza vasca, descontenta con los monarcas navarros por el proceso de
urbanización y la extensión del sistema de tenencias (pequeños distritos
gobernados por un representante directo del rey), que habían quebrantado su
poder y su autonomía tradicionales.
Siguiendo pautas ya ensayadas durante todo el
siglo XII, Castilla se alió con Aragón y acordaron repartirse el reino de
Navarra (tratado de Calatayud, 1198). Ese mismo año protagonizaron un doble
ataque contra Navarra, que se saldó con la toma de varias plazas. Sancho VII
logró una tregua con el rey aragonés, que desistió del empeño. No así Alfonso
VIII, que en la primavera de 1199 lanzó a todo su ejército contra Álava. Sólo
resistieron los castillos de Treviño y Portilla y la ciudad de Vitoria, que sufrió
un prolongado asedio. Al no poder conseguir una ayuda militar de los almohades,
Sancho VII autorizó la rendición de la ciudad (enero de 1200). Mientras tanto
Castilla se había hecho con el control del resto de Álava, Guipúzcoa y el
Duranguesado, probablemente con la anuencia de sus habitantes.
Navarra sufrió una importante merma
territorial, que adjudicaba definitivamente unos territorios que desde 1134
habían oscilado entre ambos reinos. La pérdida fue el resultado del acoso
sufrido por la monarquía navarra desde su restauración, protagonizado por
Aragón infructuosamente hasta 1159 y continuado luego por Castilla de forma
eficaz, hasta recuperar los territorios vascos.
La crisis derivada de la merma territorial se
superó con los patrones fijados en el reinado de Sancho VI, es decir,
reforzando la cohesión interna del reino e incrementando los recursos de la
corona, económicos y de otro tipo. Ante todo, fue preciso crear una nueva
frontera militar ante Castilla. Se construyeron castillos en el límite
fronterizo con Álava y Guipúzcoa, y se promovieron burgos fortificados (no
siempre con éxito), que completaron la línea de ciudades en retaguardia.
También nacieron puestos aduaneros (como Lecumberri) y se actualizaron los
derechos de arancel. El crecimiento de los ingresos de la corona se logró
mediante la proliferación de fueros de unificación de pechas (predominaron las
cantidades globales, asignadas al conjunto de una comunidad campesina), que
incrementaron la cuantía y la liquidez de los ingresos de la corona.
Las relaciones con los vecinos fueron diversas.
Persistieron los enfrentamientos con Castilla, aunque una sucesión de treguas
fue haciendo irreversible la nueva situación. Aunque se suscribieron dos
tratados de alianza con el rey de Inglaterra (1201, 1202), no tuvieron
repercusiones militares, pues no dieron lugar a expediciones armadas de apoyo.
Tan sólo fue efectivo el pacto comercial con los burgueses de Bayona (1203),
que permitió el uso de su puerto a los comerciantes navarros. La colaboración
fue mayor con Aragón. Además de pacificar las Bardenas (hermandad de 1203),
Sancho VII financió mediante préstamos las expediciones militares del rey
aragonés y, a cambio, recibió de él villas y castillos fronterizos como Petilla
de Aragón.
Cuando se reanudó el enfrentamiento de Castilla
contra el imperio almohade por el control del valle del Guadiana, el Papa
concedió el título de cruzada a la campaña de 1212. Aunque inicialmente Sancho
VII se negó a participar, finalmente antepuso sus ideales religiosos a sus
reivindicaciones territoriales y se sumó a la expedición. Tuvo un protagonismo
decisivo en la victoria de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212). El botín
obtenido reforzó su hacienda y el prestigio ganado mejoró su posición entre los
reinos cristianos, además de marcar una nueva etapa en su política frente al
Islam. El botín incrementó los ya saneados recursos de la hacienda regia,
permitiéndole realizar fuertes inversiones, especialmente en el decenio
siguiente (1213- 1223). Mediante compras o préstamos amplió el patrimonio real
en Tudela y su comarca, además de reforzar las fronteras del reino. Fuera de
Navarra no quiso aprovecharse de las debilidades coyunturales que sendas
minorías provocaron en Castilla y Aragón. Prefirió realizar préstamos en Aragón
y obtener a cambio una línea de villas y castillos, que le permitía acceder
desde 1215 a la frontera musulmana de Levante. Plenamente identificado con el
ideal de cruzada, consideraba las tierras musulmanas de Levante como fuente de
botín y ámbito natural de expansión de su reino. Además de las operaciones
habituales de hostigamiento desde esas posiciones fronterizas, participó en dos
expediciones de envergadura, que recibieron el título de cruzada (1216, 1219).
Las inversiones realizadas posteriormente sugieren la obtención de importantes
botines.
El reforzamiento de su posición internacional y
la abundancia de recursos económicos facilitaron un gobierno autoritario y un
férreo control de la alta nobleza y de la sede episcopal de Pamplona. Sin
embargo, una enfermedad lo recluyó en el castillo de Tudela y planteó el
problema sucesorio desde 1225. Carente de hijos legítimos y sin buenas
relaciones con su sobrino Teobaldo de Champaña, hijo de su hermana Blanca,
Sancho VII buscó el prohijamiento con Jaime I de Aragón (1231). Con todo, a su
muerte (1234), los magnates laicos y eclesiásticos prescindieron de su voluntad
y entregaron la corona de Navarra a Teobaldo, imprimiendo un giro considerable
a la monarquía navarra.
Mientras la vida del monarca y con él la
trayectoria de la dinastía Jimena se apagaba, el reino de Navarra seguía dando
muestras de ebullición y crecimiento, tanto demográfico como económico, una
tendencia que no llegó a su punto culminante hasta la segunda mitad del siglo
XIII y que se plasmó en abundantes construcciones religiosas, tanto en las
grandes instituciones monásticas y en las parroquias urbanas como, de forma
mucho más modesta, en una infinidad de iglesias rurales. Todas ellas pregonan
la culminación del largo ciclo expansivo de la civilización medieval, aunque
revestido ya de formas góticas.
Problemas constructivos y formales de la
arquitectura románica navarra
El proyecto arquitectónico y su proceso
de edificación
Cuando queremos hacernos una idea de cómo era
el aspecto de las poblaciones de época románica, nos dejamos influir por la
teoría de la historia de los estilos. Así simples iglesias parroquiales y
grandes templos catedralicios o monasteriales se nos figuran como especímenes
completos del estilo. Sin embargo, al analizar la mayoría de estos edificios
que han llegado hasta nosotros, nos damos cuenta que su proyecto no se ha
construido de manera continuada y que incluso éste ha sido transformado
sustancialmente. La primera conclusión que se nos ocurre para justificar esto,
es que los trabajos se sucedieron de manera muy lenta y en ocasiones con
interrupciones en las obras. Aunque son muchas las causas que podrían explicar
esta demora en las obras, la mayoría de ellas responden a problemas económicos.
Sin duda los patrocinadores de las obras, los poderosos laicos o eclesiásticos,
querrían que figurase en su haber como prestigio personal la realización de
grandes proyectos, sin embargo, la realidad era otra. Crisis económicas en
general debidas a las diversas circunstancias de la sociedad del momento o
simplemente propias de los patrocinadores serán el condicionante de la marcha
de las obras. ¿Cómo se compatibilizaba un templo construido así con la práctica
diaria de los oficios? La solución era muy diferente si el nuevo templo se
erigía a partir de uno ya existente o se trataba de una obra absolutamente
nueva.
La iglesia monasterial de San Salvador de Leire
nos suministra un testimonio excepcional de cómo el monasterio más emblemático
de la Navarra románica sufrió un penoso proceso constructivo. Ya el edificio
prerrománico conoció diversas transformaciones y ampliaciones hasta convertirse
en un templo de tres naves. Seguía así una fórmula aplicada en otras iglesias
que habían tenido que trasformarse a partir de un edificio pensado
funcionalmente para la práctica de una liturgia y unos usos monásticos hispanos
en otros renovados. El proceso de “europeización” iniciado durante el
reinado de Sancho III (1004-1035) coincidió con un mayor protagonismo de la
comunidad de Leire en el reino. Esta fase se conoce como el período de los
obispos abades de Leire (1005-1076). Sin duda, tal como comentaremos más
adelante, esto sería la causa de que las experiencias plenorrománicas, aunque
demasiado rudas, se estrenasen antes en el monasterio que en la propia catedral
de Pamplona.
Planta de la iglesia de Leire incluyendo
la cimentación del templo prerrománico (según Íñiguez)
Siguiendo una fórmula muy habitual se pensó en
ampliar el viejo edificio prerrománico por la parte oriental. De esta manera,
mientras que se construía la iglesia desde la nueva cabecera oriental hasta
llegar a los viejos ábsides, el templo seguía funcionando. Una vez terminada la
ampliación, se derribaba el muro de la cabecera y se obtenía un nuevo templo
compuesto de dos partes una oriental románica y otra occidental prerrománica
con algunas adecuaciones en el nuevo estilo con el fin de asegurar una correcta
y estética articulación entre las dos partes. Saltaba a la vista la enorme
diferencia entre la “modernidad” de la cabecera y la vetustez de las
viejas naves. Aunque seguramente el problema no era tanto de índole
estilística, sino que una estaba abovedada con piedra y era algo más esbelta,
mientras que la otra simplemente se cubría con una armadura de madera. Sin
embargo el empuje de la obra iniciada afectaría muy pronto a lo antiguo. Una
nueva campaña de obras renovaría la parte occidental. No es posible fijar con
exactitud en que consistió esta renovación, en todo caso es evidente que los
muros perimetrales de esta parte del templo adquirieron, con la aplicación de
escultura monumental, un aspecto románico. Esta decoración visible en puertas,
ventanas y cornisas es la que Martínez de Aguirre ha denominado “el primer
eco de la catedral de Pamplona”. Se había conseguido así un edificio de un
importante volumen, pero ciertamente algo extraño: demasiado largo para su
anchura y también excesivamente bajo. Exteriormente ya sólo se apreciaban dos
fábricas románicas, pues la prerrománica había quedado enmascarada
definitivamente por la última ampliación. La parte románica oriental mostraba
la rudeza de la obra de mediados del siglo XI, mientras que el resto presentaba
una sillería mejor trabajada y una escultura monumental aplicada de bellas
formas. No obstante, el interior contaba, en toda la parte occidental, con una
estructura de soportes para una armadura de madera que resultaba práctica pero
de una enorme pobreza arquitectónica. Esta parte del templo no alcanzará una
importante dimensión arquitectónica hasta el gótico, cuando, manteniendo los
muros perimetrales románicos como infraestructura, se transforme en un espacio
único y diáfano bajo elegantes bóvedas de crucería.
La iglesia de Santa María de Ujué estaba siendo
construida por Sancho Ramírez en 1089, según confirma el mismo monarca en una
donación a la iglesia de Funes, datada en este año. Lo que conocemos de este
edificio en la actualidad es que el proyecto real consistía en ampliar un
templo prerrománico con una cabecera románica de tres ábsides semicirculares y
un crucero siguiendo el modelo de la catedral de Jaca. Al contemplar los tres
arcos que darían acceso a la obra prerrománica desde el crucero, vemos cómo estos
no mantienen unas proporciones regulares según la lógica constructiva: los dos
arcos correspondientes a las naves colaterales son de anchuras diferentes. La
idea original del proyecto no preveía un templo completo sino simplemente la
cabecera adaptándose a las naves ya existentes. Sólo ya en época gótica estas
naves serían destruidas para conseguir un espacio amplio y unitario bajo
bóvedas.
El caso de la Iglesia Mayor de Tudela también
muestra el condicionante de una construcción previa, pero en este caso, como la
funcionalidad del edificio era muy diferente, los efectos que se produjeron en
el nuevo templo resultaron muy distintos. La ciudad de Tudela fue conquistada
en 1119, pactándose en este momento que durante un año los musulmanes
mantendrían la mezquita mayor y las menores. A partir de este año de prórroga
las mezquitas se convertirían en iglesias. Esta era una norma habitual durante
la reconquista cristiana. Mediante una pequeña actuación de eliminación de
determinados elementos simbólicos se consagraban los altares cristianos y así
el templo estaba dispuesto para el nuevo culto. La obligación canónica de
ordenar los altares en dirección Este obligaba a una total reorientación del
espacio cultual original, de esta manera el muro de la quibla se convertía en
el flanco meridional del templo cristiano. Como este tipo de construcción
reaprovechada no se consideraba provisional, no había ningún inconveniente en
edificar en función suya las dependencias complementarias. La catedral de
Toledo, que también tenía su origen en la trasformación de una mezquita, tardó
casi siglo y medio en ser sustituida por una obra gótica. En la iglesia
tudelana se hicieron ciertas obras como un pórtico nuevo en 1125 y otras que
requirieron una dedicación en 1135 y una consagración en 1149. Sin embargo el
empeño monumental más importante fue la construcción del claustro con sus
dependencias que la comunidad canónica de san Agustín necesitaba. Una donación
de unas casas para la obra del claustro nuevo, data en el año 1186, es la única
noticia documental sobre su cronología.
Como el claustro se erigió en función de la
mezquita convertida en iglesia, su situación lógica obligó a ocupar parte del
crucero de esta y su quibla. Cuando contemplamos la topografía de la colegiata
tardorrománica nos llama la atención la situación ilógica del claustro, pues,
como acabamos de indicar, se había realizado en función del templo anterior.
La catedral románica de Pamplona y la
compleja problemática de su interpretación
Unas piezas importantes de la decoración
escultórica, el perfil planimétrico de una excavación arqueológica, tan sólo
publicada parcialmente, y un dibujo antiguo de la parte occidental del templo
han permitido a los especialistas pronunciar una serie de tesis sobre el
aspecto e importancia de lo que fue la catedral románica de Pamplona. Por la
gran superficie que tenía y por la calidad de su escultura monumental sabemos
que se trataba de un templo muy excepcional para el románico hispano de su
época. Sin embargo las interpretaciones que se hacen de su fábrica se entienden
mal en el contexto lógico de un proceso normal de construcción.
Todo parece indicar que el templo catedralicio
románico ocupaba el mismo lugar en el que se situaba la fundación
hispanovisigoda. Carecemos de noticias documentales que acrediten de manera
incuestionable la creación de una nueva sede catedralicia antes de finales del
siglo XI. Las recientes excavaciones arqueológicas, al menos por lo publicado
hasta ahora, no nos han proporcionado ni el más mínimo indicio planimétrico de
lo que pudiera ser el templo prerrománico. Los materiales procedentes de estas
prospecciones, aunque tendremos que esperar a la publicación de su exacta
situación en la estratigrafía arqueológica, corresponden a distintas épocas que
van desde la romanidad hasta el gótico.
El advenimiento de la dinastía Jimena, con su
expansión territorial hacia Nájera, debió producir un acusado retraimiento en
la monumentalización de la vieja Pamplona durante algo más de siglo y medio. El
carácter itinerante de la corte y las prolongadas estancias de la misma en la
capital najerense fueron factores determinantes en este sentido. Sin duda, como
no podía ser de otra manera, la documentación nos informa de donaciones de una
cierta importancia por parte de los monarcas: la de Sancho Abarca (970-994)
concediendo la ciudad de Pamplona y el castillo de San Esteban de Deyo: Sancho
III (1004-1035) restituyendo el dominio del obispado; García el de Nájera
(1035-1054) entregando el monasterio de Anoz. La primera y la última de estas
tres noticias indican más la indiferencia del monarca que su interés. A Sancho
Abarca parece interesarle poco el dominio de la ciudad, mientras que a García
es evidente que su ideal geopolítico estaba lejos de Pamplona. Si durante este
largo período un rey o un obispo hubiera emprendido la realización de un nuevo
templo es casi imposible que hubiera pasado desapercibido, ya sea directa o
indirectamente, de la documentación conservada por precaria que esta sea.
La anexión del reino navarro al trono de Sancho
Ramírez supuso una inmediata renovación eclesiástica a partir del obispo y el
clero catedralicio. El monarca quería potenciar la figura del prelado de
Pamplona, evitando hipotecas como la subordinación a un centro monástico. De
esta manera la preocupación del obispo se centraría en la organización de la
catedral y de la diócesis. La revitalización de la vida canónica con una
presencia continuada del prelado se manifestará de inmediato en el inicio de
unas obras que darán un aspecto moderno al conjunto catedralicio y lo mismo
sucederá con la edilicia urbana. Para llevar a cabo tan decisiva labor
organizativa y constructiva era necesario que el obispo contase con recursos
económicos. Con este fin, Sancho Ramírez confirmó en 1087 el patrimonio de la
catedral y en especial el de la ciudad de Pamplona.
Con el nombramiento de Pedro Andouque o de
Rodez (1083-1115) como obispo de Pamplona se dará inicio a esta trascendente
renovación eclesiástica. La primera medida adoptada por el nuevo obispo fue
organizar un cabildo que viviese sometido a la regla de San Agustín. Con esta
medida seguía las indicaciones del monarca que pretendía una reforma de la
iglesia de sus reinos según las directrices de Roma. Poco antes el mismo rey
Sancho Ramírez, al establecer la canónica agustiniana en la catedral de Jaca,
mostraba su acatamiento a las directrices pontificias y cómo debía comportarse
el clero que atendía la catedral: “Así pues he decidido, según decretaron
los santos pontífices de Roma y fijaron el beato Agustín y los restantes santos
padres, para honor de Dios y de San Pedro, jefe de los apóstoles, reunir en la
iglesia de Jaca a los clérigos según la tradición apostólica, llevando una vida
de comunidad y no disfrutando de nada como propio, ni considerando nada suyo,
sino teniendo todo en común y alegrándose con la regla de nuestro padre san
Agustín, con una sola comida y hábito”. Para que los nuevos canónigos de
Pedro de Rodez pudieran llevar una vida en común, teniendo un hábito idéntico,
durmiendo en un mismo dormitorio y comiendo en un refectorio único, era
necesario crear las oficinas claustrales que facilitasen la práctica de la
regla. Estos edificios comunitarios constituyeron, en torno a un claustro, la
primera fase constructiva promovida por el obispo Pedro; las obras se
prolongarían hasta el año 1097. Siguiendo los usos habituales por entonces,
estas dependencias claustrales se debieron articular sobre el lado meridional
del templo, que, en este caso, no podía ser otro que la vieja catedral
prerrománica. En la actualidad se conserva un edifico considerado cilla que por
sus características podría considerarse la canónica de esta época.
Centrémonos a continuación en un breve análisis
de lo que conocemos de la catedral como templo románico. Los escasos datos
documentales se podrían resumir en los siguientes términos según la opinión más
generalizada entre los expertos que se han ocupado del tema. A partir de 1097
empezamos a tener noticias de que se está pensando en la construcción de una
gran iglesia, pues en este año el papa Urbano III recomendaba a Pedro I a que “ayudara
a construir una nueva basílica”. Desde este año se suceden diversos
documentos que en términos muy parecidos exhortan a continuar con las obras
catedralicias. Bajo la prelatura de Guillermo Gastón (1115-1122) se documenta
la pavimentación del templo y el cierre de siete capillas con rejas. De esto
deduce, con toda lógica, Martínez de Aguirre “que al menos la cabecera y el
transepto habían sido concluidos”. Una carta del obispo Sancho Larrosa
(1122-1142) nos informa que la dedicación de la iglesia había tenido lugar en
1127.
¿Qué representó este edificio en su momento? No
sólo fue el exponente de una importante renovación cultural y artística frente
a la postración y decadencia en la que había permanecido hasta entonces la
catedral, sino que la monumentalidad de su proyecto le convertía en el segundo
templo catedralicio hispano después de Santiago de Compostela. Sin duda, fue
Pedro Andouque el primer interesado en promover una construcción tan
importante, pero la voluntad regia no le debía ir a la zaga. ¿Acaso se estaba
pensando en un desplazamiento occidental del centro neurálgico de la
geopolítica de los territorios gobernados por el rey? La catedral de Pamplona,
tanto por el tipo templario como por sus dimensiones, dejaba obsoletos y
pequeños la catedral de Jaca y otros templos aragoneses. Si en Jaca se había
comenzado un modernísimo edificio románico con un buen taller de escultura, al
conquistarse Huesca (1096) y a la vez dar comienzo las obras de Pamplona
(1097), los buenos escultores desaparecen de la lonja jaquesa y el edificio
termina por cubrirse con una pobre armadura de madera. El tamaño del templo, la
posible rapidez de su construcción y la extraordinaria calidad de los
escultores que trabajan en el claustro convierten a Pamplona en uno de los
grandes centros creadores de la primera mitad del siglo XII peninsular.
Sobre la importancia de su tamaño el cuadro
comparativo que reproduzco es bastante esclarecedor.
Obsérvese especialmente las diferencias con la
catedral aragonesa de Jaca o con el templo de Leire. Este último lo
representamos en dos momentos:
1º) Según el aspecto que tendría al juntarse la
cabecera románica con las naves del templo prerrománico; éste sería su aspecto
al iniciarse el proyecto de la catedral de Pamplona.
2º) Con la ampliación occidental, obra que se
realizaría siguiendo pautas decorativas monumentales experimentadas ya en la
misma catedral pamplonesa. Más interés tiene la semejanza de tipo, crucero
ampliamente acusado sobre las naves colaterales, con otros templos
catedralicios de los reinos hispanos occidentales. Aunque tenemos ciertas dudas
sobre la cabecera de la sede leonesa, sin duda su superficie era más pequeña.
Es muy curioso cómo será la catedral de Lugo la que más coincidencias muestre
con Pamplona, incluso en la forma de su fachada occidental. Una y otra
presentan en esto su clara dependencia del modelo compostelano.
Cuadro comparativo de la planta de la
catedral de Pamplona con otros edificios románicos (según Bango)
De lo que hemos dicho hasta aquí, parece
incuestionable la importancia del tamaño del templo con respecto a otros de su
clase coetáneos, superando incluso la catedral de la capital del reino de León.
Aunque resulta muy difícil, dado lo conservado, sería conveniente hacer algunos
comentarios sobre ciertos aspectos constructivos y el tipo de edificio
templario.
Si tenemos en cuenta la relación entre
contrafuertes y soportes internos, apreciamos dos claros métodos constructivos
perfectamente diferenciados. El primero fue aplicado en la cabecera (ábsides y
crucero) y el muro meridional del templo. Se caracteriza por tener
contrafuertes externos, pero los cimientos no acusan los soportes
correspondientes internos. El segundo responde a un criterio constructivo
también románico, pero muy diferente. Lo apreciamos en el muro septentrional de
las naves, donde contrafuertes y soportes apilastrados aparecen lógicamente
emparejados. Los dos métodos coinciden con otras tantas etapas del lógico
proceso constructivo de los templos medievales: primero se realiza la cabecera
y el cierre de las naves con el muro correspondiente al lugar donde se levante
el claustro; en un segundo momento se cierra el perímetro exterior.
Por desgracia, de esta catedral singular sólo
conocemos el perfil de su planta y su superficie por las estratigrafías
arqueológicas. Aunque esta es muy escasa información, los sencillos bosquejos
que reproducimos a continuación me permitirán evocar algunas de sus posibles
características tipológicas. Se muestra con una gran potencia volumétrica el
gran crucero continuo, de una sola nave, sobre el que se articulan ábsides que
dejan un tramo entre ellos. Además del ábside central, poligonal al exterior, los
laterales, circulares, presentan columnas que arrancando de las banquetas del
zócalo llegan hasta la cornisa. Para la reconstrucción segura de estas columnas
contamos con claros indicios arqueológicos. Un cabildo catedralicio tan
importante como el pamplonés debía disponer numerosas capillas con altares para
que solo se pudiera celebrar una misa al día en cada uno de ellos. Es a este
respecto por lo que, tal como ya hemos apuntado, tiene lógica la noticia de las
siete rejas de la consagración durante la época de Guillermo Gastón. Así
deberíamos considerar que estos se pondrían no sólo en los ábsides, sino
también en los espacios rectos entre estos. La presencia de un ábside poligonal
alternando con semicirculares se suele poner en relación con las capillas de la
girola compostelana, sin embargo pienso que hay una relación más próxima y
lógica con la arquitectura románica de Gascuña. Existen en esta región una
serie de templos con cabecera que tiene un ábside central poligonal flanqueado
por dos ábsides semicirculares teniendo entre ellos un tramo recto, resulta
imposible no evocar aquí la cabecera de Pamplona.
No he representado un cimborrio de acusado
volumen sobre el crucero, pues no es posible asegurar su existencia. En todo
caso lo más lógico es pensar que, al menos, estuviera previsto. Una cubierta
única a dos aguas para las tres naves parece la solución más lógica tal como se
realizó en la catedral de Santiago. La fachada occidental con dos puertas y
sendas torres están perfectamente documentadas. La fachada occidental de la
catedral de Lugo presenta en la doble puerta central y en la distribución del ventanaje
grandes similitudes con la fachada de Platerías de Compostela. En este sentido
es posible que la de Pamplona tuviera gran parecido con esta solución. Sin
embargo existe una profunda diferencia en los tres monumentos con respecto a
las torres. En Platerías, las torres cilíndricas arrancan en las esquinas a
partir de la planta de tribunas. Lugo flanquea los dos vanos centrales de las
puertas con sendas torres cilíndricas, sin embargo, aunque se parecen a las
compostelanas, las lucenses arrancan desde el mismo suelo. En Pamplona las
torres, de sección cuadrada, ocupan el tramo correspondiente de las naves
colaterales. Estas torres tienen en el núcleo central el huso de la escalera de
caracol. En Compostela las torres cuadradas no aparecerán hasta después de la
posible estancia del maestro Esteban, disponiéndose en los ángulos occidentales
del encuentro del crucero con las naves, y a los pies del templo. En ambos
casos las escaleras internas no son de caracol sino de tiros rectos siguiendo
los muros. Mientras que en Lugo la inspiración en Platerías es incuestionable,
las de Pamplona no tienen ninguna relación con ellas. El tipo de torre y su
ubicación parece despejar cualquier duda acerca de una posible tribuna sobre
las colaterales: no es posible, o al menos lógica, su existencia.
Aunque ciertas características de la cabecera
serían de discutible inspiración compostelana, parece que ésta es
incuestionable en lo que se refiere a algunos aspectos conceptuales de la
fachada occidental. En todo caso mejor documentada está la decoración
monumental de esta portada, algunos de cuyos capiteles se conservan y denuncian
su parentesco con lo compostelano. Estas posibles relaciones plásticas y
estilísticas se explican por la presencia en la obra de Pamplona de un
personaje llamado Esteban que ostentaba el título de “maestro de Santiago”.
Hasta aquí hemos hecho una exposición de lo que
ha podido ser la interpretación de este edificio, sin embargo hay que reconocer
que todo ello nos genera dudas muy serías que no han sido tenidas en cuenta. Me
refiero especialmente al proceso cronoconstructivo y la existencia de un templo
prerrománico que siguió en activo durante este proceso de edificación.
Dos tipos de argumentos parecen demostrar que
este gran templo se construyó desde oriente hasta occidente durante el primer
tercio del siglo XII. Por un lado, la existencia de la cabecera románica podría
confirmarse con el citado testimonio de Guillermo Gastón y sin ningún género de
dudas por la de la dedicación. Para la fachada occidental carecemos de
información documental, pero todos los expertos que han analizado los restos
escultóricos que pertenecían a ella coinciden en atribuirles una cronología que,
en su sentido más lato, se situaría en el primer tercio del siglo XII. ¿Es
posible que el segundo templo más grande de la España románica de este momento
se construyese en menos de treinta años? No parece probable, ni siquiera
siguiendo el sistema que se utilizó en la catedral de Jaca: se construyó la
cabecera con sus abovedamientos, siguiendo los muros perimetrales hasta su
cierre por la fachada occidental; iniciándose a partir de aquí la construcción
de los intercolumnios. Me da la impresión, hoy día nada más que una mera
hipótesis de trabajo, que la integración del edificio prerrománico en el nuevo
tuvo un protagonismo decisivo. A partir de un núcleo original, la catedral
prerrománica, se articuló una ampliación oriental, la cabecera, y otra
occidental que tendría como remate la fachada de la que estamos tratando. La
curiosa solución del muro meridional, a la que nos hemos referido antes, podría
ser el testimonio de un muro del antiguo edificio trasformado en parte para su
integración en la obra nueva. Tendríamos así una solución como la que se dio en
el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos: sobre una iglesia
prerrománica de tres naves se articuló derribando la cabecera otras tantas
naves plenorrománicas con sus correspondientes tres ábsides semicirculares;
posteriormente, se prolongaron las naves prerrománicas con una obra
tardorrománica hacia occidente. La fórmula no era tan exótica para el medio
navarro, tal como ya hemos comentado se estaba dando por aquel entonces en el
monasterio de San Salvador de Leire.
Del tardorrománico al protogótico. el
chapucero aspecto de lo inacabado
La última fase del románico navarro, al igual
que en el resto de la geografía hispana, nos muestra una arquitectura
absolutamente condicionada por la falta de recursos económicos para completar
las obras iniciadas. Aunque, sin duda, se podría incluir en una situación de
crisis económica de carácter general en un principio, la verdad es que su
repercusión en el proceso constructivo supera ampliamente la cronología de
esta. Las consecuencias no fueron simplemente un paro en las obras, sino que la
reanudación de las mismas ocasiona un cambio de estilo e incluso de las
soluciones constructivas y funcionales. Entre los especialistas que han
estudiado estos edificios suele haber una cierta confusión a la hora de
clasificarlos. El empleo de términos como tardorrománico o protogótico son mal
utilizados en muchos casos. El concepto de tardorrománico corresponde a un
edificio que ha sido pensado con estas características desde el proyecto hasta
su total materialización en la obra. Protogótico se refiere a las primeras manifestaciones
de este estilo. Cuando un arquitecto proyecta un edificio en protogótico, lo
lógico es que el abovedamiento tuviera perfectamente previsto su apeo por los
diferentes elementos de sustentación. De una manera ingenua se han explicado
como edificios protogóticos aquellos que presentan una infraestructura de
soporte tardorrománica y, sobre ella, se disponen unas bóvedas de crucería.
Esta situación provoca un abandono de la verdadera función de los elementos de
soporte, haciendo que queden sin utilidad o reempleadas con otra función
tectónica adecuada al apeo de la crucería. Tal como creo haber demostrado para
la catedral de Lérida, se trata de dos maestros distintos: uno de formación
románica proyecta el tipo de edificio con su estructura correspondiente; en una
primera campaña se edifica los muros y, después de un paro en las obras o con
una solución de una cubierta de madera, se vuelve a la edificación intentando
adaptar una solución gótica. Al no ser la cronología de esta última la del proyecto
y primera fase de las obras, ya no es posible calificarla de protogótica.
Aunque en alguno de estos edificios este desfase estilístico y funcional queda
más o menos armonizado, lo habitual es que trasmita la sensación de obra
chapucera e inacabada.
Una rápida visión de edificios como San Pedro
de la Rúa, San Miguel de Estella, Santa María de Sangüesa y todo un amplio
etcétera que afecta al 80% de los grandes edificios del tardorrománico, nos
permite comprobar la arbitrariedad con la que se acaban los proyectos. No se
trata ya, de un simple cambio de bóvedas o de arcos, cosa lógica en una obra
realizada en el transcurso de mucho tiempo, sino de cómo se articula todo ello
con la infraestructura. La complejidad del pilar tardorrománico pierde toda su
lógica y sus elementos se emplean aleatoriamente. Un codillo o una columna
pensada para la correspondiente dobladura se emplea ahora para apear un
crucero, pero en el pilar parejo puede ocurrir que la solución no sea la misma.
La dobladura de los arcos perpiaños o formeros, prevista desde los cimientos,
unas veces se completa, pero en muchas ocasiones no. Se afeitan columnas
entregas para convertirlas en consolas, mientras que otras veces no se duda en
combinar columna con consola para soportar un arco. Incluso no se duda en dejar
columnas inacabadas; o lo que es peor, acabadas, pero sin función específica.
Las grandes iglesias del tardorrománico
navarro: Santa María de Fitero
A partir de los trabajos de Eydoux, la cabecera
con girola de Santa María de Fitero se ha estudiado en relación con cuatro
fundaciones cistercienses españolas que también adoptan girola: Santa María de
Poblet (Tarragona), Santa María de Moreruela (Zamora), Santa María de Gradefes
(León) y Santa María de Veruela (Zaragoza). Para este investigador, dejando
aparte el caso de la abacial de Gradefes, se podría pensar que el proyecto de
los cuatro templos se debía a un solo maestro de obras. Para que se pudiera haber
producido este encargo se supone que se trataba de un arquitecto de una gran
reputación: “había vivido durante mucho tiempo en Francia, y más exactamente
en Borgoña, donde él conoció las grandes construcciones románicas,
recientemente erigidas, al mismo tiempo que las soluciones góticas comenzaban a
afianzarse”. Estas girolas, con sus absidiolas articuladas tangencialmente
sobre ellas, constituían para Azcárate una novedad protogótica frente a la
fórmula románica que dejaba un tramo del deambulatorio entre cada capilla tal
como aparecía en los templos gallegos de Osera, Cambre y Melón. Con este tipo
de comentarios de carácter general y otros muchos que podríamos introducir a
partir de algunas monografías dedicadas a estos edificios de manera particular,
nos debemos plantear el análisis del templo de Fitero desde dos puntos de vista
muy distintos, pero evidentemente complementarios: por un lado, todo aquello
que se refiere a su función y significado en el contexto de la arquitectura
templaria de los cistercienses; por otro, el estudio de su estructura
arquitectónica y de sus características estilísticas.
Entre los muchos tópicos falsos que se
atribuyen a una caracterización propia de los cistercienses está el que
considera que fueron los creadores de grandes cabeceras con múltiples ábsides.
A este respecto, se nos presentan estas cabeceras bajo la forma de tres
variantes clásicas:
1) Un crucero en el que se disponen numerosos
ábsides en batería articulados sobre el muro oriental;
2) Una girola con capillas radiales;
3) Una fórmula híbrida, originada por la
yuxtaposición de los dos modelos anteriores. Sin duda estas soluciones fueron
empleadas por los cistercienses por la necesidad que tenían de capillas con
altares puesto que sus comunidades contaban con un número muy crecido de
sacerdotes, pero en absoluto fueron los creadores de los prototipos. Estos
tuvieron su origen más remoto a finales del siglo X y se codificaron
definitivamente a partir del año mil, constituyendo lo que se denominó por
Lefèvre Pontalis “las grandes cabeceras benedictinas”.
Planta de la cabecera de las iglesias
cistercienses que interpretan el modelo de Claraval
Aunque los grandes templos carolingios llegaron
a tener decenas de altares, sólo tres o cuatro como mucho tenían un marco
arquitectónico de fábrica para definir el conjunto de su escenografía. Por
alguna circunstancia que se nos escapa, en el entorno del año mil, los altares
que requieren el incluirse en el marco de un ábside empiezan a ser muy
numerosos: cinco, siete, nueve y hasta once ábsides. La autoridad eclesiástica
no permitía celebrar la eucaristía dos veces por día en el mismo altar. Cuando
la comunidad religiosa que regía el templo (monástica, colegial o catedralicia)
contaba con muchos sacerdotes, era necesario tener una iglesia con una gran
cabecera del tipo que hemos señalado anteriormente. El éxito alcanzado por los
cistercienses en la sociedad del siglo XII produjo una progresiva ampliación
del número de monjes de sus monasterios. Como además muchos de estos monjes
eran sacerdotes, fue necesaria para el desarrollo del culto la realización de
iglesias con alguna de las grandes cabeceras que hemos señalado anteriormente.
A las iglesias citadas por Eydoux y Azcárate
habría que añadir la portuguesa de Alcobaça, constituyendo un grupo
relativamente homogéneo y poco habitual en la arquitectura de los
cistercienses. En principio era lógico que los cistercienses no hubieran elegido
la cabecera con girola para sus templos, pues se trataba de un proyecto
arquitectónico demasiado suntuoso para los principios de una orden marcada por
la pobreza. Desde las dificultades del proyecto a la especialización de los
trabajadores, sin olvidarnos de los materiales, una solución de este tipo era
la más cara que podía adoptar un gran templo. Pero ya no era tanto el costo
material, que sin duda era significativo, sino la imagen de soberbia
munificencia que una cabecera como esta se mostraba a la contemplación de
todos. Los cistercienses solo se atreverán a hacer una cabecera de esta
monumentalidad una vez muerto Bernardo de Claraval en 1153. Sus colaboradores
inmediatos, temerosos de su reacción violenta dado su temperamento, debieron
ocultarle en los últimos momentos de su enfermedad el proyecto de cabecera que
estaban preparando para la abadía de Claraval. Solo así se explica que
inmediatamente después de su muerte comenzaran los trabajos y estuvieran
concluidos en 1174.
Lo realizado fue una girola con nueve capillas
radiales y tangenciales. Aunque sus discípulos sabían que este proyecto
arquitectónico contravenía los principios de pobreza y sobriedad defendidos a
ultranza por Bernardo, no dudaron en utilizar su figura para prestigiar la obra
arquitectónica, haciendo que ambas permaneciesen juntas en la memoria histórica
del monasterio. A su muerte fue enterrado junto al cuerpo de su discípulo
Malaquías ante el altar mayor de la abacial. En 1178, cuatro años después de su
canonización, sería colocado en un gran conjunto funerario detrás del altar
mayor.
La nueva iglesia de Claraval y este fasto de
monumentalización funeraria constituyen todo un símbolo de la gran
trasformación que los cistercienses están experimentando. ¡Qué lejos se está ya
de aquel espíritu fundacional marcado por la sobriedad, la sencillez y la
pobreza.
Esta gran cabecera de Claraval, con el valor
añadido que le confería su significado como relicario monumental de san
Bernardo, enseguida tuvo una gran repercusión en los templos nuevos que se
estaban erigiendo en España. Las abadías peninsulares que adoptaron este tipo
de cabecera responden todas ellas en su proyecto original a un período que se
puede situar perfectamente en la segunda mitad del siglo XII, por señalar un
marco lo suficientemente amplio para que se incluyan todas. Conviene recordar
en relación con la cronología que el templo que se cita habitualmente como
continuador del modelo de Claraval es la nueva cabecera de Pontigny cuyas obras
se realizaron entre 1205 y 1210.
De los ocho ejemplos peninsulares dos responden
a soluciones plenamente románicas (Osera y Melón), uno (Alcobaça), el más
tardío, es gótico, y los otros cinco, los agrupados por Eydoux, constituyen un
grupo con ciertas similitudes de muros románicos y abovedamientos ya góticos.
Todos ellos surgieron por un afán de reproducir una cabecera monumental que
prestigiase la abadía. Como una solución de este tipo era tan monumental que
contravenía absolutamente los principios cistercienses, sólo se podía justificar
como emulación de la abadía de Claraval cuya realidad aparecía, tal como
acabamos de comentar, falsamente legitimada por la figura de Bernardo y por el
culto que en ella se le daba. Tal como ya indiqué hace tiempo las cinco
iglesias no responden a un proyecto único realizado por el mismo arquitecto,
sino que han sido realizadas a partir de una misma idea, pero materializada por
arquitectos diferentes y con mano de obra local. Todo parece indicar que cada
uno de estos abades, en el caso de Gradefes sería abadesa, encargó un proyecto
de iglesia que tuviese una girola con capillas tangenciales. De esta manera se
estaba refiriendo el modelo de Claraval, pero como es lógico, ante esta
propuesta, cada uno de los arquitectos le dio una solución propia de acuerdo
con sus conocimientos técnicos y la realidad constructiva del momento. Salvo el
caso del constructor de Alcobaça, templo que presenta una cabecera muy próxima
al modelo, ninguno de los arquitectos conoció la solución de Claraval.
De estas iglesias hispanas, las de Melón y
Osera, siguiendo la solución de la catedral compostelana, iluminaban
perfectamente el deambulatorio por los vanos que se abrían entre las capillas
radiales. El resto de estos edificios, los cinco señalados por Eydoux, se
encontraron con un problema muy importante: las capillas al ser tangenciales no
permitían disponer entre ellas vanos para la iluminación. En una solución
plenamente gótica esto no tenía graves problemas, puesto que las capillas eran
poco profundas y sus muros estaban rasgados por amplios ventanales de arriba
abajo, lo que permitía pasar profusamente la luz. Nuestros edificios eran muy
conservadores a este respecto; sus muros concebidos en su mayor parte como
románicos tenían unas pequeñas ventanas que limitaban la luz al paso de una
estrecha saetera.
Cabecera de la iglesia de Osera (según
Bango)
Cabecera de la iglesia de Moreruela
(según Bango)
Esquema comparativo de las dos
soluciones de las cabeceras del tipo Fitero: con iluminación directa del
deambulatorio y sin ella
Los proyectos de Veruela y Moreruela previeron
este problema situando un vano por encima de los arcos que daban acceso a las
capillas. El efecto conseguido era doble: lumínico y volumétrico. Como la luz
que entraba por estos vanos se proyectaba directamente sobre las bóvedas del
deambulatorio, de aquí de manera cenital descendía difusamente sobre el espacio
de la girola. Este orden de ventanas exigía un muro que conformaba en altura la
girola, obligándola a una mayor altura. Interiormente el deambulatorio aparecía
así más esbelto, mientras que el exterior la cabecera se mostraba en tres
rotundos volúmenes armoniosamente escalonados. Los proyectos de Fitero, Poblet
y Gradefes, al no tener en cuenta esta solución, se muestran demasiado pesados
e inarmónicos. Con el paso del tiempo, al taparse las ventanas con los retablos
góticos, el problema de la luz se agudizó y con ello la falta de esbeltez hizo
gravitar aún más el peso de las bóvedas.
La otra fórmula de conseguir una gran cabecera,
un crucero articulando más de tres ábsides en batería, se emplea en tres
edificios del tardorrománico navarro. La iglesia del monasterio cisterciense de
La Oliva presenta cinco ábsides y otros tantos la colegiata de Tudela. En uno y
otro caso esta importante cabecera se explica por corresponder el primero a una
importante comunidad monástica y el segundo es la iglesia mayor de la ciudad
acogida al patrocinio de la propia casa real. Por lo poco que conocemos de su
historia en principio resulta inexplicable el caso de San Miguel de Estella con
sus cinco ábsides escalonados. Se trata de una iglesia parroquial que en sus
orígenes dependía de San Juan de la Peña. Su cabecera pensada para una
importante comunidad de clérigos y la calidad de su escultura son la prueba
indiscutible del poder de los promotores iniciales. Sin embargo, a partir del
siglo XIII, las cosas cambiaron radicalmente. La simple observación del estado
actual del edificio nos permite ver cómo partes iniciadas se quedaron sin
concluir, elementos pensados con un criterio se reutilizaron con otro y en
general se aprecia un lentísimo proceso de construcción que se prolongaría
hasta el siglo XVI.
Románico navarro
En el año 1057 tenía lugar en el monasterio de
Leire la consagración de una ampliación de la iglesia que resultaba novedosa
con relación a lo hasta entonces construido en el reino de Pamplona. Pese a
contar con una secular trayectoria de soberanía, el reducido territorio
gobernado por la dinastía Jimena no se había caracterizado por sus logros
artísticos. Los edificios prerrománicos conservados resultan modestos en lo
arquitectónico y toscos en lo escultórico, y no consta que nada de lo
desaparecido, salvo la seo pamplonesa, los sobrepasara en interés
Lo más reseñable correspondía a miniaturas
realizadas en cenobios riojanos que en poco tiempo quedarían definitivamente
desligados de Navarra. Sin embargo, a partir de Leire y, sobre todo, de la
edificación de la catedral de Pamplona iniciada hacia 1100, el pequeño reino
pirenaico se sumará al gran esfuerzo creativo vivido en Europa Occidental y
aportará obras de primera categoría que le han otorgado un lugar significativo
en las historias del arte románico.
Hacia 1030, en tiempos del rey Sancho III el
Mayor y del abad Sancho, debió de iniciarse la nueva obra legerense,
consistente en la ampliación de la antigua iglesia mediante la construcción de
una cripta y una nueva cabecera, que significaron a un tiempo esfuerzo y
novedad. Esfuerzo inusitado por el tamaño y el tipo de aparejo empleados,
grandes sillares trabajados a puntero, así como por las dimensiones alcanzadas,
especialmente en lo que se refiere a la altura de las naves. Novedad por la
introducción de soluciones hasta entonces no empleadas por estas tierras, desde
los pilares compuestos y su alternancia con columnas hasta el trazado de tres
ábsides escalonados, el ambicioso abovedamiento de todos los espacios o el uso
de determinados patrones decorativos. Su interés rebasa las mugas navarras,
porque incorpora en fechas tempranas y con cierta torpeza casi todos los
elementos que caracterizarán la gran arquitectura del románico pleno. La
construcción evidencia dudas y desconocimientos, que llevaron al arquitecto a
adoptar decisiones atípicas, como la partición en dos de la nave central de la
cripta para mantener uniforme la altura de sus bóvedas o el reducidísimo tamaño
de los fustes, pero también cierto atrevimiento que es la llave de la
creatividad. El empeño se explica en el marco de las nuevas circunstancias
vividas por el monasterio en tiempos de ambos Sanchos, cuando su abad fue
también obispo de Pamplona y dispuso de las rentas episcopales, siempre con el
respaldo de un monarca impulsor de la vida monacal y de la reforma
eclesiástica. La decisión de renovar y ampliar la iglesia con soluciones tan
alejadas de las tradiciones locales hubo de tomarse bajo la influencia de
modelos externos. A este respecto se han recordado las misivas que el soberano
recibió del abad Oliba, promotor de la renovación artística en Cataluña bajo el
signo del primer románico lombardo, pero parecen más acordes con las opciones
arquitectónicas ensayadas en Leire las vinculaciones del rey y del prelado con
el gran abad Odilón de Cluny.
Sancho III contribuyó con dinero a obras
cluniacenses y es posible que el propio abad hubiera residido durante un tiempo
en el monasterio borgoñón. No hay duda de que el director de obras era
conocedor de nuevos rumbos por entonces emprendidos en la arquitectura
ultrapirenaica.
Las circunstancias de Leire fueron demasiado
excepcionales como para que el nuevo templo provocara una generalizada
renovación del arte navarro. Ningún otro edificio precisaba sus dimensiones, ni
contaba con sus recursos económicos. Sin embargo, algunos elementos empleados
en la abadía dejaron huella en el entorno. Probablemente es secuela legerense
la aparición de hiladas de gran aparejo en el ábside de la iglesia de
Elizaberría (Salinas de Ibargoiti) a medio camino entre Leire y Pamplona,
templo que perteneció a Leire. El uso de arco ciego enmarcando la ventana en
algún tramo de su nave evidencia una ejecución posterior a la nave legerense.
Del mismo modo cabe atribuir a su estela el predominio en el valle de Salazar y
otros cercanos de un tipo arquitectónico en que el ábside enlaza con la nave
sin contrafuertes o rebajes que marquen la cesura entre el semicilindro y los
tramos rectos. Así había sido concebida la conexión ábsides-naves en Leire. Por
último, en iglesias aragonesas vinculadas con la monarquía (Loarre, Sos del Rey
Católico) se dio una tercera secuela, consistente en la disposición de criptas
con pasillo transversal a occidente cuya finalidad era facilitar la
comunicación por debajo del templo.
Cabecera de San Salvador de Leire
El interés que el primogénito de Sancho III, García
el de Nájera, mostró por esta localidad riojana y la crisis dinástica provocada
por la muerte violenta de Sancho IV ayudan a entender que apenas se acometieran
obras importantes en Navarra durante varias décadas. Probablemente en esas
fechas se llevó a cabo la construcción del puente de Puente la Reina, un gran
reto constructivo que salva más de cien metros con sus siete arcos, el mayor de
los cuales supera los veinte de luz. Ninguna bóveda se atrevió a tanto en
edificaciones religiosas. Se supone financiado por una reina, quizá doña Mayor,
la viuda de Sancho III, quizá doña Estefanía, la mujer de García. La
construcción de puentes en el Camino de Santiago fue tarea acometida por varios
monarcas hispanos de la segunda mitad de siglo, como Ramiro I de Aragón y
Alfonso VI de Castilla. En cuanto a iglesias, un documento de 1074 da cuenta de
la consagración de San Miguel de Excelsis, en la cumbre del monte Aralar,
edificio que habría sido ampliado con dos ábsides laterales y la
correspondiente modificación de las naves a partir también de una construcción
prerrománica. La ausencia de transepto, los pilares de triple rincón, el
aparejo de pequeñas dimensiones, las ventanas descentradas y la ausencia de
ornamentación escultórica corresponderían a una fase románica previa a la
expansión de las soluciones languedocianas.
Una remodelación durante el segundo cuarto del
siglo siguiente modificaría su apariencia.
Las circunstancias dinásticas y religiosas
dieron un vuelco a partir de 1076. Tras el asesinato de Sancho IV el de Peñalén
y la rápida irrupción del rey Sancho Ramírez de Aragón, que incorporó a su
corona el reino de Pamplona, se produjeron varios cambios significativos, entre
ellos la pérdida de La Rioja, con lo que significó de desconexión de un
territorio con un sustrato artístico de gran interés, y también la introducción
de la reforma gregoriana, impulsada por los reyes aragoneses.
En el año 1089 el diploma de dotación de la
iglesia de Funes menciona que Sancho Ramírez estaba edificando Santa María de
Ujué, agradecido por la ayuda que había recibido de dicha fortaleza cuando se
adueñó del reino. La planta de la cabecera y la decoración escultórica
atestiguan su inequívoca inspiración en la catedral de Jaca, pero no así el
alzado. Lo que entonces se construyó, muy probablemente anexionado a las tres
naves de la iglesia prerrománica, presenta una elevación muy distinta de la
jaquesa. En la ciudad aragonesa los tres ábsides iban seguidos por un transepto
de enorme altura, con crucero que terminaría abovedado con cúpula nervada. En
Ujué optaron por una elevación de las naves mucho más modesta, recurriendo a la
solución legerense: tres naves abovedadas con cañones paralelos, el central
algo más alto (por cubrir una nave algo más ancha). En resumen, el maestro de
Ujué, que habría sido enviado por el propio rey, adopta la planta de la gran
iglesia donde estaba trabajando, es decir, Jaca, y reduce sus dimensiones para
acomodarla al nuevo encargo, pero no sigue el modelo en su totalidad, sino que
sustituye la complejidad del alzado altoaragonés (que no estaba concluido en
1089) por otro más sencillo, inspirado en el único templo románico de tres
naves por entonces existente en esas comarcas orientales (Leire). En la
composición interior de los ábsides observamos una solución llamada a contar
con gran repercusión. Mientras en las capillas laterales se conforman con una
ventana decorada cuyo cimacio se prolonga en moldura a lo largo de la curvatura
absidal, en la mayor flanquean el enmarque de la ventana con dos arcos ciegos
también decorados de las mismas dimensiones, que ocupan casi la totalidad del
semicilindro. La combinación ventana-arco ciego, inexistente en Leire donde los
vanos carecen de enmarques ornamentados, tendrá una fructífera continuidad en
el románico navarro.
Ujué quedó sin terminar, preparada para la
prolongación de las naves hacia occidente, lo mismo que había pasado con Leire
en 1057. En este monasterio quizá habían interrumpido la obra nada más conectar
con las naves prerrománicas, o quizá la detención obedeció a otro factor (¿la
pérdida de las rentas episcopales a partir de 1054?, ¿la desaparición del
maestro director?).
Muchos otros edificios sólo abovedaron
inicialmente el ábside y un primer tramo, lo que nos lleva a plantearnos otro
interrogante: ¿acaso la práctica constructiva prerrománica había calado con tal
fuerza que consideraban normal abovedar sólo la cabecera y cubrir las naves con
madera? De ser así, lo que a primera vista conjeturamos como resultado de
interrupciones imprevistas, en realidad correspondería a planes preconcebidos.
Sancho Ramírez impulsó la reforma religiosa
alentada por el papado. El nombramiento de un nuevo obispo de Pamplona en la
figura de Pedro de Andouque (o de Roda) trajo profundas consecuencias en el
terreno artístico. Antiguo monje de Santa Fe de Conques, iglesia de
peregrinación cuya importancia en el desarrollo del románico occidental no
necesita glosa, pronto introdujo en Pamplona un cabildo de vida regular, lo que
exigía dependencias apropiadas: dormitorio, refectorio, claustro, etc. De ahí
que empezara por alzar un nuevo edificio de dos plantas, con puerta de cierta
monumentalidad, identificable con una estancia al oeste del claustro gótico
usualmente denominada cilla. En vez de traer un equipo de canteros que
ejecutaran una construcción ajena a las tradiciones locales, se conformó con
contratar a un director de obras conocedor del pleno románico con quien
colaboraron constructores autóctonos. El maestro vino de Toulouse, al menos de
allí proceden no sólo los temas que aparecen en los capiteles de la puerta de
la canónica, sino también el modo como fueron tratados. Es fácilmente
reconocible como tolosana la composición a partir de parejas de pájaros que
unen sus dorsos, y también la de leones emparejados. Este último tema alcanzó
enorme difusión por todo el norte peninsular, especialmente a partir de
Compostela, pero los leones hispanos están de pie sobre sus patas, no apoyados
sobre sus cuartos traseros, postura propia de Toulouse utilizada en Pamplona.
Lamentablemente, la restauración de esta puerta en el siglo XX fue excesiva, ya
que introdujeron dovelas nuevas con diseños ornamentales que aparentan ser más
tardíos. Para los muros se contentó con un aparejo pequeño y desigual, barato y
de gran arraigo entre los constructores locales.
El papa Urbano II felicitó al obispo en 1097
por haber llevado a cabo con éxito la reforma del clero y “los edificios
convenientes para el servicio de Dios”, y le animó a culminar su labor con
la edificación de una nueva basílica. En la Edad Media la cadena de pasos que
conducían a la ejecución de una catedral solía seguir un mismo orden. En primer
lugar estaba la decisión de construir, motivada por el deseo (o la necesidad)
de renovación del templo. Luego venía la búsqueda de fondos, que en época
románica a menudo se canalizaba a través de una cofradía; en el caso de
Pamplona, el papa concedió indulgencias a quienes se inscribieran. El tercer
paso era la contratación del maestro, que habría de diseñar el proyecto e
iniciar los cimientos. Contamos aquí con el excepcional testimonio de tres
documentos (de 1101 y 1107) referidos a Esteban, casado con Marina, que había
realizado “buen servicio en el edificio” y que por ello recibió del
prelado casas y otros bienes, incluido un molino. La indicación de su categoría
y procedencia, “Maestro de la obra de Santiago”, prueba que el obispo
aspiraba a dotar su sede con un gran templo para el que no le servía un
constructor local, por lo que lo había traído de una de las fábricas más
destacadas de la Europa de su tiempo. El descubrimiento de los cimientos de la
catedral ha demostrado que, al menos por lo que respecta a las dimensiones, la
empresa era monumental: con una longitud en torno a los setenta metros y casi
cuarenta de transepto, la seo pamplonesa destaca en el panorama peninsular de
su tiempo (basta compararla con Jaca, cuyas naves -sin la cabecera- no alcanzan
los cuarenta metros). La cabecera era mucho más simple que la compostelana.
Esteban prescindió de la girola, elemento infrecuente en el románico hispano (quizá
por la inexistencia de reliquias valiosas), que sustituyó por una amplia
capilla mayor flanqueada por ábsides laterales centrados en cada brazo del
transepto. El peculiar trazado de la capilla mayor, de exterior poligonal e
interior semicircular, ha sido puesto en relación con el diseño de las capillas
occidentales de la girola compostelana, poligonales por dentro y por fuera. No
es el único elemento común con la seo jacobea. Aunque la portada occidental fue
sustituida en el siglo XVIII, un plano previo revela que su planta coincidía en
composición y proporciones con la compostelana de Platerías, especialmente en
la disposición de once columnas, que adornaban dos puertas con triple
arquivolta. Además, los cinco capiteles conservados de la puerta pamplonesa
cuentan con paralelos en Santiago, bien en Platerías, bien en capillas
edificadas en los primeros años del siglo XII (justamente en la de Santa Fe,
consagrada por el obispo de Pamplona en 1105). La antigua atribución al Maestro
Esteban de la talla de estos elementos, aceptada por diversos historiadores a
lo largo del siglo XX, ha dejado paso en las últimas décadas a una posición más
prudente, según la cual los escultores vinieron de Santiago, pero no es posible
afirmar que Esteban formase parte del equipo. Aún así, estimo conveniente
mantener para ellos la denominación de “taller de Esteban”.
Lo que no había sucedido antes con Leire,
Aralar o Ujué, es decir, que una obra constituyese el punto de arranque de la
difusión generalizada del románico en el reino, sí aconteció con la catedral de
Pamplona. Aunque estemos ante una obra singular, demasiado grande y compleja
para ser imitada en lo particular, su importancia, el numeroso grupo humano
formado a su alrededor y la prosperidad vivida a partir de 1120 (tras la
reconquista definitiva de la Ribera y la consolidación de los núcleos urbanos)
impulsaron el deseo de emulación y facilitaron que los promotores pudieran
disponer de maestros experimentados.
El primer edificio que se benefició del taller
pamplonés fue Leire. Faltaba por concluir la fábrica interrumpida hacia 1057.
La nueva obra consistió en la edificación de muros perimetrales y de una
monumental portada. Se aprecia la diferencia de aparejo con respecto a la obra
del siglo XI: a partir de ahora triunfará la piedra labrada de tamaño mediano,
con alturas de hilada de entre 20 y 40 cm. No sabemos cómo resolvieron las
cubiertas. Lo más relevante de esta segunda fase románica fue la gran puerta ubicada
en el hastial. Tímpano, arquivoltas, enjutas y frisos laterales se ven repletos
de relieves en los que parecen conjugarse tres ideas: la exaltación de los
titulares del templo (el Salvador y María Madre de Dios), el recuerdo de los
santos cuyas reliquias se conservaban en el cenobio (especialmente las santas
Nunilo y Alodia, además de Virila, Marcial, Emeterio y Celedonio, etc.) y la
presentación de imágenes infernales, incluidas personificaciones de algunos
pecados. El taller que realizó la puerta hacia 1120-1140 estaba formado por
artistas secundarios que, dentro de la tradición languedociana, repitieron una
y otra vez los mismos temas y los mismos recursos formales, imitaron los
capiteles de la seo pamplonesa y se manifestaron conocedores de soluciones
características de Compostela o Toulouse. La inscripción que en un contrafuerte
septentrional identifica al Magister Fulcherius como autor parece referirse al
arquitecto, cuya intervención en la labor escultórica no es posible precisar.
Resulta especialmente interesante la decoración de las arquivoltas, que en las
primeras grandes portadas del románico pleno habían quedado sin escultura. No
es descartable que Pamplona ya hubiera dado un primer paso en esta dirección.
Leire queda casi a medio camino entre Sangüesa
y Navascués, y en ambas localidades topamos con las mismas fórmulas
escultóricas. En Sangüesa un taller relacionable con el legerense ejecutó la
decoración de San Nicolás, iglesia destruida en el siglo XIX cuyos restos se
guardan en diversas sedes. Predominan los motivos vegetales acordes con la
difusión del repertorio languedociano. Alguno de los capiteles remite
directamente a antecedentes tolosanos, como el de los dos personajes que
flanquean y sujetan por los brazos a otro central, seguidor de una composición
utilizada en la Porte des Comtes de San Saturnino de Tolosa (probablemente con
la intermediación de Pamplona). En Santa María del Campo de Navascués aparecen
rasgos muy cercanos a Leire, con un tratamiento de los rostros basado en la
plasticidad de los volúmenes semejante al empleado en las figuras humanas de la
Porta Speciosa legerense. Curiosamente, en Navascués prescindieron de decorar
la portada y desplegaron su arte en los canecillos, donde contemplamos aves de
plumaje volumétrico, leones patilargos de dorso arqueado, cabezas monstruosas
con boca “en pajarita” y figuras humanas que se mesan los cabellos o se
presentan de medio lado, casi todo con claros antecedentes en Leire, sin
excluir alguna novedad, como una arpía. La inclusión de arcos ciegos en el
interior, quizá con finalidad funeraria, parece seguir las pautas del panteón
regio legerense trasladado junto a la cabecera de la nave de la epístola.
Portada occidental de San Salvador de
Leire
Existen en el románico navarro básicamente dos
tipos de edificios: los de nave única y los de tres naves. Estos últimos sólo
se emplearon para construcciones de carácter “urbano” (Pamplona,
Sangüesa, Estella, Tudela, Puente la Reina, Aibar) y para los monasterios más
destacados (Leire, Irache, La Oliva, Fitero, Iranzu), así como para santuarios
favorecidos por la monarquía (Ujué, Aralar). La nave única fue la opción
mayoritaria en las parroquias rurales. Casi todas las grandes novedades se
introdujeron en Navarra a través de los edificios de tres naves, que por su
propia naturaleza y circunstancias difícilmente proporcionaban fórmulas
directamente imitables en las parroquias secundarias. Por eso determinadas
obras se convirtieron en intermediarios muy imitados. En los valles orientales
del reino este papel lo ejerció Santa María del Campo. Sus derivados se
caracterizan por presentar nave única estrecha y alta, abovedada, pilastras
sencillas soportando los fajones, ausencia de contrafuertes en la nave (sí
puede haberlos en el encuentro con el ábside) y puerta con decoración
consistente al menos en crismón y rosca con ajedrezado (en ocasiones también
aparecen rosetas). En cambio, no suelen incorporar la torre sobre un tramo
intermedio, sino que o bien la sitúan a los pies o bien la sustituyen por
espadaña culminando el hastial.
Es interesante comentar que cierto porcentaje
de iglesitas rurales optaron por disponer un cuerpo elevado ante la cabecera.
Entre las ejecutadas en los primeros tiempos del pleno románico destaca la casi
desconocida de Villanueva, cerca del Señorío de Sarría. Aquí vemos juntos el
aparejo descuidado de tradición prerrománica, con el que edificaron la nave, y
el bien labrado de hiladas uniformes empleado en el cuerpo alto. La
distribución en tres volúmenes (cabecera, cuerpo elevado y nave) y el
abovedamiento de los dos primeros, en tanto que la nave culminaba en techumbre
de madera, nos sitúa ante una tipología de incierto origen (¿perduración de
composiciones prerrománicas, seguimiento de algún modelo desconocido?). Se ha
hablado de la influencia de Loarre, también invocada a la hora de explicar otro
edificio de nave única y cúpula ejecutado con mayor perfección arquitectónica y
rico complemento escultórico (uno de los capiteles está firmado con la
inscripción Sancius me fecit, identificadora de un artista quizá autóctono) en
el que se despliega toda la variedad del repertorio languedociano incluyendo
personajes reconocibles. Nos referimos a San Jorge de Azuelo, priorato
dependiente de Nájera. Destaca un capitel con la imagen de Cristo entre leones.
Está acompañado de otros que muestran temas parecidos, lo que ha llevado a
parangonarlos con obras castellano-leonesas de la primera mitad del siglo XII
(son reconocibles derivaciones de Frómista).
Volvamos a 1127, fecha de la consagración de la
catedral pamplonesa que podría tomarse como término a partir del cual irradió
su taller hacia otras comarcas del reino. Dicha consagración no se efectuó nada
más terminar la cabecera, como sucedió en otros casos, puesto que en tiempos
del obispo Guillermo (1115-1122) se había procedido a la pavimentación de la
iglesia y al cierre con rejas de siete altares, de lo que se deduce la
conclusión de la parte oriental.
Por eso suponemos que fueron varios los
artistas con experiencia que quedaron a disposición de los promotores hacia
1130. Por esas fechas y en las inmediaciones de Sangüesa se alzó una iglesita
digna de mención, actualmente conocida como San Adrián de Vadoluengo. De nave
única y cuidada portada, despliega el repertorio escultórico languedociano, con
especial atención a la decoración de los canecillos. La documentación nos pone
ante un nuevo hecho: la intervención de promotores pertenecientes a la más alta
nobleza, dado que la promovió Fortún Garcés Cajal, personaje muy destacado del
reinado de Alfonso I el Batallador. La consagración, celebrada por Sancho de
Larrosa, hubo de ser anterior a 1142.
A siete kilómetros se encuentra San Pedro de
Aibar, con sus tres naves justificadas por la relevancia que tenía la localidad
dentro de su comarca. Constan obras en su templo en 1146. Dos aspectos merece
la pena señalar: por una parte, el ser el único edificio de tres naves
conservado cuyas colaterales utilizan las formas propias del segundo tercio del
siglo XII, incluidos pilares de sección cruciforme con semicolumnas y numerosos
capiteles de repertorio languedociano, venido probablemente de la catedral pamplonesa.
La difusión rural de estos motivos incluye combinaciones llamativas, como la
reiteración de distintos niveles de volutas en un mismo capitel. El segundo
aspecto a destacar es el uso de bóvedas de cuarto de cañón en las laterales. Se
trata de un tipo empleado en las tribunas de Santiago de Compostela. Quizá
fuera utilizado en Pamplona, pero desde luego no ha llegado ninguna prueba. La
destrucción de los alzados pamploneses nos ha hurtado explicación para
numerosos detalles de esta fase del románico navarro. La nave central aibarresa
se eleva muy por encima de las laterales, prueba de que se había abandonado el
modelo Leire-Ujué.
Merece comentario el número y la calidad de las
iglesias de Sangüesa y sus alrededores en la primera mitad del siglo XII,
mientras que su importancia decaerá en la segunda mitad, cuando sólo el trabajo
de Leodegario en la portada de Santa María exija mención obligada. Quizá esta
importancia tenga que ver con cambios geoestratégicos: Sangüesa se ubica en la
frontera entre Navarra y Aragón, de modo que con la separación de las coronas a
partir de 1134 pasó de ser bisagra a terreno conflictivo. La perduración del
taller se prolongó en los cercanos valles que constituyen la Valdorba. Allí
durante el segundo tercio del siglo se llevaron a cabo varios templos notables,
como Olleta, con su tramo elevado ante la cabecera; Orísoain, que precisó
cripta; Echano, donde admiramos una de las más interesantes portadas del
románico rural; y Cataláin.
Navascués. Ermita de Santa María del
Campo
La revisión conjunta de estas construcciones
pone ante nuestros ojos ciertos clichés reiterados en maestros secundarios,
entre los que destacaríamos el seguimiento de los patrones de los grandes
edificios con olvidos e incongruencias. Da la sensación de que los promotores
rurales confiaron en maestros secundarios que no habían terminado su formación
o que no se preocupaban por mantener la coherencia arquitectónica basada en
normas de uso común. Al contrario, toman prestados elementos arquitectónicos y
repertorios decorativos combinándolos un poco a su antojo, lo que conduce a
innovaciones de resultados pintorescos y más o menos felices. Como ejemplo
citaremos el cuerpo elevado de Olleta, que alcanza su elevación mediante tres
parejas de arcos: los dos inferiores son apuntados y en los cuatro altos se
combinan dos de medio punto con dos de cuarto de círculo; asimismo el alzado de
muros de Olleta y Cataláin, donde prescinden de contrafuertes exteriores, de
modo que los correspondientes cuerpos elevados descansan en machones interiores
de gran desarrollo (en la línea de lo utilizado en Navascués); o el modo como
fueron adornadas las estrechas ventanas del ábside de Cataláin, donde ni
cimacios ni chambrana sobresalen con relación al plano de los paramentos (al contrario,
quedan constreñidos) y los soportes absidales apiramidados no terminan en
columnas (ni hay capiteles preparados para recibirlas bajo la cornisa), con lo
que se aparta de la manera como había sido ensayado este procedimiento de
articulación absidal en grandes edificios. Olleta y Cataláin ofrecen cuerpo
elevado ante el ábside, el último restaurado; y el Santo Cristo de Cataláin
incluye una arquería ciega en el ábside por debajo de las ventanas, disposición
atípica en Navarra que ha sido relacionada con Loarre.
Pero otra vez las derivaciones nos han hecho
avanzar demasiado. Todavía quedan por comentar producciones de gran calidad del
segundo cuarto de siglo, antes de que lleguemos a los años sesenta o setenta en
que todavía perduraban las fórmulas languedocianas en valles cercanos a
Sangüesa. Desde 1122 un nuevo obispo, el aragonés Sancho de Larrosa, gobernaba
la diócesis infundiendo vigor a varias iniciativas, entre las que se cuentan el
hospital de Roncesvalles y el claustro catedralicio de Pamplona. Para éste último
contrató a un nuevo maestro, un verdadero genio de la escultura románica que
nos ha dejado joyas del relieve en una serie de capiteles historiados. El
sustrato artístico sigue siendo la tradición languedociana, pero evolucionada a
un nuevo nivel, y es que el foco tolosano siguió irradiando creatividad a lo
largo de todo el siglo XII. Aunque se han propuesto diversas procedencias para
el maestro del claustro, los estudios más recientes tienden a concretar su
formación en uno de dos focos languedocianos: Tolosa o Moissac. A mi juicio los
argumentos a favor de Tolosa resultan mucho más convincentes, puesto que todos
los elementos empleados en Pamplona tienen su antecedente en capiteles hoy
conservados en el Museo de los Agustinos. Especialmente significativas resultan
la identidad de desbaste y dimensiones con los procedentes de San Esteban, la
repetición de un tema atípico (el de Job) presente en la Daurade (aunque con
plasmación muy distinta) y el paralelismo creativo en composición y tratamiento
de figuras. En cambio, en Moissac no hay capiteles con perfil similar al
pamplonés y las diferencias en canon, plegados y tipos humanos resultan
numerosas. Las semejanzas, que también las hay en pormenores como la
dislocación anatómica de varios personajes o el detallismo ornamental y la
minuciosidad de talla, se explican porque ambos maestros se habrían formado en
el mismo foco tolosano. Ahora bien, las divergencias acreditan que estamos ante
talleres diferenciados.
Resulta admirable su capacidad narrativa. Para
ello cuenta con numerosos recursos, desde dividir la superficie del capitel en
dos registros para contar simultáneamente escenas interrelacionadas, hasta
jugar con el tamaño de los personajes y su movilidad aprovechando a un tiempo
ángulos y caras de modo completamente original. Si a ello unimos la
minuciosidad en los detalles, el acierto en los ritmos compositivos, la audacia
en las expresiones corporales y faciales, etc., concluiremos que indudablemente
se trata de uno de los grandes creadores de la escultura románica a nivel
europeo, un artista que va más allá de los presupuestos aprendidos, con una
libertad en el tratamiento de escenas y personajes digna de elogio. El capitel
dedicado a la vida de Job, uno de los más famosos y no sólo por ser tema poco
frecuente, da buena cuenta de su quehacer. Miremos los dos primeros pasajes,
con Dios y Satanás conversando en el cielo acerca de lo que acontece al
patriarca en la Tierra, que está representado durante un banquete; o, al lado,
la escena en la que Job reacciona cortando sus cabellos ante la noticia de la
destrucción de los ganados que vemos ilustrada en la parte inferior. Con gran
imaginación fue recreada la muerte de los hijos, al derrumbarse el lugar donde
festejaban a causa de fuertes vientos del desierto –según el texto bíblico–
aquí figurada por medio de diablos gesticulantes que vuelcan la edificación,
por cuyas ventanas sale despedida la familia. Y por fin, la curación de Job se
ejecuta de arriba hacia abajo, de modo que, nada más ser tocado por Dios, las
llagas de la cabeza y el cuello se secan mientras todavía sobresalen las del
resto de su cuerpo. Igualmente, en los dos capiteles del ciclo de Pasión y
Gloria imaginación y perfección formal se dan la mano en escenas como la del
Santo Entierro, cuando depositan en el Sepulcro el cuerpo de Jesucristo,
envuelto en telas que dejan adivinar una esbelta anatomía, o el Juicio ante el
sanedrín, con sus personajes vociferantes, o la Visitatio Sepulcri, donde nos
deleita el revoltijo de soldados dormidos. Es un artista que emplea con nuevos
bríos iconografías tradicionales (Prendimiento, Crucifixión, Descendimiento),
capaz de inventar hermosas figuraciones para temas menos frecuentemente
representados. La exquisitez se plasma incluso en capiteles no historiados,
como el de las hojas en espiral, donde recrea un tema clásico recuperado en el
románico de Provenza y Languedoc con novedades como la presencia de animales
dispersos y de figuras humanas en las esquinas.
Capitel de Job procedente del claustro
de la catedral de Pamplona. Museo de Navarra (Fotos: Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra)
Una creación tan grandiosa ha de obedecer a la
colaboración de un artista indudablemente genial con un promotor que supo
alentar su creatividad. Del nombre del artista nada sabemos, pero sí el del
promotor, el prelado Sancho de Larrosa, quien tuvo acreditada afición a la
figuración y las ocupaciones manuales, ya que había pasado largos años como
escribano en Huesca, donde empleaba como signo de suscripción el dibujo de una
cabecita. Era además un hombre abierto a la renovación, puesto que supo
sustituir el diseño de cabeza que inicialmente empleaba, anclada en
presupuestos formales de raigambre hispana, por otro con rasgos propios del
románico pleno de tradición languedociana. Por eso, a la vez que nos alegra
disfrutar de este grupo de capiteles, que sorprendentemente sobrevivieron a la
realización del claustro gótico, lamentamos que sean poco más de una decena las
piezas llegadas a nuestros días (y no perdemos la esperanza de que algún
hallazgo fortuito aumente el elenco).
El maestro del claustro introdujo muchas
novedades, entre ellas el repertorio propio de la “segunda flora
languedociana”. No todos los capiteles alcanzaron la misma calidad, de lo
que deducimos que junto al genial director trabajaron otros artistas que
seguían sus pautas. Alguno de estos colaboradores quedó en Navarra.
Concretamente se han localizado temas y rasgos estilísticos propios del
claustro en los capiteles de la portada de Artaiz. Lo curioso es que en esta
obra, inserta en una sencilla parroquia rural, se combinan fórmulas claustrales
con otras derivadas de Leire. Artaiz queda en el valle de Unciti, un poco más
cerca de Pamplona que de dicha abadía. No sabemos por qué razón se ejecutó aquí
una puerta que rebasa por su contenido y calidad formal lo habitual en templos
de aldeas. Un claro mensaje relacionado con el más allá fue representado en las
metopas situadas entre los canecillos, donde desfilan San Miguel pesando las
almas, la celebración de la misa, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro
y otros temas relacionados con vicios y virtudes. En cambio, los capiteles con
su rica iconografía (incluido un personaje trifronte que ha hecho correr mucha
tinta) ofrecen un mensaje menos claro. Esta obra demuestra que las ideas acerca
de la comunidad de intercesión, es decir, el convencimiento de que misas y
sufragios celebrados por los vivos sobre la tierra podían aliviar los
sufrimientos de los difuntos en el purgatorio, había sobrepasado el entorno de
los grandes monasterios para hacerse presente en las parroquias dispersas. Y
asimismo que el arte de los escultores románicos estaba al servicio de la
difusión de esta doctrina a todos los niveles.
Y es que resulta imposible entender el
florecimiento románico sin adentrarnos en la religiosidad de la época. La
sociedad de los siglos XI y XII, sociológicamente cristiana, daba gran
importancia a la búsqueda individual de la vida eterna. Entre las buenas
acciones que serían valoradas en el Juicio Final, la edificación de iglesias se
considera una de las de mayor mérito. Contamos con refrendos documentales
navarros que lo prueban. Además de muchos documentos que exponen cómo
determinadas donaciones de tierras y otros bienes a instituciones religiosas se
hacían para salvación de las almas, un texto del obispo de Pamplona de 1174
declara que entre todas las obras de misericordia ninguna había más provechosa
que las dedicadas a los edificios de las iglesias, ya que con ellas se
preparaba una magnífica mansión en el Cielo: Inter ea que spontanee a
fidelibus offeruntur siue in vsu pauperum siue in aliis operibus misericordie,
non dubium oblationes illas locum precipuum obtinere, non prodesse plurimum que
in edificiis ecclesiarum deuote et fideliter erogantur. Sibi enim thesaurizans,
lucidissimam in celis preparat mansionem qui de transitoriis sumptibus, ymmo,
eternorum respectu, momentaneis, filio hominis Christo Ihesu domino nostro vel
sanctis eius in terra fabricat vbi caput reclinare dignetur.
San Martín de Artaiz. Detalle de la
portada
Artaiz es una de las muestras más palmarias de
la colaboración de dos artistas de distinta formación en una misma obra al
mismo tiempo. Este comportamiento parece haber sido frecuente y veremos algún
caso semejante. Otro eco del maestro del claustro se percibe en Santa María de
Arce, emplazada en el corazón del valle homónimo. Fue parroquia de un actual
despoblado. La huella claustral se aprecia en la presencia de hojas en espiral
y en algunas figuritas de los capiteles de la portada. Pero aquí intervino un
artista de segundo nivel, responsable de una decoración que en una iglesia tan
rural resulta deliciosa. La ornamentación se extiende a las ventanas absidales,
a las de los muros, a los canecillos y a arcos interiores. La capilla mayor
dispone de tres ventanas unidas en el interior por una arquería que recuerda a
las que comentaremos en Santa María de Sangüesa y San Martín de Unx. ¿Cómo
explicar iglesias tan hermosas en valles alejados de los principales focos
artísticos? Muy probablemente porque pertenecían a importantes linajes
nobiliarios. Entre todos los señores de Arce de los siglos XI a XIII ninguno
alcanza la relevancia de Lope Garceiz de Arce, noble muy cercano a García
Ramírez el Restaurador y a Sancho el Sabio. De igual modo, es posible que Artaiz
dependiera de los Almoravid, linaje de ricoshombres cuya presencia en el reino
descuella en tiempos románicos. Quizá unos y otros aprovecharon las
oportunidades de enriquecimiento que ofrecían las campañas contra los
musulmanes para edificar estas iglesias con vistas a su eterno descanso.
Así pues, a partir de 1130-1140 la difusión de
las formas de la catedral de Pamplona, que hemos visto iniciarse en la década
anterior, incluyó los dos repertorios languedocianos, el inicial al que
pertenecía la mayor parte del templo y el llegado con las obras del claustro.
Lo comprobamos en la terminación del santuario de Aralar y en la construcción
de la cercana iglesia de Zamarce, ambas propiedad de la seo. En Aralar se
documenta una consagración 1141, que podría corresponder al altar de la
capillita alzada en su interior. Se trata de una obra interesante por su
tipología, ya que emplazaron en medio de la nave principal una iglesita de nave
única con decoración escultórica en puerta y ventanas. El mismo taller bajó
luego a trabajar a Zamarce, cuya iglesia dedicada a Santa María era una decanía
de la catedral de Pamplona. Su reciente restauración ha puesto al descubierto
la arquería oculta por el retablo, donde se combinan enmarques de ventanas y
arcos ciegos. Dado que esta solución aparece también en Irache, cuya planta
remite a la seo pamplonesa, suponemos que así había sido la capilla mayor
catedralicia. La peculiaridad de Zamarce consiste en que combinaron arcos
semicirculares y apuntados. La documentación permite atribuir las obras de
Aralar y Zamarce al abad de San Miguel llamado García Aznárez de Zamarce,
quien, entre otras cosas, llegó a un acuerdo para que canteros y carpinteros
contratados en Aralar se aprovecharan de la producción de una vacada que
pastaba en las inmediaciones. Zamarce cuenta con otra peculiaridad, consistente
en el hecho de que tanto la ventana axial como la septentrional de la capilla
mayor fueron cegadas casi desde el principio. Además, de la bóveda de horno
sobre el presbiterio sólo existen las primeras hiladas. Parece que la estructura
falló durante la construcción, por lo que sustituyeron la cubierta de piedra
prevista por otra de madera, menos pesada. Y acertaron en su decisión, ya que
el edificio ha llegado a nuestros días. Es una muestra de la capacidad de
reacción ante problemas sobrevenidos característica del arte románico.
La imitación de la catedral de Pamplona tiene
su ejemplo más monumental en la iglesia abacial de Irache. Nos encontramos ante
el otro gran monasterio navarro de los siglos XI y XII, receptor de numerosos
donativos de la monarquía y la nobleza, lo que le permitió emprender la
edificación de un nuevo templo. El seguimiento del modelo pamplonés se advierte
en el diseño de la capilla mayor, poligonal al exterior y semicircular al
interior, y en el repertorio escultórico. Suponemos que otras opciones como la
combinación de ventanas con arcos ciegos (dos entre cada ventana) y la
presencia de óculos, también proceden de la seo. Pero el transepto no sobresale
en planta, a diferencia de Pamplona, y en consecuencia los tres ábsides están
yuxtapuestos. Se ve que los monjes prefirieron el tipo de cabecera más
frecuente en las iglesias de su tiempo. Entre los capiteles de Irache, los más
relacionados con el claustro aparecen en las partes altas, lo que indica que
incorporaron los nuevos motivos conforme fueron avanzando las obras, quizá
planteadas en la década de 1130. La fábrica se interrumpió al llegar al
transepto.
Otro edificio donde encontramos la combinación
arco-óculo es Santa María de Sangüesa. Se trata de una obra promovida por la
orden de San Juan de Jerusalén, destinataria de la donación de Alfonso I
consistente en el palacio que poseía junto al puente, con su capilla, en 1131.
Poco después emprendieron las obras de un templo de tres naves (tipología
típicamente urbana) con transepto que no sobresale en planta. También aquí se
aprecia un cambio formal al llegar al transepto y antes de abovedar el tramo
situado ante el ábside central. Este proceder nos da reconsiderar la cuestión
de las campañas constructivas, porque fue muy habitual que una iglesia de
dimensiones mayores de las normales se alzara en dos o más fases de
características estilísticas diferentes. Más allá de la casuística particular,
que aconseja examinar las circunstancias de cada edificio para intentar dirimir
por qué se produjeron interrupciones y cuánto tiempo pasó antes de que
reemprendieran las obras, lo cierto es que son varios los casos en que una vez
terminados los ábsides y el espacio preciso para celebrar el culto daban por
terminada una primera fase. En cuanto a los abovedamientos, se cerraron siempre
en primer lugar los ábsides laterales para así poder cubrir con seguridad la
capilla mayor, a mayor altura. En Santa María de Sangüesa la capilla mayor
compone su alzado interior en cuatro niveles: el inferior liso, el segundo con
tres ventanas adornadas y unidas por una arquería común, el tercero con óculos
y el cuarto con bóveda de horno. Las capillas laterales son más sencillas:
ventana única enmarcada por arquería ciega.
La escultura de la cabecera de Santa María una
vez más pertenece a la tradición languedociana. Reconocemos en ella varios de
los motivos habituales tanto vegetales como animales.
Pero en este caso el maestro principal se
aparta de las fórmulas propias de lo hasta ahora examinado en derivaciones del
“taller de Esteban” y ofrece maneras diferentes en el tratamiento de
anatomías (volumetría redondeada, cabezas y manos más grandes) y atuendos
(gusto por el preciosismo que veíamos en el maestro del claustro, pero sin la
minuciosidad y elegancia de éste). Al contemplar su obra viene a la memoria el
modo como se estaba expandiendo la corriente languedociana en Béarn, en obras
como Santa María de Oloron. La labor de este artista se ha reconocido en otras
obras aragonesas y navarras, siendo la más relevante Santa María de Uncastillo,
por lo que ha recibido el apelativo de Maestro de Uncastillo. Más allá de sus
peculiaridades formales, queremos llamar la atención hacia el hecho de que por
primera vez encontramos temas evangélicos en los capiteles interiores del
ábside, ya que hasta ahora en Navarra este tipo de temas habían quedado
reservados a portadas y claustros. Los pasajes escogidos son alusivos a la
dedicación de los correspondientes altares, puesto que en la capilla mayor se
conserva el de la Huida a Egipto, apropiado para enmarcar el de Santa María, y
en la capilla septentrional vemos el martirio del Bautista, dentro de una
capilla consagrada a San Juan. La elección del titular de esta última muy
probablemente obedece al hecho de que la iglesia perteneciera a los hospitalarios
y es un elemento más a la hora de defender que el templo se realizó tras la
donación de Alfonso I.
Sigamos la pista del Maestro de Uncastillo
hasta la parroquia principal de San Martín de Unx. Los principios
arquitectónicos en ella desplegados acusan la influencia de la catedral de
Pamplona, evidenciada por la combinación en la cabecera de polígono exterior
con semicírculo interior. A la hora de componer el nivel de ventanas del ábside
remedaron la capilla mayor de Sangüesa mediante tres vanos cobijados por
arquería continua. Reservaron los temas historiados para la portada, pero en
vez de situarlos en el frente del resalte, como en Leire o Artaiz, los labraron
en los capiteles, como era costumbre en Languedoc. A un lado de la puerta
encontramos la más conocida escena del titular, San Martín partiendo la capa, y
al otro el combate que mantuvo con dos diablos; el último capitel se consagra a
Sansón y su lucha con el león. San Martín de Unx nos depara más sorpresas,
porque su cabecera está edificada sobre una cripta que adopta la fórmula más
habitual fuera de Navarra, consistente en repartir el espacio en tramos
cubiertos con boveditas de arista. Los capiteles se decoran con repertorio
languedociano tratado con cierta rudeza. El acta de consagración, hoy
desaparecida, recogía la fecha de 1156, lo que nos sirve para escalonar el
trabajo del Maestro de Uncastillo en Navarra: primero Sangüesa y luego San
Martín.
La tradición languedociana aún tuvo más
practicantes, de diversa filiación. Hemos comentado antes las iglesias de la
Valdorba. Ahora toca mencionar brevemente el tímpano de Errondo y la iglesia de
Villaveta. Ambas obras se encuentran próximas, no lejos de Artaiz y Arce. En
Errondo, que fue durante largo tiempo propiedad regia, apareció empotrado en el
muro de un molino un relieve con el crismón flanqueado por ángeles de pie. La
pieza, en unión del tímpano hallado en las inmediaciones, acabó en el comercio
de antigüedades y viajó hasta Estados Unidos (The Cloisters Collection del
Museo Metropolitano de Nueva York). Las maneras de hacer acusan la intervención
de un maestro muy particular, que dota a sus figuras de enormes manos, plegados
acampanados, y rostros expresivos en que ojos y pómulos reciben especial
atención. Si a ello unimos el empleo del trépano con voluntad de forma habremos
descrito las características definitorias de una corriente románica bautizada
con el nombre de “Maestro de Cabestany”. Sus orígenes languedocianos son
indudables, así como la asimilación de recursos clásicos. Su producción se
extiende desde Italia hasta Navarra, con fuerte presencia en Cataluña,
Languedoc y Rosellón. Las obras que se le asignan en nuestro reino son
secundarias: además del tímpano y dintel citados, parte de la decoración de
Villaveta, iglesita rural encantadora en la que la edificación del pleno
románico se asentó sobre otra previa, de aparejo más pequeño y descuidado.
Allí, algunos canecillos con cabezas de largos bigotes conectan con este modo
de trabajar, aunque también recuerdan a las arquivoltas legerenses.
Detalle del ábside de Villaveta
Antes de concluir nuestra revisión del pleno
románico merecería la pena comentar algunas construcciones como las torres
nobiliarias, generalmente muy simples y de reducidas dimensiones (Arellano),
los castillos, mayoritariamente adaptados a la topografía y constituidos por
torres y lienzos (de los que apenas quedan huellas), los recintos amurallados
de las localidades nacidas a finales del siglo XI y comienzos del XII, entre
los que sobresale el Cerco de Artajona, con sus bestorres de planta
cuadrangular, su donjón circular y sus altas cortinas intermedias, y el
propio urbanismo de estas poblaciones, que podían seguir sencillos esquemas de
calles paralelas (Puente la Reina) o bien otros más complicados con rúas en
tridente que confluyen ante las puertas de las murallas (con un ejemplo tan
llamativo como el burgo de San Cernin de Pamplona).
Sobrepasada la mitad del siglo seguían
predominando en Navarra las soluciones languedocianas. Esto no duraría mucho.
Las décadas de 1160 y 1170 presencian la irrupción de maestros de otros
orígenes capaces de atender encargos de gran relevancia sin nada que ver con la
catedral de Pamplona ni con los monasterios tradicionales. En el terreno
monacal una nueva orden se estaba introduciendo con el beneplácito de la
monarquía: los cistercienses. Ansiaban edificar grandes iglesias en lugares
apartados y en todas ellas aplicaban unas pautas rígidas a la hora de medir y
distribuir la planta, mientras que en los alzados, caracterizados por su
austeridad y buena construcción, dejaban mayor libertad al arquitecto. Es La
Oliva el cenobio que cuenta con referencias cronológicas más seguras.
Tradicionalmente, y no hay razones para negarlo, se ha afirmado la celebración
de una ceremonia de consagración en 1198 y se ha dicho que la iglesia había
sido iniciada treinta y cuatro años antes, lo que nos da la fecha de 1164. El
reto de ejecutar un templo de dimensiones parecidas a las de la catedral de
Pamplona no estaba al alcance de cualquier maestro de obras habituado a la
edificación de iglesias rurales de veinte metros de largo por seis de ancho.
Así que solicitaron los servicios de un arquitecto capacitado cuyas soluciones
más características (ventanas en quilla, diseño de nervaduras, molduración en
las paredes) y cuyo escultor principal (si no era él mismo) habían dejado ya
muestras de su habilidad en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, la obra
más ambiciosa entre las iniciadas mediado el siglo XII en el Valle del Ebro,
excepcional por la presencia de la girola y por los tempranos abovedamientos de
crucería. Muy posiblemente este arquitecto era el maestro Garsión documentado
en la localidad riojana. Vino, trazó y edificó las capillas laterales del lado
norte, pero parece haber abandonado la obra a continuación, ya que desaparece
su maestría en el despiece de los elementos más comprometidos.
Los monjes cistercienses solían iniciar sus
iglesias abaciales más o menos una década después de haber comprobado que el
terreno donde se habían asentado resultaba óptimo. Aunque colaboraban en la
construcción, solían contratar mano de obra especializada capaz de alzar
grandes fábricas en plazos no demasiado largos (todo dependía de los recursos
económicos y ellos eran hábiles cultivadores de tierra y receptores de
numerosas donaciones). Por eso no nos extraña ver gran número de marcas de
cantero repartidas por los muros de La Oliva, que permiten seguir fase a fase
la construcción. Al ser una orden que quería recuperar el espíritu inicial de
la regla benedictina, ponían en práctica cierta austeridad constructiva, que no
se orientaba por el lado de limitar el tamaño de las plantas, sino su altura
(La Oliva alcanza 17 m de altura de clave en la nave mayor) y emplear
repertorios ornamentales de “perfil bajo”, quiero decir que entre los
temas en boga en cada momento y lugar solían escoger los más sencillos.
La Oliva es importante en el devenir del
tardorrománico navarro por numerosas razones. La primera, sus dimensiones. La
segunda, la introducción de una nueva tipología de cabecera. La tercera, el uso
de bóvedas de crucería. Las capillas se cubrieron con nervios cruzados de
sección cuadrangular, con clave en aspa, lo que supone una cierta experiencia
en el trabajo. En la capilla mayor elevaron pilastras entre las ventanas y
lanzaron desde los correspondientes capiteles nervios que convergen hacia la
clave del arco de embocadura. Como los nervios son muy gruesos el resultado es
un tanto imperfecto, pero aún así fue bastante imitado. La cuarta, por la
introducción de un tipo de soporte denominado por Lambert “pilar
hispano-languedociano”, pensado para los arcos fajones y formeros en la
época en que predominaba el llamado “muro espeso”; su rasgo definitorio
consiste en la inclusión de parejas de semicolumnas en todas o la mayor parte
de sus caras, más una columna en cada codillo pensada para apear bóvedas de
crucería. Este tipo de pilar cuenta con variantes: en La Oliva, concretamente,
presenta parejas de semicolumnas en tres de sus caras mientras la que da hacia
las naves laterales es lisa. Las columnas en los codillos prueban que desde el
principio pensaron en cubrir todas las naves con bóvedas de crucería. Y la
quinta novedad consiste en un tipo de capiteles que aparecen ya en las capillas
septentrionales (las más antiguas). Se adorna la cesta con una serie de grandes
hojas lisas que ocupan las esquinas y se unen en el centro de las caras
mediante líneas curvas combadas adornadas con incisiones paralelas. Este tipo
de hojas han sido denominadas con frecuencia como “cistercienses” aunque
su origen no está ligado a los cenobios bernardos. A La Oliva llegaron desde
Santo Domingo de la Calzada, que no es un monasterio sino una catedral. El
motivo ornamental, sencillo y bonito, tuvo enorme éxito en las iglesias rurales
y perduró incluso iniciada la entrada de los repertorios característicamente
góticos. Es el capitel por excelencia del tardorrománico navarro.
Existen indicios suficientes para delimitar las
fases constructivas. Iniciada por las capillas laterales, luego alzaron la
mayor, los muros del transepto, los primeros pilares de la nave y las bóvedas
de crucero y transepto. Durante el desarrollo de estas obras llegó un segundo
arquitecto con un grupo de canteros diferentes. Se reconocen sus prácticas
novedosas a la hora de tallar la piedra, de abovedar y de decorar. A su trabajo
corresponde el primer tramo de naves, donde emplearon arcos de medio punto en vez
de los apuntados que vemos en el resto de la iglesia. También usaron nervios
más moldurados y decoración a base de encintados de mortero claros recorridos
por líneas rojas que refuerzan las juntas de los sillares. Se ha especulado con
una procedencia provenzal. Entrado el siglo XIII faltaban por terminar las
naves y durante dicha centuria prosiguieron las obras hacia los pies. Una
fábrica tan enorme, en la que participaron gran número de canteros (cuadrillas
integradas por veinte o treinta individuos, a tenor de las marcas empleadas)
necesariamente había de influir en el entorno. Hay templos muy directamente
vinculados con La Oliva, como la parroquial de Carcastillo, que pertenecía a la
abadía. Fue consagrada ya en los años treinta pero en ella todavía se emplearon
soluciones tardorrománicas, con grandes arcos fajones y piedra muy bien
cortada. Otras obras en Murillo el Cuende, Mélida, etc. acusan su ascendiente.
La influencia de mayor trascendencia es la que
ejerció La Oliva sobre la actual catedral de Tudela. Tras la conquista de 1119,
los nuevos pobladores utilizaron la mezquita para el culto cristiano. Décadas
después, resueltos los conflictos con la catedral de Pamplona, decidieron
emprender una nueva obra más acorde con los tiempos y que manifestara la
pujanza de ese gran centro urbano. Tenemos documentos que atestiguan la compra
de solares en las inmediaciones de la mezquita a partir de 1156. Quien trazó el
templo intentó conjugar un tipo de planta de gran difusión en el norte
peninsular, usada en templos de dimensiones superiores a las normales, con
concretas soluciones aprendidas de La Oliva. La planta-tipo constaba de tres
naves con amplio transepto y batería de capillas abiertas al mismo, bien
absidales escalonadas, bien alternando remates curvos con rectos. Es difícil
verificar cuál fue el prototipo seguido en Tudela, porque algunas de las
grandes fábricas por entonces emprendidas han sufrido a lo largo de los siglos
modificaciones sustanciales (catedrales de Sigüenza y de Zaragoza) o carecen de
referencias cronológicas suficientemente seguras. Por otra parte, la obtención
de solares en núcleos urbanos tan densamente habitados como el tudelano (lo que
limitaría la profundidad de su cabecera) suponía un inconveniente que no
afectaba a los cenobios cistercienses. Contando con estos condicionantes, el
arquitecto dispuso cinco capillas abiertas en batería al transepto, con la
peculiaridad de que las de los extremos tienen remate recto y las tres
interiores curvas (imitado en el monasterio cisterciense de Valbuena). En
varios detalles de planta y alzados percibimos la huella de La Oliva: como en
el templo bernardo, la escalera se sitúa junto al inicio de la capilla
septentrional, las puertas del transepto están desplazadas hacia el oeste,
existen dos nichos de medio punto en el muro oriental de las capillas de los
extremos y los cimacios se prolongan mediante molduras que recorren los muros
enmarcando los vanos. Los escultores emplearon diseños de acantos que por esas
fechas se estaban utilizando en Ile-de-France (introducidos en la península
para decorar la enorme fábrica catedralicia de Sigüenza). Por otra parte, el
uso de ventanales y óculos, opción derivada de no poder dotar de profundidad a
la capilla mayor, recuerda al expediente utilizado en la catedral de Pamplona.
Una noticia documental verosímil sitúa la consagración de Santa María de Tudela
en 1188 (no lo es, a mi entender, la de 1204).
Una vez más vemos que una primera campaña
afectó a cabecera y parte del transepto, que quedó sin abovedar. Para esta fase
no había sido necesario derribar la antigua mezquita, cuya planta influyó en la
ubicación del claustro. A continuación se procedió a derruir la antigua sala de
oración de origen islámico y todavía en época tardorrománica se elevaron los
muros perimetrales (incompletos) y los pilares. Para este último elemento
emplearon variantes de los denominados hispano-languedocianos: en el crucero son
normales, en tanto que en las naves, la cara que da a la mayor cuenta con una
columna frontal en vez de las habituales gemelas. Durante esta segunda fase
cambiaron los repertorios ornamentales. Frente al aniconismo de la cabecera,
labraron en el interior nuevos tipos de hojas y otros motivos, incluidas
parejas de mulos, alusivas a los Baldovín promotores de las obras. Las dos
puertas del transepto muestran capiteles historiados dedicados a vidas de
santos. La norte narra hechos memorables de San Juan Bautista (bautismo de
Cristo, banquete de Herodes y ejecución del santo) y San Martín (partición de
la capa, aparición de Cristo y milagro), en tanto que la puerta sur fue
dedicada a San Pedro (entrega de las llaves, banquete en casa de Simón, San
Pedro caminando sobre las aguas, curación del paralítico, predicación y
arresto). Su estilo ha sido relacionado con la galería occidental del claustro;
ambas habrían sido realizadas hacia 1200. La puerta occidental, la famosa
Puerta del Juicio, es obra de un taller posterior, que emplea hojarasca del
primer gótico.
Una vez culminados los trabajos de la cabecera
y mientras se iniciaba la segunda fase emprendieron la edificación del
claustro, para el cual todavía compraban casas en 1186. Se trata de una obra
singular no sólo en el panorama de la escultura tardorrománica navarra, sino en
todo el valle del Ebro y territorios aledaños. Entre las novedades que aportó
su director están la alternancia de soportes con dobles y triples fustes, y la
introducción de grandes relieves que representan a Cristo sobre los capiteles
del machón suroriental. La distribución de temas es bastante rigurosa. Empieza
la narración por el ciclo de la Infancia de Cristo en el ángulo noroccidental.
Sigue a lo largo de la galería septentrional con la Vida Pública hasta la
Entrada en Jerusalén. La panda oriental ofrece un riquísimo ciclo de Pasión y
Resurrección, de forma que en la esquina SE fue representada la Ascensión y
Pentecostés. La tercera galería, es decir, la meridional, fue dedicada a vidas
de la Virgen María (ciclo de la Dormición) y santos como San Pablo, San
Lorenzo, San Andrés, Santiago y San Juan Bautista. La última crujía, la
occidental, ofrece temas variados: vegetales, animales, parábolas, David, etc.
Se ha elogiado en el conjunto la diversidad de asuntos, especialmente la
presencia de pasajes poco representados en el románico, como el conciliábulo de
sacerdotes y fariseos para matar a Cristo o la petición de los judíos a Pilatos
de una guardia que custodiara el Santo Sepulcro. También la vivacidad y
capacidad narrativa, con inclusión de detalles anecdóticos (los personajes que
se tapan la nariz en la resurrección de Lázaro, los vestidos de peregrinos, los
atuendos de los soldados con variedad de escudos, etc.). Y, cómo no, la calidad
en la ejecución de anatomías y plegados, dentro de fórmulas propias del
tardorrománico que revelan el conocimiento de repertorios bizantinizantes.
Estamos ante un director de taller de grandes dotes, que ha sido relacionado
con el autor del capitel de las Tentaciones del Pórtico de la Gloria y con las
esculturas del ábside de la Seo de Zaragoza. Resulta probable que conociera
alguna Biblia bizantina repleta de ilustraciones, pues en ellas son frecuentes
temas poco representados en Occidente. Le acompañaban otros maestros que no
alcanzaban su calidad, pero mantuvieron un nivel medio muy digno. Las obras
avanzaron en el orden que hemos utilizado para la descripción y fueron
ejecutadas durante los últimos años del siglo XII.
La resurrección de Lázaro. Capitel del
claustro de Santa María de Tudela
El tardorrománico de Tudela cuenta con otras
dos obras destacables. Por una parte, el tímpano y los relieves con leones de
la portada de San Nicolás, iglesia reconstruida en época barroca en cuya
fachada embutieron fragmentos de la antigua (otras piezas de la misma
procedencia, como las dovelas con personajes sedentes de notable calidad,
aparecieron en excavaciones). El tímpano alcanza cotas de gran perfección.
Presenta una escena de majestad en la que es de tanto interés la iconografía
como los recursos estilísticos. En el centro aparece Dios Padre llevando en el
regazo al Hijo, bajo la presencia de la paloma que representa al Espíritu
Santo. El grupo está flanqueado por los símbolos de los evangelistas y,
conforme a una disposición muy frecuente en el románico español, por dos
figuras, en este caso sentadas, que han sido identificadas como San Nicolás o
David e Isaías. La peculiar iconografía trinitaria se acomoda a una fórmula
difundida en la escultura tardorrománica hispana, que parece tener su origen en
el claustro de Silos, de donde habría pasado a Tudela, Soria, Santo Domingo de
la Calzada y Compostela. A la hora de explicar su presencia se ha invocado la
tradicional devoción que por la Trinidad sintieron los monarcas de la dinastía
pirenaica (San Nicolás funcionó como capilla real), la agudización del debate
acerca de los dogmas de la Encarnación y la Trinidad en la segunda mitad del
siglo XII (que contaron con un ferviente defensor en el obispo de Pamplona
Pedro de Artajona, autor de un tratado sobre el tema) y, por último, el posible
interés por manifestar estas verdades del dogma cristiano en una población
donde las minorías judía y musulmana contaban con fuerte arraigo. En cuanto al
otro tema presente en los relieves, es decir, los leones sobre figuras humanas,
se corresponden con un motivo del que ya hemos hablado, originado en Jaca y
reproducido en templos como Leire o Artaiz. De este modo, una vez más
verificamos la conjunción en una misma obra de asuntos novedosos con otros que
pertenecen a la más arraigada tradición del románico local. En lo estilístico,
el tímpano de San Nicolás se relaciona con el modo de trabajar del mejor de los
escultores del claustro. Las fórmulas de tradición bizantinizante se acusan en
el tratamiento de los plegados (con lagunas ovoides lisas en las articulaciones
rodeadas por pliegues abundantes) y en las posturas de los personajes sedentes,
que cruzan las piernas siguiendo patrones bizantinos bien conocidos.
La otra obra a comentar es la iglesia de la
Magdalena. Mientras su arquitectura opta por el expediente más sencillo (nave
única con cabecera recta, aunque con dimensiones superiores a las de las
parroquias rurales de esta tipología), que ha sido explicado como pervivencia
de un tipo empleado en la primitiva parroquia mozárabe a la que habría
sustituido, en cambio la escultura es variada y de calidad. En el interior las
pilastras que sostienen los arcos fajones se adornan con capiteles donde se
despliega un ciclo bastante completo de la Infancia de Jesús y las bodas de
Caná. Estilísticamente se ha puesto en conexión con el claustro de la seo
tudelana. La puerta muestra una compleja composición de cuatro arquivoltas
envolviendo el tímpano. En éste fue ilustrada otra imagen de la Majestad con el
Tetramorfos, con la particularidad de que Cristo está enmarcado por una
mandorla cuadrilobulada (veremos una parecida en San Miguel de Estella).
De conformidad con el esquema tardorrománico
recién comentado, en los extremos figuran dos personajes femeninos: una aparece
de rodillas, alzando los brazos y la otra de pie junto a un sarcófago. Se ha
visto en ellas a las santas mujeres (una de ellas la Magdalena) que ven a Jesús
inmediatamente después de contemplar el Santo Sepulcro vacío, o bien a Marta y
María Magdalena, hermanas de Lázaro, a quien identificaría el sepulcro, o a la
Magdalena en dos momentos sucesivos. En los capiteles se despliega un ciclo de
las Tentaciones de Cristo, alusivo a la condición de pecadora arrepentida de la
titular del templo, y también sendas representaciones de Daniel en el foso de
los leones y del viaje de Alejandro Magno a los cielos. La arquivolta interior
se centra en una Anunciación flanqueada por seis apóstoles y seis profetas, las
roscas segunda y tercera ostentan respectivamente arpías y ciervos de larga
cuerna, y la cuarta hojas de acanto. En los canecillos tallaron imágenes de
oficios y un demonio. El estilo de los relieves se ha puesto en relación con
diversos maestros que intervinieron en las obras de la cercana catedral. Las
fechas de ejecución abarcarían los últimos años del siglo XII y principios del
XIII.
Curiosamente, los rasgos estilísticos de la
escultura tardorrománica tudelana han sido reconocidos en una pequeña iglesia
geográficamente distante, San Bartolomé de Aguilar de Codés, cerca de La Rioja,
donde se emplean para dar forma a una iconografía que, sin embargo, parece
derivar de Armentia (Vitoria). Dentro del tímpano figura un gran crismón con un
Agnus Dei delante, flanqueado por dos ángeles. Es igualmente interesante la
arquitectura de este pequeño templo, hoy aislado en medio del campo, que terminó
cubierto con bóvedas sexpartitas edificadas entrado el siglo XIII.
La secuencia del románico tudelano a partir de
La Oliva nos ha llevado desde los años sesenta hasta sobrepasar 1200 sin
solución de continuidad. Hemos de retroceder en el tiempo para examinar lo que
estaba sucediendo en otros lugares de la geografía navarra, especialmente
Sangüesa y el importantísimo foco tardorrománico estellés.
Habíamos dejado la iglesia de Santa María de
Sangüesa con la capilla mayor sin cubrir. Desconocemos si la interrupción fue
larga o si se trató de un cambio de taller sin apenas dilación. Lo cierto es
que en el equipo que reemprende las obras encontramos un personaje singular,
porque conocemos su nombre y podemos rastrear buena parte de su trayectoria
profesional. Se llamaba Leodegario, como quiso que constara en la inscripción
del libro que lleva la Virgen María en la portada (Leodegarius me fecit). El nombre
nos pone ante un muy posible origen borgoñón, pues corresponde al de un obispo
mártir de Autun. Su estilo es identificable en una obra razonablemente fechada
entre 1156 y 1158, el sarcófago najerense de la reina Blanca de Navarra, casada
con Sancho III de Castilla. Desde Nájera el maestro habría viajado a Sangüesa,
donde realizó quizá nada más llegar los capiteles que faltaban para completar
la capilla mayor. Los hospitalarios le encargaron una impresionante portada,
sobre la que se han vertido todo tipo de comentarios. La puerta se abría en el
brazo sur del transepto y en ella desplegó un conjunto de relieves muy variado,
que tendrían como público todos aquellos que cruzasen el puente sobre el río
Aragón, en pleno Camino de Santiago. Una vez más hay que asignar a la
creatividad del artista director de obras el modo de conjugar soluciones
novedosas con otras que corresponden al entonces ya amplio acervo del románico
navarro. El tema escogido para el tímpano supone novedad en el reino, puesto
que representa el Juicio Final, con el Cristo de las Llagas en el centro
acompañado de los ángeles trompeteros, los resucitados, San Miguel pesando las
almas y la boca de Leviatán con sus diablejos. En el propio tímpano pero a
manera de dintel se representó una arquería con la Virgen y los apóstoles. Por
delante de los fustes fueron talladas estatuas-columna, dedicadas a las tres
Marías a la izquierda del espectador, con letreros identificadores, y a San
Pedro y San Pablo a la derecha acompañados por Judas ahorcado. Estas figuras no
están claramente relacionadas con el tímpano. Quizá el parteluz desaparecido
(cuya presencia originaria parece probada por las huellas dejadas en el dintel)
estuvo dedicado a una figuración del Santo Sepulcro con el ángel. Por lo que
respecta a Judas, una inscripción lo califica como mercader, por lo que se ha
traído a colación el sermón del Códice Calixtino que ponía en relación al
apóstol traidor con quienes engañaban a los peregrinos. Recordemos que por la
calle mayor sangüesina pasaba el Camino de Santiago. Recientemente se ha
recordado que la situación del templo a la entrada de la localidad coincide con
la de varias iglesias juraderas y con el hecho de que las cláusulas
conminatorias de muchos documentos medievales amenazaban a quienes incumplieran
lo pactado con un destino infernal, “como Judas traidor”. Apoyaría esta
interpretación el hecho de que el único capitel historiado en ese lado de la
puerta represente el Juicio de Salomón. Los capiteles del lado izquierdo, en
cambio, se consagran al ciclo de la Infancia, temática apropiada en una iglesia
que tiene como titular a Santa María.
En las arquivoltas y evolucionando a partir del
precedente legerense se acumula un innumerable conjunto de personajes y temas,
donde se mezclan patriarcas y profetas con representaciones de vicios
(avaricia, lujuria, etc.), de oficios (soldados, zapateros, músicos, etc.) y
figuras de toda índole, muchos de ellos adecuados al motivo del Juicio Final
del tímpano. Las enjutas también se llenan con un cúmulo de relieves diversos,
desde temas fácilmente reconocibles como el Pecado Original, ciertos vicios, la
parábola de las vírgenes sabias y necias, incluso el Tetramorfos, quizá de
nuevo conectados con el Juicio, hasta otros habituales en cualquier soporte
románico (monstruos, entrelazos, figuras humanas en distintas actitudes, etc.).
Portada de Santa María la Real de
Sangüesa
Ha llamado la atención de los estudiosos un
grupo emplazado en la parte superior derecha. Allí se ve un personaje ante un
extraño monstruo, otro que clava su espada en un dragón más convencional y un
herrero trabajando en la forja. Durante gran parte del siglo XX gozó de amplio
predicamento la teoría que explicaba el desarrollo del arte románico en las
poblaciones del Camino de Santiago como respuesta directa al fenómeno de las
peregrinaciones. Así, se llegó a hablar no sólo de una “escuela”
arquitectónica románica de “iglesias de peregrinación”, sino también de
un “románico de las peregrinaciones” caracterizado por el desarrollo de formas
de tradición languedociana (compostelano-tolosana) y por la presencia de temas
pensados para los peregrinos. En este contexto se forjó una interpretación de
estos concretos relieves, en los que se reconocieron escenas de leyendas
nórdicas que tienen como personaje central a Sigfrido, héroe educado por el
herrero Regin y vencedor del dragón Fafner. En las últimas décadas esta
hipótesis cuenta con menos seguidores, ya que, por una parte, tanto los
combates con dragones como las representaciones de oficios son una constante en
el arte románico que no requiere un origen literario lejano y, por otra, estos
concretos relieves fueron tallados por escultores pertenecientes a dos
tradiciones artísticas distintas y quizá en distinto momento.
La portada nos depara una última sorpresa.
Cuando estaba casi terminada, decidieron ampliarla hasta la cornisa. Con este
fin contrataron a otro artista que ejecutó otra imagen de Majestad, esta vez un
Pantocrátor acompañado por el Tetramorfos y por un segundo apostolado cobijado
bajo arquerías dispuestas en dos niveles. Su autor sigue las pautas del círculo
escultórico conocido como Taller de San Juan de la Peña, cuya labor se extiende
desde la Jacetania, por Cinco Villas, hasta Sangüesa en los años finales de la
duodécima centuria.
La participación de Leodegario en las
estatuas-columna del ábside de San Martín de Uncastillo, fechadas en 1179,
proporciona un término ante quem para su trabajo en Sangüesa. Como lo hemos
encontrado en Nájera hacia 1156-1158, se supone que dirigió las obras de la
portada que nos ocupa en los años sesenta del siglo XII. Ello significa que
trajo a Navarra con escaso retraso fórmulas empleadas en el Norte de Francia,
como los dinteles con arquerías donde figura el apostolado o las
estatuas-columna de canon muy estilizado y plegados finos. Uno de los
colaboradores de Leodegario se habría quedado por la zona. Su estilo ha sido
reconocido en algún canecillo de San Pedro de Echano (Olóriz, Valdorba). La
portada meridional sólo es una parte de la obra sangüesina, que incluía la
continuación de las naves con la solución más a la moda: los pilares con dos
semicolumnas en cada cara. También intervino aquí el artista formado en el “taller
de San Juan de la Peña”. El cierre del cimborrio quedó para época gótica.
Vayamos ya al tercer gran foco del
tardorrománico navarro: Estella. Allí encontramos varias iglesias y un palacio,
en los que se despliegan iconografías y modos de trabajo diferentes. El templo
de mayor empeño fue la parroquial de San Miguel. Sus promotores, probablemente
burgueses enriquecidos (se ha hablado incluso de la participación de la familia
regia, aunque carecemos de respaldo documental), encargaron una iglesia
realmente monumental, con cabecera de cinco capillas abiertas en batería al
transepto, concebida para señorear la plaza del mercado de donde provenía la
prosperidad del barrio. Ya se ha dicho que una de las constantes del arte
románico es la variación sobre temas dados. Esta es la tercera iglesia con
cinco capillas que tenemos ocasión de examinar y ninguna de las tres repite
solución, ya que aquí las tres centrales son de interior y exterior
semicircular (como Tudela) pero las extremas tienen interior semicircular y
exterior recto, sin sobresalir respecto del muro del transepto. El empeño excedía
las posibilidades económicas reales, como fue frecuente en Estella, por lo que
las obras avanzaron con gran lentitud y se produjeron cambios de diseño en
sucesivas campañas.
Lo que más nos interesa es la participación del
taller escultórico que decoró los capiteles interiores y exteriores de la
capilla mayor y la monumental portada septentrional. En los capiteles recurren
a temas que veremos en Irache y también a otros de clara raigambre silense,
ejecutados con pericia. Pero es la portada lo que realmente llama la atención,
una vez más por la conjunción de lo iconográfico con lo estilístico.
Se concibió con el habitual resalte con
respecto al muro lateral. Los relieves quedaron repartidos en tímpano,
arquivoltas, capiteles, enjutas y frisos. Una vez más el diseño resulta
innovador (casi todos los grandes encargos de la época lo eran). Las mejores
obras a partir de 1160 tienden a recalcar una idea principal escoltada por
otras secundarias que dan variedad y riqueza al conjunto. En el tímpano vemos
la Majestad de Jesucristo en la Gloria, envuelto en mandorla cuadrilobulada y
flanqueado por los cuatro símbolos de los evangelistas. Como sucedía en Tudela,
los extremos del tímpano acogieron otros personajes, en este caso la Virgen
María y San Juan, de pie. En la mandorla una inscripción orienta acerca de la
intención de quien concibió el programa: Nec Deus est nec homo presens quam
cernis imago, set Deus est et homo quem sacra figurat imago, que podría
traducirse como “No es Dios ni hombre la imagen que aquí contemplas, pero es
Dios y hombre el representado por la imagen”. El texto procede de un teólogo
de época románica, el abad Baldrico de Bourgueuil, quien tradujo al latín una
sentencia griega muy utilizada durante la querella iconoclasta. En Occidente se
recurrió a esta frase en el contexto del combate teológico contra herejes,
paganos e iconoclastas. Y es que el sentido de la oración es doble: por una
parte explica la recta doctrina acerca del uso de las imágenes, porque expone
que la plasmación material en sí no es relevante; por otra, afirma el dogma de
la Encarnación, recalcando la idea de que Jesucristo es Dios y hombre a un
tiempo. Ambos sentidos tenían su razón de ser en la segunda mitad del siglo
XII, porque por entonces en el sur de Francia y norte de la Península se
estaban infiltrando herejías que ponían en duda la verdadera naturaleza de
Cristo y abominaban del uso de imágenes. La más conocida de estas herejías fue
el catarismo, cuya difusión hacia Navarra está acreditada.
Portada de San Miguel de Estella
La portada de San Miguel acompaña este mensaje
con una riqueza figurativa inusual tanto en la multitud de escenas reconocibles
como en el orden con que fueron representadas. En efecto, hay cinco arquivoltas
y cada una está dedicada a un asunto. La interior incluye ángeles turiferarios
que acompañan la Gloria del Hijo, con lo que el esquema evidencia el
conocimiento de otras puertas del norte de Francia derivadas de Chartres. La
segunda exhibe ancianos del Apocalipsis, que acompañarán la Segunda Parusía,
cuando Cristo regrese al final de los tiempos según la visión apocalíptica. La
tercera, profetas y Moisés, testigos directos de la divinidad y transmisores
del mensaje divino al pueblo fiel. La cuarta, pasajes de la Vida Pública de
Jesucristo, especialmente escogidos para mostrar su divinidad mediante milagros
o reconocimientos públicos (tiene interés recalcar la coincidencia con textos
del evangelista San Juan, quien a través de su narración quiso dejar constancia
de testimonios acerca de la divinidad de Cristo). Y la quinta, escenas
hagiográficas escogidas igualmente para mostrar el momento por el cual los
santos alcanzaron la Gloria (preferentemente martirios e intervenciones de
Jesús). Los capiteles narran el ciclo de la Infancia, que constituye el principio
de la Encarnación. El arte románico tendió a presentar a un tiempo inicios y
finales; en este caso la Infancia cuenta el origen de Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre de acuerdo con el texto de la inscripción. Además, el
ciclo de la Infancia es el principio de la intervención de Jesucristo en la
historia, que se cerrará con su Segunda Venida. En las enjutas del resalte
fueron dispuestas estatuas-columna y estatuas-pilar por debajo de dos arcos,
con las representaciones de los apóstoles, que son en la Nueva Ley lo que los
profetas habían sido en la Antigua, testigos y difusores de la presencia de
Cristo-Dios en el mundo. En los relieves laterales de la izquierda vemos a San
Miguel venciendo al dragón-demonio, en lo que fue el principio de su participación
en la historia de la Salvación, y pesando las almas junto al Seno de Abraham,
que es a la vez el final de la intervención arcangélica y el final de la vida
de los hombres (ulterior a la Segunda Parusía). Al otro lado, cerrando el
discurso dogmático, la escena de las Tres Marías en el Sepulcro, con la
inscripción que muestra lo sucedido: Surrexit, non est hic. La Resurrección
aúna el testimonio de la divinidad de Jesucristo y el fin de su presencia en la
Tierra, y fue representada en época románica casi siempre con la escena de la
Visitatio sepulcri, conforme al testimonio evangélico.
Si en lo iconográfico el conjunto estellés
impresiona, no es menos llamativa su materialidad desde el punto de vista
formal, especialmente los relieves laterales con las inolvidables figuraciones
de San Miguel y las Marías. Destaca asimismo la calidad del tímpano y de
algunas de las arquivoltas, como las de los ángeles. En otras llama la atención
la capacidad discursiva conseguida mediante la introducción de pequeñas
variantes sobre composiciones muy comunes en el románico. Además de los dulces
rostros y la esbeltez de las figuras reseñadas, sobresale la maestría en el
tratamiento de los plegados, donde otra vez encontramos la impronta bizantina
que nos recuerda por su monumentalidad los ciclos de mosaicos sicilianos (quizá
no sea ocioso incidir en que se incluyó la figuración del martirio de Santa
Ágata, de origen siciliano, poco frecuente en la escultura románica hispana).
En otros casos las soluciones entroncan con recursos típicamente románicos,
como el modo de exagerar las cabezas de las figuras de los capiteles. Sin duda
estamos ante un taller compuesto por varios artistas bajo las pautas que
dictaba el maestro principal.
Algunos componentes del taller de San Miguel
intervinieron en templos cercanos. Por una parte advertimos la participación de
un cincel exquisito en la terminación de la cabecera de Irache.
Interior de Santa María la Real de
Irache
Como sucedía en Sangüesa, habíamos dejado esta
obra sin terminar. Un nuevo maestro con el bagaje propio del tardorrománico
dirigió la labor de cierre de la capilla mayor, bajo cuyas cornisas desplegó un
conjunto riquísimo de canecillos. No es la primera vez que nos sorprenden canes
magníficos ejecutados para iglesias que carecen de grandes portadas historiadas
(recordemos el caso de Navascués o, a menor escala, Villaveta). No siempre
comprendemos los criterios que guiaban el esfuerzo de los artistas. ¿Por qué
tanto esmero para obras marginales? Pero es una evidencia que dedicaron tiempo
y lo mejor de sus capacidades a obras destinadas a ser vistas en la distancia.
Las que aquí nos admiran son cabezas o torsos humanos (algunos portando los
útiles del cantero, lo que ha llevado a especulaciones acerca de si se
autorretrataron los propios creadores), la diestra del Señor, cabezas y cuerpos
de diversos animales, alguno con vestiduras como si ilustraran narraciones
fabulísticas, híbridos, etc., que pueblan esas hermosas arquerías lobuladas
bajo la cornisa en los siete paños del ábside.
La terminación de Irache avanzó pausadamente.
Para las naves optaron por los pilares hispano-languedocianos, esta vez con sus
semicolumnas gemelas en las cuatro caras principales y columnas en los codillos
preparadas para descargar los nervios. A partir del transepto todas las bóvedas
fueron de crucería, con claves historiadas, lo que constituye un elemento
reseñable por dos factores. Primero, por el propio hecho de incluir escultura
figurativa en fechas tempranas, puesto que las claves siguen teniendo la forma
aspada que veíamos en La Oliva (carecen del enmarque circular que triunfará en
época gótica). Y en segundo lugar, porque desarrollaron un programa completo,
más digno de mención en la medida en que prescindieron de la portada
monumental. Encontramos al Pantocrátor rodeado de ángeles y acompañado del
martirio de San Esteban y de la Diestra del Señor. No hemos terminado de
comentar las bóvedas. En los inicios del uso de la crucería, frecuentemente los
maestros trazaron arcos diagonales de medio punto, lo que ligaba altura de
clave con altura de capiteles, no siempre coincidentes con los de fajones o
formeros. La disposición de capiteles a diferentes alturas la encontramos
también en Santo Domingo de la Calzada. Además, en el muro septentrional de
Irache fue ubicada una ventana de doble vano e interior en quilla, siguiendo el
diseño que hemos visto en La Oliva procedente de la Calzada. Así que la
impronta calceatense es evidente en este edificio (lo que resulta más fácil de
explicar que en La Oliva, debido a que Irache y la Calzada son dos grandes
templos unidos por el Camino de Santiago). No podemos detenernos aquí en
pormenores de las portadas septentrional y occidental. Bastará con manifestar
la inclusión de temas historiados y fantásticos, así como su relación con
templos estelleses.
Retomamos las secuelas de San Miguel en el
Valle de Yerri. El tallista de los capiteles de la parroquia estellesa fue
contratado para dos portaditas: la de la iglesia parroquial de Lezáun, típico
templo rural de reducidas dimensiones, y la de Eguiarte, algo más ambiciosa, en
donde realizó un entrelazo muy cercano a la puerta occidental irachense. Es
curioso ver cómo repite con pequeñas variaciones los mismos esquemas, aplicando
una vez más el criterio de la variatio que constituye una de las constantes del
románico. El tercer edificio a señalar es Santa Catalina de Azcona, actual
ermita que pudo ser parroquia de un despoblado. Como en Irache, también aquí la
riqueza escultórica se centra en excelentes canecillos que nos plantean un
doble interrogante: ¿por qué esta obra en una iglesia tan poco importante?,
¿por qué en los canecillos en vez de en una portada? Carecemos de respuesta,
pero no está de más apuntar una hipótesis. Sabemos que Irache se surtió de
piedra en las inmediaciones de la ermita. ¿Acaso la ejecución de piezas
esculpidas para la iglesita del pueblo formó parte de las condiciones de
explotación de la cantera?
En Estella nos aguarda otro edificio singular:
San Pedro de la Rúa. La planta resulta atípica, puesto que el ábside central
incluye tres absidiolos de escasa profundidad. Este diseño tiene sus
antecedentes en el Sur de Francia (Cahors, Agen), en tierras de donde vinieron
francos a poblar los burgos navarros nacidos a lo largo del Camino de Santiago.
Se ha supuesto que las capillas laterales fueron añadidas con posterioridad y
que las obras siguieron con lentitud por los muros perimetrales y por los pilares,
para terminar su construcción en época gótica. Como pasó en Tudela, no
esperaron a la conclusión del templo para abordar lo que era una gran
preocupación en la Estella del siglo XII, el ámbito de enterramiento de los
parroquianos, que aquí generó un gran claustro (no hay que olvidar que San
Pedro de la Rúa pertenecía a los benedictinos de San Juan de la Peña). La
destrucción del cercano castillo en 1572 provocó el hundimiento de dos de las
galerías claustrales Los historiadores discuten acerca de si este hecho tuvo
consecuencias sobre el orden de los capiteles que hoy se reparten de modo
riguroso en dos galerías. La septentrional está dedicada a la vida de Cristo
(Infancia, Pasión y Resurrección) y a temas hagiográficos (San Pedro, San
Andrés y San Lorenzo) y la occidental a vegetales y animales fantásticos. La
elección de motivos pudo haber sido guiada por el uso funerario que iba a tener
el recinto. Las composiciones son mucho más toscas que las del claustro
pamplonés, pero no faltan detalles curiosos (el martirio de San Andrés, su
predicación desde la cruz, el castigo de Egeas), ni inscripciones que
identifican los temas. Los especialistas no se ponen de acuerdo en la
cronología de estas galerías, dentro del último tercio de la centuria.
El maestro que intervino en la galería
occidental fue contratado para decorar el palacio situado ante la Plaza de San
Martín. Estamos ante una de las construcciones civiles más importantes del
románico español, de la que hemos conservado sólo los muros exteriores. Su
planta dibuja una U, con fachada especialmente cuidada hacia la rúa de los
peregrinos. Distribuida en dos niveles, en la parte baja cuatro grandes arcos
de medio punto daban acceso a una logia quizá empleada como tribunal (también
se ha dicho que pudo tener uso comercial). En el piso noble dispusieron cuatro
ventanales, en su estado actual cada uno consta de cuatro arquillos, muy
restaurados en el siglo XX. Es ahí donde reconocemos el trabajo del mismo
taller que intervino en el ala occidental del claustro de San Pedro. Idénticos
motivos de híbridos combinados con vegetales se alternan en algún caso con
personajes (combate a pie). También hay ventanales en la fachada que da a la
plaza, mientras que la situada frente al río incluía una torre y una galería de
madera. El palacio es famoso por dos grandes capiteles que adornan la fachada
de la rúa. Uno representa combates a pie y a caballo; una inscripción aclara
que se trata del enfrentamiento entre Roldán y Ferragut, que introduce pequeñas
diferencias con relación a la narración contenida en el Códice Calixtino. El
otro presenta una escena infernal donde los condenados son conducidos y
arrojados a una caldera; a los lados se reconocen alegorías de los pecados de
avaricia, lujuria y pereza. La mezcla de temas religiosos y profanos es una
constante en el arte románico y todavía resulta menos extraña en un edificio
civil. El alero también incluye una amplia serie de canecillos. De ser encargo
regio, encontraríamos en Sancho VI el Sabio a su promotor más verosímil,
durante el último tercio del siglo XII.
El palacio nos da pie para comentar otras
obras. Por una parte, las que desarrollan su mismo repertorio decorativo en
Estella. Así tenemos Santa María Jus del Castillo, un templo edificado en dos
fases en el solar donde había existido una sinagoga. Inicialmente alzaron un
ábside con canecillos decorados (vegetales y geométricos) de elaboración
bastante cuidada. Tras una interrupción de los trabajos, en una segunda campaña
abordaron la terminación de la nave única. El edificio es algo mayor que las
habituales parroquias rurales, pero inferior a las restantes parroquias
estellesas. Su fábrica ofrece elementos de gran interés, como el eco de las
naves de Irache que se distingue en las bóvedas nervadas y en los motivos que
decoran las claves (una con el Pantocrátor rodeado por el Tetramorfos y otra
con una imagen de la Virgen).
El óculo lobulado emplazado sobre el arco de
embocadura del ábside, hasta ahora no empleado en el románico navarro,
probablemente llegó a través de obras como la catedral de Tarragona (en Irache
ocupa distinta ubicación). En la misma línea ornamental hay que situar el
ábside de la iglesia de Rocamador, con relieves relacionados también con el
foco Irache-San Miguel.
San Miguel de Estella. Capitel de la
portada
Santa María de Eguiarte. Capitel de la
portada
El palacio estellés ha de ser comparado con dos
localizados recientemente en Pamplona. Uno es el palacio real, en la
Navarrería, hoy semioculto en el nuevo edificio del Archivo General de Navarra.
Tenía planta en L con torreón de esquina. Disponía de una gran sala de unos 300
metros cuadrados, cubierta mediante arcos transversales con tejado de madera, y
otra de estructura semejante, algo menor, en la que probablemente se ubicaban
las dependencias privadas. La estancia semisubterránea abovedada con seis tramos
de crucería de nervios cuadrangulares fue ideada probablemente para servir de
almacén de impuestos en especie. Tuvo complementos de madera en forma de un
pórtico en L abierto al patio interior y una galería sobre pilares en la
fachada que da al río. Sorprendentemente carece de cualquier ornamentación
esculpida, ni siquiera en las dos puertas principales relativamente bien
conservadas. El único recurso ornamental que ha llegado a nuestros días es el
rejuntado de sillares con cintas de mortero sobre las cuales se pincelaron
líneas rojas, como en La Oliva. El palacio fue construido por Sancho VI el
Sabio durante los últimos años de su reinado (†1194), en el marco de una
reorganización completa de la monarquía.
Recientemente se ha descubierto que conservamos
una parte muy significativa de la estructura del palacio episcopal de Pamplona,
que igualmente contaba con planta en L pero sin torre de esquina. La gran sala,
todavía mayor que la del palacio regio, disponía del mismo sistema de cubierta
sobre potentes arcos transversales (quedó partida cuando construyeron un
dormitorio alto en época gótica). El ala menor, dividida en dos niveles,
contaba con una estancia alta dotada de miradores. Desconocemos cuándo se edificó,
pero el diseño de las ménsulas apunta a que pudo ser en tiempos del obispo
Pedro de París (1167-1193), al que también cabe atribuir la ejecución de la
capilla de Jesucristo, una capilla privada de los prelados situada al sur del
palacio y organizada en cabecera de remate recto y dos tramos de nave única,
todo cubierto con bóvedas de crucería con nervios de sección circular.
Este género de nervios fue menos frecuente que
el de sección cuadrada. Aparecen en la sala capitular de La Oliva, donde se
recurre a un sistema particular que combina bóvedas completas con medias
bóvedas, siguiendo un precedente de l’Escale Dieu, abadía “madre” de La
Oliva. Nervios redondeados encontramos en el pórtico de Gazólaz, que vino a
completar una iglesia rural de nave única en la que todavía hay ecos inerciales
del repertorio de tradición languedociana. Es aleccionador ver cómo inventan o
retoman temas estos artistas secundarios, por ejemplo en el capitel de los
evangelistas, cuyos símbolos ocupan las caras principales con notable
desproporción y rudeza, o en el del Prendimiento. Gazólaz es uno de los
ejemplos más interesantes del románico de la Cuenca de Pamplona, donde se
habían edificado algunas iglesias en el pleno románico (Esparza de Galar, de la
que sólo ha llegado a nuestros días la nave). El tardorrománico alcanzará gran
difusión en la comarca, con distintos tipos de templos entre los cuales
resultan conocidos los que incluyen un pórtico (Sagüés, Larraya). Me gustaría
llamar la atención sobre otros menos estudiados, como Ballariáin, que cuenta
con un cuerpo elevado junto a la cabecera. El expediente nos recuerda a otros
edificios de la misma tipología: no sólo Navascués, sino también Eusa (con
pórtico, cerca de Pamplona, pero al otro lado del monte Ezcaba). Construcciones
de cierto empeño como la Virgen del Camino de Badostáin y San Miguel de Cizur
Menor, decoradas con capiteles de repertorio tardorrománico muy repetitivo, se
construyeron al mismo tiempo que otras algo más pequeñas, de las que a veces
sólo conservamos la portada (Zariquiegui), o que prescindieron totalmente del
complemento escultórico (Imárcoain).
Revisar la variedad del tardorrománico navarro
conlleva la amenaza de perdernos en subdivisiones tipológicas poco
ilustrativas. Entre todas merece la pena tratar una muy particular, la de las
iglesias funerarias. Hemos visto de qué manera la visión trascendente del
mundo, característica de la sociedad cristiana de época románica, llevaba a los
fieles a preocuparse por obtener la salvación en el más allá. Aunque los
méritos habían de acumularse a lo largo de toda una vida de seguimiento de las
enseñanzas de Jesucristo, los cristianos confiaban en que otros procedimientos
ayudaran a garantizar la vida eterna. A lo largo de los siglos XI y XII fue
ganando importancia la construcción de espacios privilegiados para
enterramiento. Ya hemos visto cómo la familia regia navarra desde el siglo X
había procurado encontrar sepultura en monasterios donde contaran con las
oraciones de los monjes, que representaban en aquellos siglos el ideal de
santidad. Igualmente los obispos escogieron espacios apropiados, bien en la sala
capitular catedralicia, bien en monasterios que ellos mismos habían promovido,
como Pedro de París sepultado en el cenobio cisterciense de Iranzu. También se
constituyeron cofradías cuyos integrantes rezaban por los difuntos y les
proporcionaban ámbitos sepulcrales muy deseados. En la segunda mitad del siglo
XII, miembros de los principales linajes nobiliarios y de familias
económicamente acomodadas empezaron a construir capillas específicamente
destinadas a uso funerario, como hizo María de Lehet en Cofín, junto a Milagro.
La proliferación de este género de espacios ponía en peligro la economía de las
grandes instituciones religiosas del reino (catedral y principales abadías),
por lo que el rey Sancho el Sabio las prohibió. Dentro de este movimiento se inserta
la edificación de dos obras singulares: Torres del Río y Eunate.
Torres del Río es un edificio ejemplar por lo
cuidado de su diseño y la perfección de la construcción (aunque los escultores
no exhibieran gran maestría). Muy probablemente fue edificado para la orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, a la que desde luego pertenecía a comienzos del
siglo XIII. Su uso funerario está acreditado por las ricas sepulturas que
existieron en su atrio y de las que dio cuenta Moret en el siglo XVII. ¿Qué
mejor lugar de enterramiento que aquél que imitara el más santo de los
sepulcros, donde Jesucristo resucitó para ascender a los cielos? La iglesia de
Torres del Río, con su nave octogonal y su capilla absidal, con sus dos cuerpos
decrecientes adornados con arcos y con sus continuas citas a Tierra Santa se
concibió a semejanza de la más importante de las iglesias de Jerusalén. Allí
trabajó un arquitecto de primera fila que cuidó su edificación hasta el mínimo
detalle. Planta y alzados se trazaron a partir de figuras geométricas simples
(círculos, cuadrados, triángulos) combinadas para obtener un diseño perfecto
cargado de significado. Sobre todo llama la atención el empleo de una bóveda
peculiar, constituida por cuatro parejas de nervios que se entrecruzan dejando
libre el centro.
Se trata de un procedimiento con antecedentes
andalusíes, creado en Córdoba y reutilizado en Toledo, que probablemente fue
empleada aquí por su aire oriental y por evocar el Santo Sepulcro de Jerusalén
con su óculo central. También las celosías de las ventanas tienen un aire
oriental, aunque sus motivos correspondan a patrones empleados en el románico
languedociano. Las inscripciones con los nombres de los apóstoles asimismo
remiten a la gran construcción hierosolimitana. Una vez más advertimos la colaboración
de más de un escultor en el exorno. Uno de ellos empleaba fórmulas de tradición
languedociana, muy arraigadas en el románico navarro; otra evidencia un conocimiento
directo de los capiteles recién realizados para el templo de San Andrés de
Armentia (Vitoria), iglesia promovida por el obispo de Calahorra Rodrigo de
Cascante. Su emplazamiento en el Camino de Santiago llevó a pensar que el
octógono de Torres constituía una iglesia-faro, o bien de una especie de
linterna de muertos vinculada a la peregrinación jacobea. Su ubicación en una
hondonada desmiente el uso como faro o señal de peregrinos (tampoco hay pruebas
de que en el edículo superior encendieran fuego) y su tipología difiere
claramente de las linternas de muertos tan habituales en el Oeste de Francia.
En cambio, la comparación de su forma exterior con la representación
esquemática del Santo Sepulcro de Jerusalén tal y como fue esculpida en el capitel
interior de la Visita de las Tres Marías al Sepulcro avala la hipótesis de que,
mediante su forma general y sus detalles constructivos y ornamentales, se
persiguió una semejanza con la iglesia madre de los sepulcristas. No se han
reconocido otros trabajos de este arquitecto singular en el románico hispano,
aunque sí existen bóvedas semejantes en Almazán, Oloron y Hôpital-Saint-Blaise,
edificios todos ellos relacionables de un modo u otro con el Santo Sepulcro de
Jerusalén.
Bóveda del Santo Sepulcro de Torres del
Río
Otra obra singular del último tercio del siglo
XII es el templo octogonal de Eunate. No alcanza las cotas de perfección en el
diseño y la ejecución vistas en Torres, y sin embargo posee un atractivo
irresistible para los amantes del mundo medieval, derivado de su emplazamiento,
de sus formas arquitectónicas atípicas, de la peculiar arquería que envuelve la
iglesia (en parte rehecha en el siglo XVII) y de cierto “primitivismo”
en los motivos escultóricos (provocado por la torpeza de los maestros) que la
dotan de un aura de misterio. Volvemos a encontrar un octógono acompañado de un
ábside, pero hay claras diferencias con respecto a Torres del Río en las
bóvedas que cubren el octógono (de nervios convergentes en la clave) y el
ábside (con nervios confluyentes en el arco de embocadura, siguiendo la
solución introducida en Navarra a través del monasterio de La Oliva), en el
alzado absidal (con arquería ciega), en el programa escultórico (que alude al
Juicio Final) y en la calidad de ejecución, puesto que al frente de Eunate
trabajó un arquitecto dubitativo y poco refinado, al que secundaron escultores
de carácter rural. Situada en pleno Camino de Santiago, ninguna prueba acredita
su pretendida pertenencia a los templarios, tantas veces supuesta sin
argumentos. Pero la combinación de octógono con gran arquería sí recuerda a
antecedentes de Tierra Santa, en concreto a edificios dedicados al culto de la
Virgen María (también lo es Eunate). Sabemos por documentación que perteneció a
una cofradía de carácter funerario y que en el siglo XVI todavía se recordaba a
la “reina o noble dama” que supuestamente la habría edificado. Su puerta
más cuidada se abre al norte, hacia la ruta jacobea, y adorna su chambrana con
representaciones de vicios. Merece la pena señalar que esta puerta fue copiada
casi hasta el mínimo detalle (lo que es muy raro en el románico, que prefiere
las variaciones) en un templo cercano, el de Olcoz. Se ha especulado no sólo
con que sean obra de la misma mano, lo que resulta evidente, sino incluso con
un posible traslado desde Eunate.
Santa María de Eunate
Un tercer edificio de carácter funerario suele
ponerse en relación con Torres y Eunate: la capilla del Espíritu Santo de
Roncesvalles. Tienen las tres en común su vinculación con enterramientos y su
ubicación en la Calzada, además del uso de plantas centrales. No obstante, su
naturaleza difiere, ya que Roncesvalles es un carnario, conformado por
un profundo pozo destinado a recibir cadáveres cuya sepultura era dificultosa
en un lugar con alto índice de fallecimientos y rigurosas condiciones
climáticas. Encima tenía una capilla cuadrada cubierta con bóveda de crucería
sencilla.
El panorama de los edificios más significativos
del tardorrománico navarro quedaría incompleto si no mencionáramos otros dos
monasterios cistercienses cuyas soluciones originales causaron menor impacto en
la arquitectura navarra que La Oliva. El de mayor monumentalidad es Fitero, que
opta por una impresionante cabecera, con girola y capillas absidales, además de
las abiertas al transepto. Es bien conocido que estas cabeceras complejas
vinieron motivadas por el deseo de multiplicar el número de altares a fin de
poder celebrar un elevado número de eucaristías cada día. Fitero ha sido objeto
de polémica con relación a la antigüedad de la abadía y el mérito de constituir
o no el primer establecimiento cisterciense de la península. Desde el punto de
vista del arte, esta cuestión es menos importante que el análisis de su
monumental arquitectura, con una cuidada gradación en lo ornamental dentro de
la general austeridad. Así se emplean capiteles con decoración vegetal en la
girola, que luego se abandonan en la capilla mayor y en las naves. También se
da una inteligente diferenciación en el tratamiento de los vanos discernible
cuando contemplamos la cabecera desde el exterior. Las soluciones adoptadas en
los abovedamientos (arranques de arcos a distintas alturas, empleo de ménsulas)
hacen de este edificio otro punto de interés a la hora de analizar la
introducción de las bóvedas de crucería en el Valle del Ebro.
Cabecera de Santa María la Real de
Fitero
Iranzu es el más sencillo de los tres grandes
cenobios cistercienses masculinos del reino. Presenta capilla mayor de cabecera
recta flanqueada por otras dos laterales (alteradas a lo largo de los siglos).
Su transepto no sobresale en planta y las naves, muy restauradas, resultan más
pequeñas y menos monumentales. Quizá sintieran mayor interés por el tratamiento
de la luz que por la riqueza de los elementos constructivos. Al menos el
testero recibió un particular reparto de vanos, con tres lancetas y un óculo,
que inundan el presbiterio con la luminosidad matutina. Un rasgo a destacar
consiste en el uso de pilares de sección en T y ménsulas de rollos que nos
recuerdan a las empleadas en el palacio episcopal pamplonés y capilla de
Jesucristo. El hecho de que su promotor, el obispo Pedro de Artajona (que en
1176 había donado San Adrián de Iranzu a su hermano Nicolás, monje cisterciense
en Curia Dei) pudiera ser enterrado en la cabecera tras su fallecimiento en
1193 prueba que las obras habían avanzado a buen ritmo.
Las realizaciones más significativas de la
arquitectura tardorrománica ya han sido comentadas. La importancia de este
período en el arte navarro quedaría insuficientemente reflejada si no
hiciéramos mención del gran incremento de parroquias. Se mantiene la distinción
ya establecida desde el románico pleno, de forma que las plantas de tres naves
se reservan para los grandes monasterios (cistercienses, terminación de Irache)
así como para las parroquias urbanas (conclusión de Santa María de Sangüesa y
San Pedro de Olite, en las que triunfan los pilares hispano-languedocianos;
Santiago de Sangüesa, a la que se dará fin bajo la influencia de Roncesvalles;
y San Nicolás de Pamplona, de considerables dimensiones pero inferior calidad
constructiva y decorativa). Entre las de nave única existen varios tipos, según
las plantas (las típicas absidadas, con dos, tres o cuatro tramos de nave, las
elementales de cabecera recta, algunas más complejas como Yarte con exterior
semicircular e interior poligonal, derivado de Irache de la que dependía como
priorato, etc.), los modos de cubrición (abovedamiento completo o reservado
sólo a la cabecera, acompañado por techumbre de madera en la nave), los
soportes (pilastras, a veces con semicolumnas adosadas, o bien las difundidísimas
ménsulas lobuladas que pueden prolongarse), la distribución de volúmenes (con
torre a los pies o en el tramo ante la cabecera, o bien solo espadañas), etc.
Algunas de estas variantes se distribuyeron preferentemente en determinados
valles, creando invariantes cuya persistencia se prolonga en época gótica y aún
renacentista. No es posible detallar aquí todas las soluciones, que constituyen
un riquísimo elenco distribuido especialmente en la Cuenca de Pamplona y valles
inmediatos, en Tierra Estella y en las estribaciones pirenaicas de la merindad
sangüesina, como hemos reflejado en el mapa correspondiente.
En cuanto a la escultura monumental, su
presencia en iglesias rurales a lo largo de la segunda mitad del siglo XII nos
sitúa ante la perduración del repertorio languedociano en áreas concretas y la
introducción de novedades de diversas procedencias. La inercia del pleno
románico llega a convivir con modos más tardíos. Ya se ha mencionado la
omnipresencia de las grandes hojas lisas unidas por líneas combadas. El proceso
de degradación en manos de maestros que olvidan los diseños iniciales es
perfectamente reconocible en determinadas obras. Así, las volutas se convierten
en “báculos” incisos y los bordes en curva llegan a transformarse en
cintas onduladas que recorren los capiteles a media altura. Para un aficionado
a seguir la historia de las formas supone un atractivo reto ir viendo cómo
evolucionan motivos sencillos en los cinceles de artistas secundarios, que en
muchos casos debieron de ser aprendices autóctonos, luego contratados para
encargos de escasa relevancia. Si resulta venturosa la conservación de algún
nombre o referencia cronológica fiable para las obras de mayor empeño, todavía
lo es más cuando hablamos de estos templos rurales que constituyen el telón de
fondo de nuestro románico. Por eso, la noticia de la consagración de Igúzquiza
en 1185 o la inscripción Petrus me fecit en el bonito y abandonado templo de
Guerguitiáin suponen islas en un océano de anonimato. Esa es la razón de que
con tanta frecuencia acudamos a la expresión “hacia 1200” o “finales del
XII, comienzos del XIII” a la hora de asignar dataciones. También se habrá
advertido la escasez de portadas historiadas con temas reconocibles. Además de
las grandes portadas antes glosadas, cabría recordar la de Santiago de Puente
la Reina, sin tímpano y con pasajes bíblicos repartidos por las dovelas, que
sigue la estela de arquivoltas muy decoradas inaugurada en la localidad pocas
décadas antes en la puerta más modesta del Crucifijo. A veces encontramos
capiteles cuya identificación y filiación son factibles, como el del soldado
cristiano venciendo al dragón en un capitel de la entrada de San Pedro de
Olite, derivado de Irache y cuyos antecedentes pueden rastrearse; pero lo
normal es el predominio de las esquematizaciones vegetales, su combinación
aleatoria y la aparición esporádica de animales reales o fantásticos. No existe
un corte nítido entre el tardorrománico y la irrupción del gótico, salvo en las
grandes construcciones. A nivel rural las mixturas fueron abundantes. Las
plantas de nave única con cabecera absidada perduran a lo largo del siglo XIII
y aún después. En algunos casos la aparición de motivos típicamente góticos,
tanto en hojarasca como en el tratamiento de cabezas humanas o animales, nos
ponen sobre aviso de que estamos ante realizaciones tardías, que mantienen
composición y otros elementos románicos. La puerta occidental de Villamayor de
Monjardín, las portadas de Cabanillas y Cirauqui, las iglesias de Úcar y
Learza, y tantas otras ofrecen indudables muestras de ejecución en el segundo
tercio de la decimotercera centuria dentro de tipologías arquitectónicas de
inercia tardorrománica.
Aunque sea brevemente es preciso comentar obras
de otros géneros que acompañan el esplendor de la arquitectura y escultura
monumental románicas en Navarra. Llama la atención el gran número y la notable
ejecución de imágenes marianas, que ocuparían el fondo de los presbiterios.
Algunas se usaron como relicarios o en funciones litúrgicas teatralizadas (nos
lo induce a pensar la inscripción que porta el Niño de Irache: Puer natus
est nobis venite adoremus. Ego sum alpha et omega, primus et novuissimus
Dominus), La existencia de dos modelos de altísima calidad, como son la
titular de la catedral de Pamplona y la del monasterio de Irache (hoy en
Dicastillo), ambas enriquecidas con recubrimiento de plata, generó un amplio
seguimiento. Para la de Irache existe una noticia documental indirecta que
permite argumentar su ejecución por un orfebre extranjero, de nombre Rainalt,
hacia 1145. La catedralicia ofrece el inconveniente de una intervención
posmedieval cuyo alcance en cuanto al tratamiento de los plegados resulta
difícil de calibrar. Y no es asunto menor, dado que las fórmulas empleadas en
Santa María la Real de Pamplona son de tradición languedociana y formalmente
anteriores a Irache, lo que llevaría a plantear como hipótesis de trabajo la
posibilidad de que fuera realizada en fechas no muy alejadas de la consagración
de 1127. El plegado de Irache, que parece menos modificado, estaba
completamente al día con lo que a mediados de siglo se practicaba en la gran
escultura del norte de Francia. Como pieza arquetípica del tardorrománico hay
que citar la Virgen Blanca de la catedral de Tudela, impresionante obra pétrea
de grandes dimensiones (190 cm) realizada para la capilla mayor cuya
consagración en 1188 ya ha sido comentada. Se atribuye a uno de los maestros
que intervinieron en el claustro en los años finales del siglo XII. Otra obra
de gran calidad es la Virgen de Ujué, con plegados en la tradición
languedociana, cuyo mérito no nos sorprende en un santuario que contó con
amplia devoción. Junto a estas obras excepcionales, hay que mencionar el nivel
medio de las tallas de iglesias rurales, con producciones preciosas en las que
el eco de los prototipos citados se combina con pequeñas variantes o con la
introducción de novedades en vestiduras y actitudes. Se aprecia cierta
evolución desde las imágenes en que la Madre no era sino el trono del Niño, al
que flanqueaba con sus brazos, hacia aquellas en las que un leve gesto de
contacto, protección o apoyo, expresado mediante la mano izquierda de María,
evidencia la relación materno-filial.
Frente a la abundancia de imágenes marianas,
las dedicadas al crucificado se ejecutaron en número muy inferior (o al menos
apenas han llegado a nuestros días). También las hubo de calidad, como la del
Santo Sepulcro de Estella (de tamaño medio, hoy en San Pedro de la Rúa),
recientemente atribuida al autor de la virgen de Irache. De notable interés es
también el Cristo del Santo Sepulcro de Torres del Río.
Igualmente singular es la calidad del
denominado retablo de Aralar, producción excepcional de los talleres de
esmaltadores meridionales. Aunque consta documentalmente la existencia de otros
frontales de altar en edificios señalados (la señora de Orcoyen puso ante el
altar de Leire una tabula de plata que existía en 1141), tales referencias no
acreditan la labor de talleres permanentes de esmaltadores en el reino. Se
considera ejecutado por un maestro itinerante, pero se duda acerca de su
destino inicial. Quizá fue encargado para el propio santuario de San Miguel,
donde hoy se encuentra y en el que no faltaron ni las obras a lo largo del
románico ni la devoción de la familia regia. No obstante, se viene defendiendo
que hubiera sido creado para la catedral pamplonesa en tiempos de Sancho el
Sabio (su traslado a Aralar, templo que pertenecía a la dignidad de la chantría
de la seo, se habría efectuado siglos después). Por el momento no se han
aportado pruebas irrefutables ni en un sentido ni en otro. La rica iconografía
centrada en una Maiestas Mariae se complementa con la presencia del
Tetramorfos, de parte del apostolado, de los Reyes Magos y de una más que probable
Anunciación con San José. Las modificaciones sufridas en época posmedieval no
han aminorado su atractivo, en el que sobresalen la calidad de las cabecitas,
la minuciosidad del tratamiento lineal de las figuras, la esbeltez de los
personajes, la diversidad y luminosidad de los colores, la riqueza de los
fondos vermiculados y la equilibrada composición. La píxide de Esparza y la
arqueta de Fitero son ejemplares de obras esmaltadas que no debieron de ser
raras, destinadas a la reserva eucarística o a contener reliquias.
Y terminaremos con la miniatura. Apenas han
llegado testimonios del pleno románico, salvo una curiosa representación de Job
en el muladar acompañado de su mujer y el trío de amigos (catedral de
Pamplona), de sencillo y hábil dibujo, y el limitado complemento figurativo del
Becerro de Leire, con una escena no muy conseguida que acompaña a un privilegio
papal, en la que vemos la entrega de un diploma por parte del pontífice Pascual
II al abad Raimundo.
Detalle del retablo esmaltado de San
Miguel de Aralar (Foto: Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico
de Navarra)
Son tardorrománicas las obras de mayor empeño.
Nos interesan especialmente por haber sido realizadas con total seguridad
dentro del reino las llamadas Biblias de Pamplona (actualmente una en la
Biblioteca Municipal de Amiens y otra en la Universitaria de Augsburg), que
siguen una curiosa fórmula basada en ilustraciones a página entera. El colofón
indica que la más antigua fue ejecutada por Fernando Pérez de Funes bajo
mandato del rey Sancho el Fuerte y que quedó terminada en 1197.
El autor había sido canciller regio y el
encargo tuvo lugar poco después de que el monarca accediera al trono (1194). Su
destinatario no era persona de letras, ya que los textos quedaron reducidos al
mínimo (entre dos y cinco líneas), pero sí aficionado a las imágenes, que
conforman una iconografía variada en cuanto a asuntos representados y pobre en
lo referente a variantes compositivas, ya que un mismo patrón se aprovechó, por
ejemplo, para diferentes vidas de santos. El colorido se concentra en vestidos y
objetos, quedando las anatomías y los fondos sin tintar. Los tipos físicos, los
esquemas de rostros, expresiones, gestos, plegados y anatomías se repitieron
una y otra vez. Además de los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, se
incluyeron escenas apocalípticas y más de ciento setenta vidas de santos,
especialmente composiciones de martirio. Poco después de ejecutada la primera,
el mismo taller recibió el encargo de una segunda obra, menos rica,
probablemente para uso también personal de una hermana del monarca. En ella se
copiaron muchas escenas de la primera, aunque aumenta el porcentaje de pasajes
bíblicos. Se ha apreciado un cierto incremento de la calidad, que se ha
explicado por la experiencia adquirida por el taller.
Otras dos obras a comentar son el llamado Beato
Navarro (Biblioteca Nacional de París) y el Sacramentario de Fitero. El beato
es de procedencia dudosa; recientemente se han aportado nuevos argumentos para
defender su ejecución en Navarra. Su programa iconográfico se inserta en la
derivación de la primera tradición pictórica del Comentario de Beato, por lo
que se ha supuesto que el miniaturista copió un ejemplar conservado en el área
navarro-riojana, aunque también pudo haber conocido algún Apocalipsis europeo.
Pese a seguir en la mayor parte de las escenas los citados modelos, no renunció
a introducir innovaciones de menor alcance. Llaman la atención las constantes
referencias visuales al Juicio Final y al Infierno, lo que ha llevado a
plantear si a través de esta obra también se perseguía afirmar el dogma y
refutar ciertas herejías de la época, intencionalidad que hemos constatado en
las portadas. Fue realizado a finales del siglo XII, por lo que no sorprende la
aparición de recursos estilísticos que aúnan la inercia de esquemas de plegados
y rostros propios del pleno románico con otros más frecuentes en el
tardorrománico. Llama la atención la gama de colores, con predominio de tonos
saturados rojos, morados y pardos en objetos y fondos, mientras dejan que se
vea el color natural del pergamino en las carnaciones. Por último, el
Sacramentario de Fitero (Archivo General de Navarra) se caracteriza por el
número de las miniaturas que adornan algunas de sus iniciales, más abundantes
de lo habitual en este tipo de libros. En concreto son quince las dedicadas a
la vida de Cristo, a la Virgen (con un inusitado protagonismo en seis escenas),
a algunos santos (San Agustín, San Esteban) y a temas litúrgicos (misa). Fue
ejecutado hacia 1200, quizá para el propio monasterio fiterano. Presenta
dibujos sumarios que reiteran patrones de rostros inexpresivos con grandes ojos
y atuendos elementales. Destacan, eso sí, la viveza de los gestos conseguida
mediante la elocuencia de las manos y la luminosidad del colorido, gracias a los
azules intensos de los fondos combinados con rojos, rosas, marfiles, verdes y
también azules en los atuendos. Toques de dorado en nimbos, coronas y objetos
sacros enriquecen la obra, que carece de gradación en las tonalidades y denota
torpezas de ejecución.
La síntesis aquí propuesta no puede dar idea
completa de la riqueza del románico navarro. Es su intención invitar al lector
a que recorra las páginas que siguen y, sobre todo, animarlo a que se acerque
en persona a conocer un patrimonio que nos deleita con sus formas y nos
cuestiona por lo que de él ignoramos.
Bibliografía
BANGO TORVISO, I. (dir.), Sancho el Mayor y sus
herederos. El linaje que europeizó los reinos hispánicos [Catálogo de la exposición
“La edad de un Reino. Las encrucijadas de la Corona y la Diócesis de Pamplona”,
Baluarte, Pamplona, 26 de enero a 30 de abril”], Madrid, 2006, 2 tomos.
CASTRO ÁLAVA, J. R. e IDOATE IRAGUI, F.,
Catálogo del Archivo General de Navarra. Catálogo de la Sección de Comptos.
Documentos, Pamplona, 1952-1970, 50 tomos.
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, E. y LARRAMBEBERE ZABALA,
M., García Ramírez el Restaurador (1134-1150), Iruña, 1994.
EYDOUX, Henri-Paul EYDOUX, “L’abbatiale de
Moreruela et l’architecture des églises cisterciennes d’Espagne”, en Citeaux in
de Nederlanden, V, 1954, pp. 173-207.
ELIZARI HUARTE, J. F., Sancho el Sabio, rey de
Navarra, Pamplona, 1991.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., Sancho VII el
Fuerte (1194-1234). Iruña, 1987.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., Leire, un
señorío monástico en Navarra (siglos IX-XIX), Pamplona, 1993.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “Del reino de
Pamplona al reino de Navarra (1134-1217)”, en Historia de España Menéndez
Pidal, IX, La reconquista y el proceso de diferenciación política (1035-1217),
Madrid, 1998, pp. 607-660.
FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J. y JUSUÉ SIMONENA,
C., Historia de Navarra, I, Antigüedad y Alta Edad Media, Pamplona, 1993.
GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de los obispos de
Pamplona, I, siglos IV-XIII, Pamplona, 1972
JUSUÉ SIMONENA, C., Poblamiento rural de
Navarra en la Edad Media. Bases arqueológicas. Valle de Urraúl Bajo, Pamplona,
1988.
LACARRA, J. M., Vida de Alfonso I el
Batallador, Zaragoza, 1971.
LACARRA, J. M., Historia política del reino de
Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, Pamplona,
1972-1973, 3 tomos.
LACARRA, J. M., Historia del reino de Navarra
en la Edad Media, Pamplona, 1975.
LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, Á., Fueros de
Navarra, I, Fueros derivados de Jaca, Pamplona, 1969-1975, 2 tomos.
MARTÍN DUQUE, Á. (dir.), Gran Atlas de Navarra,
II, Historia, Pamplona, 1986;
MARTÍN DUQUE, Á. (dir.), Signos de identidad
histórica para Navarra, Pamplona, 1996, 2 tomos.
MARTÍN DUQUE, Á., “Aragón y Navarra”, en
Historia de España Menéndez Pidal, IX, La reconquista y el proceso de
diferenciación política (1035-1217), Madrid, 1998, pp. 237-323.
MARTÍN DUQUE, Á., “El reino de Pamplona”, en
Historia de España Menéndez Pidal, VII, La España cristiana de los siglos VIII
al XI, 2, Los núcleos pirenaicos (718-1035), Madrid, 1999, pp. 39-266.
MARTÍN DUQUE, Á. y RAMÍREZ VAQUERO, E., “Aragón
y Navarra. Instituciones, sociedad y economía”, en Historia de España Menéndez
Pidal, X, 2, Los reinos cristianos en los siglos XI y XII, Economías,
sociedades, instituciones, Madrid, 1992, pp. 335- 444.
MARTÍNEZ DÍEZ, G., Sancho III el Mayor. Rey de
Pamplona, Rex Ibericus, Madrid, 2007.
MORET, J. y ALESÓN, F., Anales del reino de
Navarra, Pamplona, 1684-1715, (ed. dir. por Susana HERREROS LOPETEGUI,
Pamplona, 1988-1997).
MIRANDA GARCÍA, F., “La población campesina en
el reino de pamploa. Variantes léxicas y ecuación conceptual”, en Primer
Congreso General de Historia de Navarra, 3, Comunicaciones, Pamplona, 1988, pp.
117-128.
ORCASTEGUI GROS, C. y SARASA SÁNCHEZ, E.,
Sancho III el Mayor (1004-1035), Burgos, 2001.
PAVÓN BENITO, J., Poblamiento altomedieval
navarro. Base socioeconómica del espacio monárquico, Pamplona, 2001.
UBIETO ARTETA, A., “Estudios en torno a la
división del reino por Sancho el Mayor de Navarra”, en Príncipe de Viana, 21,
1960, pp. 5-56 y 163-236.
UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón. La
formación territorial, Zaragoza, 1981.








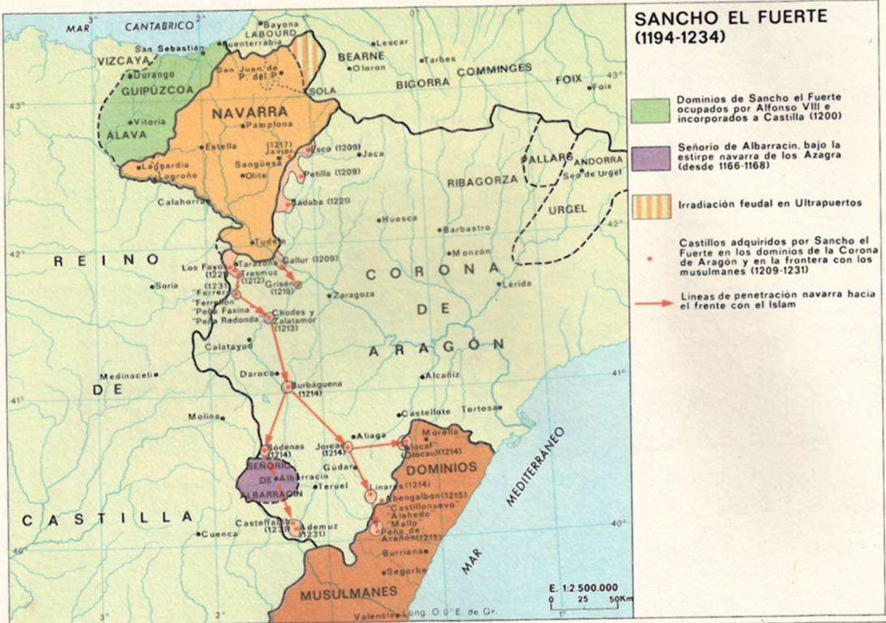






















No hay comentarios:
Publicar un comentario