Cervià de Ter
Situado en el Noreste de la comarca del Gironès,
a tan sólo 14 km de la capital, el municipio de Cervià de Ter extiende sus 9'6
km’ sobre las planas aluviales de la orilla izquierda del río Ter Mientras las tierras meridionales y
levantinas del municipio configuran amplias llanuras, en la zona noroeste la
orografía se vuelve algo más agreste, con desniveles abruptos de no más de 140 m de
altitud.
La población se concentra
fundamentalmente en el pueblo de Cervià, con su caserío aglutinado situado
en la llanura bajo la protección de la colina
del Pedró, que lo protege de los fuertes vientos
En el sector nororiental del
término se sitúa el pueblo de Raset, integrado por tres caseríos diseminados El acceso a ambas localidades se realiza
sin problemas por la carretera
Cl-633, que sale de la
N-11, cerca de Medinyà.
El topónimo Cervià tiene
sus raíces en época romana,
deriva de Cervianus, probablemente el nombre de la villa romana que se
encuentra en los orígenes del pueblo y que se habría asentado en las
tierras tan ricas y bien comunicadas de Cervià, muy cercanas a la entonces Via
Augusta Cerca del priorato de Santa
Maria, precisamente, se han encontrado los restos arqueológicos de una de las dos villas romanas
que había en el lugar, llamada
la Quintana y activa entre el
siglo I a.C. y el V d.C.
En el año 992 tenemos la primera noticia del
castillo de Cervià, propiedad condal de Girona
comprada por Sunyer Llobet,
el hijo del cual, Silvi Llobet, en el año
1053 funda el monasterio benedictino de Santa Maria de Cervià Gaufred
Bastons, sobrino y heredero de Llobet, protagoniza varias afrentas e
intentos de dominación y apropiación de los bienes del priorato Los sucesores de éste acaban vendiendo el
castillo a Arnau de Llers Con los
señores de Cervià, el lugar se convierte en sitio condal-real, administrado por
dicha familia y posteriormente, durante la baja
Edad Media, por la familia Xammar, de
Medinyà, fieles al rey Juan II.
Antiguo priorato
de Santa Maria de
Cervià de Ter
El priorato de Santa Maria preside hoy una gran plaza rodeada de zona verde, no muy lejos del antiguo núcleo fortificado medieval de Cervià. El conjunto monacal severamente
abandonado tras ser exclaustrado y desamortizado en
1835, cambia su suerte en la década del 1980 cuando el Ayuntamiento adquiere
parte del recinto y
empieza la rehabilitación del edificio, organizado en torno al claustro
porticado. El templo románico
de Santa Maria
fue rehabilitado a partir de 1993 y 1995, y en 1999 se descubrieron las espectaculares pinturas románicas de su transepto. Afortunadamente, hoy
todo el conjunto
se encuentra recuperado y devuelto al uso: se celebran
oficios y conciertos
en el templo,
y las antiguas dependencias albergan las oficinas
municipales y demás
servicios.
Las dimensiones e importancia del conjunto de Cervià
de Ter se deben a la estrecha vinculación de sus promotores, los Cervià, con la familia
condal de barcelona. A finales del siglo X,
Sunyer Llobet compra al conde Correll II el castillo de Cervià. Es entonces cuando los Cervià devienen
feudatarios y hombres de
confianza de los condes de Barcelona-Girona.
La fundación señorial del priorato de Santa
Maria marca profundamente la
evolución histórica del lugar, siempre en estrecha relación con sus señores. En
el año 1053, Silvi Llobet, hijo de Sunyer y señor de Cervià, y su mujer
Adalets, a falta de descendientes, promueven
la edificación del templo
dedicado a santa María, al arcángel san Miguel y a los apóstoles Pedro y Pablo, junto a la construcción de un
cenobio que deberá albergar una comunidad monacal, sus “hijos espirituales”.
Desde sus inicios,
la comunidad deberá ser benedictina: in eodem Ioco simul construantur aedificia servorum Dei usibus apta, qui ibi secundum
legem eati Benedicti, Deo Samper serviant
et repulariter vivant. La empresa se lleva a cabo con el consentimiento del obispo de Girona Berenguer Guifred, y de la familia condal de Barcelona, el conde Ramon
Berenguer l y su abuela, la condesa
Ermessenda. Los herederos de
Silvi Llobret, que pronto
devienen nobles de la corte de
Barcelona, aunque en vida incurran en disputas contra el cenobio, querrán
tener sepultura en Santa Maria, convertida en panteón familiar. El mismo Silvi Llobet, en su
testamento, da la mitad de sus pertenencias para la construcción de la iglesia “dónde quiere
ser sepultado”, y pone el cenobio
y a sus herederos bajo la protección y el amparo de los condes Ramon Berenguer l y Almodis, junto al obispo
berenguer de Girona.
Además de la considerable inversión inicial
para la construcción del conjunto, los sucesivos señores de Cervià hicieron
repetidamente cuantiosas
donaciones para los ornamentos de la iglesia. El heredero de Silvi
Llobet, Causfred Bastó, dón en 1102 cinco libras de plata para la realización
de una cruz. Posteriormente, en 1141 y 1142, Guillem Causfred de Cervià, tras
protagonizar varias reyertas contra los intereses del monasterio, restituye
al monasterio todos los bienes fundacionales otorgados
por su antecesor Silvi Llobet, y hace donación de todo “el pan y el vino que se produce
en el término y la parroquia de Sant Genís”, pidiendo ser enterrado en Santa María.
Los fundadores del monasterio, Silvi Llobet y
Adelets, sujetaron en 1055 la comunidad de Cervià del monasterio de San Michele della Chiusa, cenobio piamontés situado en un enclave estratégico de los Alpes, lugar de paso de los
peregrinos catalanes rumbo a Roma ya en el siglo X. Aunque, desde sus inicios, la
comunidad de Cervià dependió pues del monasterio italiano, sobre todo en los
primeros años de su existencia debió lidiar con
el obispado de Girona, Que durante el siglo
XI acumuló gran poder y, junto
a la autoridad condal, ejerció como patrón de la comunidad. La iglesia parroquial de Sant Genís y sus
rentas, en parte en manos de
los señores del castillo, pasaron progresivamente a manos del priorato que acabaría por ejercer el monopolio de
la autoridad religiosa en el término, siendo eximido de jurisdicción episcopal
en una bula papal de 1156.
Aunque la comunidad de Santa María de Cervià
tuvo presente su vinculación con la casa italiana, son contadas las visitas de
abades piamonteses. La primera la
realiza el abad Benedetto II en 1071, acompañado por dos nobles de Torino, uno
de ellos juez, para defender el monasterio ante el entonces señor de Cervià
Causfred Bastons. Cincuenta años después, en 1121, visita Cervià el abad
Ermengol, que recibe la iglesia parroquial de Sant Genís, sus primicias, bienes
y otras iglesias, de manos del obispo de Girona. La última visita que nos consta es la realizada por el
abad Eimeric en 1188, para reclamar y litigar
contra Arnall de Palol por unas
posesiones del priorato en la vecina
localidad de Celrá.
Santa María de Cervià de Ter amplió paulatinamente sus dominios. Tras la fundación
del monasterio en el año 1053, los señores de Cervià
dotarían al cenobio con algunos bienes y posteriormente, al morir su fundador, Silvi
Llobet, el cenobio
hereda los derechos
sobre las tierras
de la mitad oriental del término
de Cervià, delimitada por el trazado de ríos y
torrentes: con el río Ter (sur), con las
parroquias de delfines y Candell
(norte); con el río Cinyana (este) y con el Torrent Anglí (oeste) Que divide el pueblo dónde empieza el recinto fortificado, objeto de disputas
posteriores. El monasterio, durante la segunda
mitad del siglo XI e inicios del XII, domina alodios y posesiones
dispersas por la zona, fruto de diez nuevas donaciones y dos compras que se
suman a sus dominios iniciales: un molino en el Ter, varios alodios en Celrá,
Bordils, Montnegre, Sant Jordi
Desvalls, Sobiránigues, Vilafreser,
Fellines, Flaçà, y en los términos
más distantes de Viladamat y Pontós.
Hasta 1140, el cenobio recibe gran cantidad de
limosnas, sigue comprando tierras y bienes, hasta que, a mediados del siglo XII, se detiene.
A finales del mismo
siglo recibe de nuevo algunas
donaciones, recupera y compra algunas
tierras junto a los señores de Cervià,
entonces Adelaida y Berenguer
Arnall, defensores del priorato. Durante
el siglo XIII, el monasterio adquiere
determinados derechos jurisdiccionales (en 1228 sobre el castillo de Ullastret, en 1246, un privilegio del rey Jaime l confirma sus derechos sobre Raset).
Durante el siglo XIV, importantes avatares
llevan al cenobio de Cervià de Ter a una lenta pero inminente decadencia, las relaciones, no
siempre fáciles, entre el priorato y los señores de Cervià, empeoran repentinamente en 1321 cuando Hug de Cervià, junto a Pere de Vilafreser, atacan a
mano armada el priorato, muriendo en dicha trágica
reyerta varios monjes. Tras el amargo episodio las relaciones entre la comunidad
y los señores se restablecen, pues en 1330 y en 1333, primero
Galcerán de Cervià y luego su esposa Beatrix, reciben sepultura en el templo (uno de los
sarcófagos se conserva in situ a
los pies de la iglesia).
Paralelamente, la casa madre de San
Michele della Chiusa entra en una fuerte etapa de decadencia, y el priorato
cesa su relación con la casa italiana, uniéndose al pequeño y más próximo priorato de Santa
Maria de Ridaura. En el siglo XVIII el cenobio, ya muy deteriorado, pasará a
manos del monasterio barcelonés de Sant
Pan del Camp, hasta la desamortización de 1835.
Estructuralmente, el conjunto románico de Cervià de Ter sigue el patrón benedictino, organizando su planta
y dependencias en torno a un claustro de planta suponemos que inicialmente
cuadrangular (hoy ampliada y rectangular), con galerías porticadas. Dos de
ellas, la norte y la mitad de la oeste, son propiamente románicas. presentan sobre un pequeño
bancal, entre gruesos
pilares de base cuadrada,
series de cuatro pequeños arcos de medio punto que se sostienen sobre tres
juegos de austeros capiteles trapezoidales, con esquinas achaflanadas y vacíos
de ornamentación; dichos capiteles apoyan, mediante astrágalo de bocel, sobre un único cuerpo de sendas columnillas de fuste cilíndrico liso, que descansan, a su vez, sobre basas de perfil ático muy desgastadas, con una
ancha escocia entre dos voluminosos toros
El bancal y los pilares presentan sillares de piedra arenisca ocre bien labrada
y escuadrada, dispuestos a soga y tizón, en armonía
con las dovelas bien labradas
que forman los arcos de la galería.
Observando los pilares conservados deducimos
que en origen la planta del claustro debió ser
cuadrada, pues los pilares de los extremos de la galería
porticada norte, presentan
codillo visible desde el interior
del patio, mientras que resto
de pilares, no.
En la reciente
rehabilitación del edificio se retiró
el envigado de madera que sostenía el segundo piso y
se reconstruyó un segundo nivel alrededor del claustro. Los muros perimetrales
presentan paramento dispar: uno a
base de hiladas de sillarejo y bolos de río algo irregulares unidos con
argamasa, y otro de mejor calidad a base de sillería. En la parte superior de
los muros, aún son evidentes sendas hileras de ménsulas de piedra bien labrada
que soportaban el envigado. En la estructura actual del claustro se conservan
dos arcos diafragmáticos de medio punto dispuestos en los ángulos más antiguos
de la galería, éstos dividen el espacio sosteniendo la cubierta y unen los
muros perimetrales del claustro con la galería porticada, surgen,
por un lado de los vértices mismos de los pilares de ángulo del
claustro, a media altura, donde el
vértice tallado oblicuamente de un sillar, encaja con una sencilla imposta a
modo de ménsula, mientras por el otro
lado, impostan en el del centro de los codos
del muro perimetral, quedando el arco
del extremo noreste embebido en la axila del transepto de la iglesia que en
dicho lugar invade el recinto claustral. La galería de levante junto a la de
mediodía y parte de la de poniente, presentan
grandes y sencillas arcadas de medio punto, que, según apunta J. M. Marqués,
recogiendo las teorías de F Montsalvatge, corresponderían a una ampliación del claustro llevada a cabo
en 1746.
El ala septentrional de dicho claustro junto a
un segundo nivel de dependencias hoy muy modificado, se encuentra adosada
al muro perimetral sur de la iglesia.
El claustro comunicaba las principales dependencias monacales, sala capitular,
refectorio y dormitorio, distribuidas entre el ala este y sur del claustro. En el ala este,
adosada al hastial sur del templo, se encuentra una sacristía de planta cuadrada
a la que se accede únicamente desde el templo, ocupa el espacio de la
antigua sala capitular que iluminaba una ventana geminada, hoy cegada, abierta
en el muro perimetral este del claustro, a pocos centímetros
del ángulo noreste. Se trata
de una ventana compuesta de dos pequeños
arcos de medio punto hechos con dovelas de arenisca ocre bien
labrada y cuyas tres columnillas se encuentran hoy perdidas. A continuación, en
el mismo muro, se intuye el vano de un gran arco de medio punto anulado, y a
pocos metros de éste, desplazada hacia al sureste una gran puerta de arco de
medio punto hecha con dovelas y sillares muy regulares de superficie abujardada postrománica.
A pocos centímetros del
ángulo sureste del claustro se encuentra la primera de las tres puertas abiertas
en muro de mediodía que comunican con sendas
dependencias de planta cuadrangular anexas al claustro. Esta primera puerta presenta unas dimensiones menores, se trata de un arco de medio punto dovelado
y bien labrado en piedra arenisca
ocre, aquí visiblemente desgastada. De igual
fábrica y proporción es la pequeña puerta que se abre al extremo suroeste del mismo muro, y en cuya
clave aparece el escudo de los Cervià.
en un profundo relieve un ciervo inscrito
dentro de un marco que se ciñe al perfil
de la dovela y que presenta
unas finas cenefas
en zig-zag biseladas. El relieve es, probablemente, contemporáneo al claustro románico y aunque toscamente, recuerda el posible zócalo esculpido
de Sant Cebrià de Flaçà.
Desplazada hacia el oeste se abre la puerta central, dovelada y de medio punto, similar a la descrita en el ala de levante.
En el centro del muro
occidental del recinto claustral se encuentra la puerta de medio punto dovelada
de acceso al interior del recinto y que en otros tiempos comunicaba con una
zona exterior cercada por demás dependencias y protegida por el alto muro perimetral
que hoy forma una plaza ante una puerta. Hay en este cenobio una segunda puerta
de acceso abierta al exterior dispuesta en el ala septentrional del claustro,
al pie de las actuales escaleras de acceso al segundo piso; ésta comunica con
la zona enjardinada, algo más elevad, que precede la entrada a la iglesia de
Santa María. Un segunda y pequeña puerta de arco de medio punto abierta en este
muro septentrional del claustro de acceso directo al interior del templo.
Según J. A. Adell dicho
esquema organizativo, con duplicidad de accesos al claustro y la formación de
una plaza ante la iglesia, se corresponde con otros conocidos modelos de arquitectura monàstica medievales como Sant Miquel de
Fluvià o Sant Llorenç de Sous,
o en las canónicas de Santa Maria de Vilabertran o Santa María de
l'Estany.
Exteriormente, en su lado occidental, el
recinto monacal queda claramente
separado del de la iglesia por uno de los muros que protegían las huertas. En la fachada occidental de dicho
austero cenobio se distinguen dos niveles,
el superior se presenta decorado
con esgrafiado y tres
ventanas que corresponden a una ampliación posterior. En la parte baja,
centrada entre los muros posteriormente ataludados, se encuentra la puerta
principal de medio punto adovelada de la que ya hemos hablado. Parte del talud
sur, sostiene y refuerza el muro occidental del edificio de tres alturas donde
se disponían las dependencias monacales. El
edificio de tres plantas actualmente está
muy reformado. El paramento, en el primer nivel, es a base de
hiladas de toscos sillares de arenisca ocre unidos con argamasa y con
sillares bien escuadrados y trabados en los
extremos hoy muy desbastados. Apreciamos que este edificio
fue ampliado hacia el
lado sur, abriéndose bajo éste una puerta más austera de arco rebajado
realizada con sillarejo de arenisca ocre. Ésta da acceso al pórtico que protege
los accesos al monasterio que
se encuentran en la planta baja
de la fachada sur. La fachada de mediodía de dicho recinto monacal presenta en
la mitad este el muro exterior que encerraba las Puertas, y algo más atrasado,
el edificio de tres plantas antes comentado, cuya organización responde
a reformas posteriores. Anexo a dicho edificio se encuentra un segundo cuerpo de tres alturas, cuya fachada
queda alineada con el pórtico. Sus tres pares de ventanas evidencian que
corresponde a un momento post-románico, aunque cabe notar aquí, entre la primera y la segunda
ventana del primer nivel, una serie de sillares de piedra arenisca ocre bien escuadrados que forman parte de la arista de un edificio anterior.
Por último, a levante, la fachada posterior del priorato y la cabecera triabsidial de Santa María se encuentran
contiguas. En dicha fachada, algo atrasada respecto al segundo edificio antes
descrito, se abren nueve ventanas rectangulares. Las cinco del piso inferior,
más pequeñas, están construidas con sillares de piedra arenisca
ocre. Aquí parecen
relevantes dos ventanas
abocinadas y estilizadas de medio punto, hoy tapiadas, con dintel
monolítico y con ambas jambas formadas por un único sillar vertical, aunque su
superficie de éstas se presenta
abujardada.
El templo habría sido construido durante la
segunda mitad del siglo XI. Distribuye su planta en forma de cruz latina con un
cuerpo de tres naves, cuya nave central, cubierta con bóveda de cañón algo
apuntada, dobla en altura
las naves laterales. El espacio
del ancho crucero está cubierto por un largo tramo de bóveda de cañón regular que da
continuidad a la cubierta de la nave central, a ambos lados de éste se
encuentran los hastiales norte y
sur que cierran un transepto no
muy sobrealzado y cubierto en su interior
por dos tramos de bóveda de cañón dispuestos en perpendicular a la cubierta del
crucero. El paramento interior del edificio, a diferencia del exterior, se
levanta a base de sillares desbastados más o menos regulares unidos con argamasa de cal y dispuestos en hiladas a soga
y tizón. Los sillares utilizados para los
arcos y su ancho intradós aparecen más regulares y con la superficie mejor
labrada. En los muros se distinguen en altura las trazas de los mechinales.
La elegante cabecera está formada por tres Ábsides semicirculares que se corresponden con el tamaño de las naves, destacando en tamaño y altura el ábside central,
cuyo nivel del suelo se eleva tres escalones por encima del resto del templo. Dichos
ábsides cubiertos con bóveda de cuarto de esfera se abren a la nave a través de un arco de medio punto doblado por el característico arco de medio punto triunfal algo más elevado, en gradación,
indicando, en planta, el presbiterio. Este arco triunfal, presente en los tres
ábsides, reposa sobre unas sencillas impostas de perfil trapezoidal que indican su arranque y el inicio de las pilastras adosadas
al muro, donde reposan
también los arcos formeros laterales
que dan paso y soportan la cubierta del transepto. una estructura de pliegues regular, en armonía
con los dos pares de gruesos pilares cruciformes que dividen, a ambos lados, la
nave central de las laterales.
Iluminando la cabecera, en el centro de la
testera, sobre el ábside central, se abre una gran ventana de medio punto
adovelada y de doble derrame diferente de las tres ventanas del ábside central,
de medio punto y doble derrame, pero
con el alféizar formado por tres
eslabones y decoradas interiormente por franjas alternadas de color rojo y
amarillo. Los ábsides laterales presentan respectivamente una ventana de
iguales características en su centro.
El cuerpo de la nave central presenta ciertas
irregularidades. Dadas las dimensiones de las tres naves, el crucero y la cabecera,
corresponderían al templo otro par de pilares
y su correspondiente tramo de bóveda
en su extremo occidental. Dicha nave central se divide longitudinalmente
en dos tramos que siguen al espacio
del crucero, su alzado presenta
dos niveles.
Mientras en el cuerpo
inferior, a ambos lados se
abren dos arcos formeros adovelados que reposan en sendos
pilares cruciformes antes descritos; en el cuerpo superior, casi igual de alto que el inferior, se abren
varios vanos. A los pies de la iglesia,
entre el primer arco y el muro occidental, una
apertura rectangular practicada directamente en el
muro daba acceso al coro ubicado
a los pies de la nave. Dos ventanas con derrame hacia el interior
iluminan la nave, abiertas
simétricamente sobre el eje de los arcos
formeros del segundo
tramo. Apreciamos en ellas una diferencia sustancial,
mientras la del lado norte es de medio punto, está formada con sillares y
dovelas bien labradas; la del lado sur presenta arco rebajado
y queda abierta directamente en el muro.
Dicha nave central está cubierta por dos tramos
de bóveda de cañón ligeramente apuntada, en la cual se aprecian trazas del encofrado encañizado, distinto del encofrado de madera
cuyas marcas se aprecian en
las bóvedas de cañón del crucero, de ambos hastiales del transepto y del primer
tramo de la nave norte. Ambos tramos de la bóveda
apuntada central, encuentran únicamente soporte en el primer gran arco fajón, en la transición con la
cubierta del transepto, pues en el segundo tramo, solamente aparecen las
pilastras adosadas al pilar correspondiente a un segundo
arco fajón no desarrollado. Cerca del arranque sur de este segundo
arco incompleto se encuentra incrustado un sillar labrado
con un escudo de tres flores de lis. Ésta es
una de las notables irregularidades, junto al ligero
apuntamiento del arco y a un
cierto cambio en el paramento del nivel superior del tramo occidental del
edificio (a base de mampostería con argamasa
de cal), que entendemos estarían
relacionadas con una reforma posterior
o un cambio en la fábrica, que dista de la inicial construcción del templo una inscripción epigráfica incrustada en un contrafuerte exterior
del muro septentrional del claustro, a pocos metros de la fachada occidental
actual del templo, deja constancia del lugar en que se hallaron, tiempo atrás,
los fundamentos de la fachada de Santa María, Que nunca se construiría allí: FINS
ACI ARRI/VABA ESTA IC/LESIA ANS DE/ RENOVAR-SE, VA ES/CURSARSE EN TEMPS ANTICH.
J. M. Marquès y P. Micaló
recogen la noticia del siglo XVIII, cuando el prior Cosme Freixa, encuentra
la iglesia en mal estado, “muy
húmeda, por causa de las ruinas
que habían bajado
de la costa inmediata” (por un desprendimiento de
tierras de la colina que se encuentra al
norte del recinto) “El agua entraba a través del muro norte y por la puerta
principal. Seis-cientos carros de arena hicieron sacar para liberar el edificio y prevenir nuevas
inundaciones. La operación
destruyó muchas tumbas antiguas, los cadáveres se encontraban en posición vertical,
y llevó a descubrir los fundamentos de la antigua fachada de la iglesia, unos metros más adelante de
la actual”. La fachada occidental del edificio (y en
correspondencia su último tramo occidental y quizás parte de
la bóveda central) fue
construida probablemente en una
época románica más tardía, en el siglo XII, hay un notable cambio en el planteamiento, pues incluso el arco formero que sí se encuentra
desarrollado, no se corresponde perfectamente con sus pilastras, más anchas que
éste. Además, la doble altura de la nave central resulta singular en el panorama
románico catalán del siglo XI.
Las naves laterales
son tres veces más estrechas que la nave central. Mientras la nave lateral norte
presenta sus dos tramos cubiertos por
bóveda de cuarto de cañón, la nave sur, presenta dos tramos de bóveda de arista
un tanto irregulares. En ambas naves laterales aparecen dos arcos Sajones de
medio punto bastante bajos, a modo de arcos
diafragmáticos, éstos reposan sobre
impostas de perfil trapezoidal, y éstas,
a su vez, sobre pilastras. Dichos arcos dividen el espacio y generan un
corredor de pequeños espacios a ambos lados
de la nave que acentúan
la magnitud tanto de la nave central
como del ancho transepto.
A juzgar por las irregularidades que presenta el muro perimetral a los pies de la
nave lateral sur, bajo la bóveda de arista que cubre su segundo
tramo, apuntamos la posibilidad
de que la cubierta de esta nave
sur corresponda al mismo momento de construcción de la bóveda central, o a un
momento incluso posterior. Pues aquí se conserva parte del alzado del muro
original y tras éste, un segundo
muro cuyo paramento de mampostería corresponde a un segundo momento,
con una puerta de arco rebajado abierta directamente en el muro, que se corresponde proporcionalmente con la cubierta de bóveda de arista bajo el primer tramo de ambas naves laterales,
simétricamente dispuestas, se abren dos puertas de medio punto adoveladas dobladas por un segundo arco más alto. La primera,
abierta en el muro de mediodía,
da acceso al claustro. La segunda abierta
en el muro septentrional a un nivel bastante elevado
respecto el suelo interno del templo, daba acceso al antiguo cementerio
norte del edificio. Finalmente, en los hastiales del transepto, cuya anchura es
similar a la de la nave central, cabe mencionar dos ventanas de medio punto adoveladas, con derrame hacia el interior, situadas en la parte superior
del eje central de cada hastial. En el hastial sur se
abren además dos puertas, una inferior rectangular que da acceso a la sacristía
y otra más rudimentaria, con arco rebajado y de sillarejo que daba acceso a un segundo piso, ambas son posteriores.
Exteriormente
el perfil de la fachada
occidental del templo
evidencia la gran altura de la nave central
respecto a las laterales. Ésta conserva su aspecto románico, en su centro
se abre una portada abocinada de arco de medio punto con tres arquivoltas de perfil simple
y arista viva, compuestas de dovelas muy bien
talladas de piedra arenisca ocre, protege la tercera arquivolta un guardapolvo sencillo
con una moldura caveto.
bajo dichas arquivoltas se dispone un tímpano semicircular liso. El conjunto
reposa sobre una línea
de imposta con moldura de caveto que forma un perfil sobresaliente continuo con el guardapolvo y con la cornisa que soporta el tímpano, dispuesta sobre el dintel
monolítico que protege el vano rectangular de la
puerta. En el tímpano se aprecia una inscripción.
ABAT / MIQUEL, cuyas palabras
se disponen a ambos lados de un escudo repicado
con flores de lis. En el dintel
aparece la inscripción A.DO.4CI PORTA OMIMDA ODA GIRONA. Josep M. Marqués y Pere Micaló
deducen que se
refiere al Anno Domini 1401l (ésta
sería pues de época
gótica). Los batientes de madera que cierran la puerta presentan los característicos herrajes longitudinales horizontales con volutas en los extremos, a razón de
cuatro en cada batiente, y en su interior una cerradura de pestillo, hecha también con hierro forjado
y presenta detalles decorativos geométricos biselados. A ambos lados de la puerta sillares
de la misma piedra arenisca bien escuadrados, forman las jambas acodilladas correspondientes a las tres arquivoltas.
Encontramos portadas
similares en la misma iglesia parroquial de
Sant Genís (Cervià de Ter), en Sant Martí de delfines o en Sant Cebrià de
Flaçà. A diferencia de éstas el paramento exterior de la fachada, aquí, es más austero, de mampostería hecha con sillares
desbastados y unidos con argamasa
de cal mientras las esquinas
del edificio se ven reforzadas con
grandes sillares bien trabados. Abierta en la
misma fachada, sobre la puerta, centrada
e iluminando el interior de la nave central se abre una ventana de medio
punto abocinada, con doble derrame,
estilizada pero bastante
ancha. Corona el paño de muro de la fachada un ancho campanario de espadaña con dos aperturas de medio
punto, actualmente reformado.
En el exterior del muro
norte se aprecian de nuevo los diferentes volúmenes que dan al edificio una
harmonía característica, hoy con sus tejados de losas de pizarra recuperados que
descansan respectivamente sobre una cornisa de caveto bien labrada pero muy
desgastada. En este mismo muro, cuyo paramento es idéntico al de la fachada principal, a medio
metro del vértice que forma el
muro en su encuentro con el
occidental del transepto norte, se encuentra la sencilla puerta de arco de
medio punto dovelada, que daba acceso al cementerio. Aquí el nivel del suelo,
exteriormente, ha crecido notablemente. Sobre el techo de la nave norte, se abre una ventana estrecha y estilizada de arco medio
punto en gradación y dovelas de arenisca bien labradas. Otra ventana,
estilizada muy sencilla exteriormente, se abre en el centro del hastial norte del transepto.
La cabecera está formada por un alto y ancho
muro testero, cuyo perfil corresponde a la altura de la nave central del
interior del edificio y los muros de levante correspondientes a ambos brazos
del transepto (el brazo norte algo más alto que el sur) dispuestos unos centímetros retrasados respecto la testera.
Presenta en el centro,
un gran ábside central semicircular, que se alza hasta más de la mitad de su altura, encima
de la cubierta de pizarra de éste, se abre una única ventana estilizada de medio
punto doblada por un segundo arco de medio punto. Acompañan
al ábside central,
dos pequeños ábsides
semicirculares, que se abren
en los muros testeros del transepto y
se adosan a una estrecha franja
de muro que cubre a cada lado del ábside
principal el espacio
presbiteral. Éstos ocupan proporcionalmente, también,
algo más de la mitad de la altura de los muros en
los que se encuentran abiertos. La
cabecera, harmónica, enriquecida con sus tres ábsides presenta un paramento de mampostería similar
al descrito en la fachada
principal y el muro septentrional.
Exentos de decoración lombarda, presentan gruesas
pilastras verticales dispuestas
equidistantes que dividen
el muro en lienzos regulares, recordando lesenas, aquí dispuestas a razón de dos en cada ábside lateral
y cuatro en el central.
En los paños entre pilastras
se abren respectivamente las tres ventanas del
ábside central y una en cada ábside lateral. Abocinadas y de doble derrame
éstas presentan vanos estilizados de medio punto dobladas por un segundo arco.
Cornisas de caveto muy desgastadas similares a las
antes mencionadas, soportan
aquí los techos de losa
de pizarra restituidos.
Pinturas murales del transepto
El relevante y bello conjunto pictórico de Cervià
de Ter, es un hallazgo reciente que, a pesar de ser fragmentario, contribuye al
estudio de la escuela del maestro de Osormort, vinculada con la escuela
aquitana de Poitiers. En 1999 los servicios de restauración de la Generalitat
de Catalunya junto con la Diputació de
Girona iniciaron la restauración de las cubiertas y se redescubrieron las pinturas románicas
del transepto. Objeto de una primera intervención de urgencia en el 2000, dos
años después fueron consolidadas y restauradas por el Centre de Restauració de béns
Mobles de Catalunya (CRBMC).
Transepto norte
En varias zonas del templo encontramos
evidencias de decoración pictórica: en los pilares cruciformes, las ventanas,
el transepto y en la cabecera. Únicamente las del transepto, que se encontraron
medio ocultas y repicadas, son románicas.
Su estado se debe a la utilización, en 1999,
del abrasivo método de la arena para limpiar los muros interiores del templo.
Cuando, en 2002, el equipo del CRBMC llevó a cabo su restauración, constataron
que el estrato preparatorio es una capa de revoque a base de mortero de arena y
cal, bien adherido al muro original, aunque algo descohesionado por exceso de
arena en la mezcla. La humedad había afectado la cohesión entre capas
pictóricas, realizadas según el arte de la cal y el de la pintura al fresco,
una mezcla de técnicas que afectaba la perdurabilidad de las mismas.
Cohesionada la capa preparatoria, consolidaron y fijaron la pintura, que tras
una limpieza superficial dejó a la vista una espléndida coloración.
Las pinturas románicas, aunque fragmentarias, se encuentran in situ, en los muros norte
y sur del transepto, justo debajo de
las ventanas abiertas en ambos
hastíales. Ambos programas iconográficos, que habrían
formado parte de uno mayor, se componen de varias
escenas dispuestas en registros en torno a dos grandes imágenes centrales. la
Crucifixión (en el muro sur) y el Cristo en Majestad o Maiestas Domini
(en el muro norte).
En el hastial de mediodía se desarrolla un
programa iconográfico en torno a la figura de Cristo sobre una gran cruz de perfil rectangular, de fondo ocre y perfil
reforzado por una franja rojiza
ribeteada por una fina línea oscura interior, y dos finas
líneas bastante separadas exteriores, la primera de las cuales presenta
seriados pares de pequeñas líneas perpendiculares (indicando un cierto relieve
de la madera). Una línea negra perlada perfil
a la cruz. En la parte superior del mástil se conserva en muy buen
estado el titulus: ILJ[ESV]S N/ AZA/ RENUS / REX / IUDEORV[M]. La figura de Cristo crucificado (sólo conservado hasta la cintura)
presenta rostro barbado y una larga cabellera, tras la cual lleva un nimbo
cruciforme ocre de cruz rojiza. Las
líneas de expresión son evidentes, los ojos abiertos, perfilados de negro con
una gruesa pupila reseguida por una
línea blanca, con los párpados algo bajos perfilados por una línea rojiza bajo la doble línea que dibuja las
expresivas cejas y la nariz rectilínea. Con evidente expresión de sufrimiento,
Cristo inclina la cabeza ligeramente hacia la derecha,
dónde dirige su mirada, recordando, según se ha apuntado, a ciertos modelos de la
pintura rosellonesa, expresividad que aumenta el marcado interés anatómico del artista en el torso.
La figura mantiene
los brazos en cruz, en una extrema
horizontalidad. La mano izquierda, conserva las líneas anatómicas en la palma abierta,
en el centro de la cual se distingue la cabeza
romboidal negra del clavo; mantiene el pulgar separado y sus largos dedos unidos algo inclinados
para arriba.
A ambos lados de la imagen descrita se
distinguen imágenes dispuestas en dos registros longitudinales separados por una fina línea negra que coincide
con la longitudinal inferior del transepto de la cruz. En
el registro superior, sobre un fondo de franjas
azuladas y verdes, a cada lado
del mástil de la cruz, aparecen dos medallones circulares, clípeos, de fondo
azul, definidos por una gruesa banda ocre perfilada en su interior
por una línea roja y una azul perlada, mientras
una línea blanca circular define el exterior. En el interior
del medallón Izquierdo aparece representada una figura masculina de medio cuerpo, imberbe, de grueso mentón y corta
melena, que eleva la mirada hacia el centro de la composición. Las
características morfológicas de su
rostro son muy parecidas a las de Cristo, aunque aquí, se aprecian las
superposiciones de tonos más oscuros que acentúan la expresividad e interés
anatómico. Aquí, sobre el medallón, aparece la palabra. SOL. En paralelo,
dentro del medallón
de la derecha se representa una figura femenina, de medio cuerpo, con
el rostro similar, con los ojos abiertos de mirada expresiva y triste dirigida
hacia la cruz. Viste túnica ocre y velo grisáceo lleno de pliegues en blanco.
Entre la cruz y el medallón una inscripción. L[V]NA.
A cada lado de la composición se disponen tres
ángeles. El último del lado derecho, junto a la mitad del segundo, se han perdido.
Estos apoyan sus pies desnudos
sobre la línea inferior de registro, el fondo,
aquí presenta dos franjas amarillentas con dos pares de cenefas en zig-zag. el
suelo. Los ángeles, con una pierna adelantada en ligera genuflexión, brazos
estirados, manos abiertas, se dirigen hacia la cruz. Dichas figuras visten largas
túnicas de pliegues
ondulados que cubren con un largo foulard dispuesto sobre uno de sus hombros
y sobre el cuerpo
hasta las rodillas. Aunque las seis figuras
son similares se distinguen
por sus ropas, la posición de las alas y su color,
que igual que el de los nimbos varía.
Las melenas, siempre con distintos cortes y tonalidades enmarcan e individualizan los rostros ovalados.
Sus espléndidas alas dan
detalle de las plumas alargadas y su volumen superior con una disposición excepcional que se aleja de otros
modelos contemporáneos.
Del segundo registro se conserva fragmentariamente la escena del extremo
Izquierdo de la composición. En ella se observan, muy desdibujadas las siluetas
de las cabezas de nueve figuras en procesión; cinco cubiertas con velo, y
cuatro sin velo y melena corta, que siguen a dos figuras masculinas de pie que
encabezan el grupo. A la derecha, una
figura vestida con túnica blanca y melena
corta ocre, casi de frente, tiende
el brazo elevando su mano abierta. Las líneas de expresión facial son similares a las descritas Detrás, un
segundo personaje, vestido de ocre y con melena corta oscura, dirige su rostro
de perfil hacia arriba.
Sobre ambos personajes aparece una forma
geométrica alargada, en diagonal. quizá una cruz. Esta escena correspondería al
Camino del Calvario, que es un tema bastante inusual en la pintura románica
catalana (aunque hay algún otro ejemplo. Santa Eulália d'Estaon), y más frecuente en el románico hispánico (Bagües, San
lsidoro de León). Finalmente, la composición del hastial sur, aquí, aparece
enmarcada y decorada en la parte superior por una franja compuesta por dos
cenefas en zig-zag (ocre y almagre sobre fondo rojizo punteado de blanco) y una
cenefa formada por dos franjas verticales con ovas claras en su interior que perfila el lado izquierdo de la
composición.
En el hastial septentrional del transepto, un
segundo ciclo icnográfico aparece centrado por una gran Maiestas Domini, muy dañada por una grieta en el revoque, inscrita
en una doble mandorla de tradición carolingia. A pesar de su fragmentariedad,
distinguimos tres registros con escenas del Nuevo Testamento Los dos primeros subdivididos en tres escenas y el tercero, con escenas de difícil identificación. El registro superior toma las dimensiones de la doble mandorla
inscrita en su centro. Ésta, formada por dos círculos secantes y ricamente
decorada por una cenefa con motivos en zig-zag (en negro y almagre y
acompañados por series de tres puntos blancos sobre fondo rojizo), flanqueada por dos estrechas bandas laterales en
ocre. En el interior, sobre un fondo azul aparece Cristo en Majestad, ricamente
vestido con túnica clara de pliegues lineales
marcados en rojo, mientras en los puños y
en el cuello se distinguen líneas ocres sobre el blanco
de la túnica: bordados. La figura
separa su brazo derecho del torso y con la mano bendice. Un manto rojizo, perfilado con finas líneas claras y estampado
con motivos a base de tres puntos blancos, cubre la túnica. En la ropa que cubre la rodilla y pierna izquierda
(la derecha se ha perdido) los pliegues están
indicados por líneas oscuras y rectas (manto), y rojas en sentido ascendente
(túnica). unas finas líneas curvas muy claras generan
profundidad en los pliegues de las ropas. La figura
se presenta sentada, frontal y su rostro aún conserva la parte superior
derecha. Se intuye una mirada contundente y hierática
reforzada por cejas
algo onduladas, simétricas, y en la frente, el ceño dividido en dos. Una larga cabellera ocre y oscura peinada en medio,
enmarca el rostro.
Detrás se intuyen los restos pictóricos de un nimbo
cruciforme. Las cuatro figuras del tetramorfo acompañan a Cristo, dos en cada
lado y superpuestas sobre un fondo de gruesas bandas claras. En el lado
izquierdo, mientras arriba, aparece san Mateo, el ángel, en ligera genuflexión
estirando sus brazos con un libro en las manos hacia Cristo; abajo, aparece,
fragmentariamente, la figura del león alado, san Marcos, que orientado hacia la
izquierda sostiene bajo sus
patas un libro y gira la cabeza
hacia Cristo. En lado derecho,
arriba, la figura frontal y muy estilizada del águila, san Juan, con alas
angélicas y nimbo circular, cuya cabeza de perfil mira hacia la mandorla mientras
toma con sus garras el evangelio; bajo
ésta, se conservan algunos restos de la figura de un cuadrúpedo alado, se
distingue la cabeza en torsión con las
mandíbulas abiertas, el pelaje claro que cubre pecho y extremidades delanteras, un ala ocre y el perfil circular
de un nimbo, se trata de San Lucas.
En el extremo
Izquierdo de este primer
registro, se distinguen los restos de la silueta de un
personaje de grandes dimensiones, de pie, alado, vestido con túnica blanca y mantel
ocre. En el extremo opuesto del mismo registro, separada por una franja rosada,
quizá una columna,
se representa la Anunciación. El arcángel Cabriel con grandes
alas rosadas, vestido
con túnica blanca
y mantel rojo estampado, en semigenuflexión, gira el torso y su
mirada hacia la derecha dónde, con la mano, indica la figura de María Ésta vestida con un mantel anulado,
nimbo circular y pies descalzos, aparece sentada sobre un trono geométrico. Una franja superior
ocre con trazos cruzados evoca un interior
doméstico.
En el segundo registro, de izquierda a derecha
se representan cuatro escenas. La primera, totalmente perdida, representaría la
Visitación. En el espacio contiguo a dicha escena perdida encontramos
fragmentariamente la Natividad, de composición similar a la de Sant Pere de
Sorpe. Aquí únicamente se conserva la parte derecha de dicha escena, con una
figura masculina de perfil, mirando hacia la izquierda, de pelo corto e imberbe,
con nimbo circular ocre, con el brazo izquierdo
relajado mientras, bajo el manto
y junto a su rostro,
su mano derecha introduce la escena. Se trataría de San
José, pues se encuentra tras lo
que parece un lecho de paja, representado en diagonal, sobre el que se dispondría
tumbada la figura de María, de la que sólo quedaría el brazo y la
mano izquierda junto a parte del manto.
La mancha rojiza y geométrica, delante de José, correspondería a la cuna del niño Jesús. Los trazos grises conservados en el extremo izquierdo
corresponderían al asno que suele acompañar esta escena.
A continuación, en ese segundo registro, se encuentran los restos de una tercera
escena, probablemente la Matanza
de los lnocentes. En el centro de la escena
se conserva la parte inferior
de un personaje vestido con túnica
blanca corta y medias ocres. Se
trata de un soldado, entre cuyas piernas se distinguen dos cabezas de reducidas dimensiones. Sobre este fragmento, encontramos en la parte superior
de la escena un rostro ovalado cuyos que mira al personaje del lado derecho del que sólo se conserva parte de su túnica corta ocre y de una de
sus piernas, otro soldado. Corresponden a la misma figura central los pliegues
blancos de una túnica que llegaría hasta los
pies, se trataría de una mujer.
La cuarta y última escena del segundo registro
presenta tres grandes personajes ocupando su mitad izquierda, mientras
en el lado opuesto se intuye uno vestido de blanco y otro debajo,
desnudo y de menor tamaño. Según los autores antes
citados se trataría de un milagro de la vida pública de Jesús, probablemente la Resurrección de Lázaro (escena que
se explicaría, en este lugar, como prefiguración de la resurrección de los muertos).
Tocando al extremo
izquierdo de la escena se encuentra una figura
sentada sobre un cuerpo geométrico, que viste túnica blanca hasta los pies y
foulard rojizo, parece llevar sobre su cabeza,
perdida, un nimbo cruciforme. De su rostro
se conserva ligeramente parte de un ojo y el pelo o tocado ocre. Esta figura parece sostener
algo ante su torso y levanta uno de sus brazos en ángulo. Delante de este primer
personaje aparecen dos figuras
de pie, vestidas ambas con túnica rojiza
hasta las rodillas y medias rosadas. Sus túnicas presentan formas y pliegues
distintos a los anteriormente descritos. La acción
tiene lugar ante el grupo de blanco de la derecha. Aun así, vemos que el personaje
de rojo más próximo a la figura sentada, tuerce su torso y dirige su rostro
perdido hacia la gran figura sentada, mientas, el otro personaje de pelo corto cuyo rostro de perfil dirige hacia la multitud,
agarra con su mano una figura
masculina de cuerpo desnudo
y rosado, de pelo rubio corto con clara expresión de sufrimiento. Tras esta figura, se encuentra otra vestida con túnica larga,
blanca y de pelo corto, de pie e inclinada hacia el lado derecho, dónde la pintura acusa fuertes pérdidas.
Del tercer registro, el inferior, del programa
del muro septentrional del transepto quedan algunos restos junto a la franja
almagre horizontal que lo separa del registro anterior. En el centro, bajo la
escena de la matanza de los inocentes, encontramos parte de un rostro que mira hacia la derecha.
Se distinguen aún sus rasgos y lleva sobre su cabeza un
turban. Al final, bajo la escena del milagro, vemos una segunda cabeza, que formaría
parte de otra escena. Se trata de un rostro con facciones similares a las de
las figuras anteriormente descritas: ojos grandes y almendrados cuya curvatura
acentúa la línea que en un solo trazo define cejas y nariz, rectilínea, dos pequeñas líneas marcan el entrecejo, mientras
otra, vertical, relaciona la nariz con
los labios ondulados con el inferior más prominente bajo el que una curvatura dibuja el
mentón.
Cuando se dio
a conocer el conjunto pictórico, el equipo
que los restauró propuso
una cronología tardía para su
ejecución, luego ratificada en una monografía dedicada a las mismas, que se
publicó en el año 2008 firmada por el director de la restauración, Pere
Rovira, junto a M. T. Matas y j. M. Palau.
En dicha monografía se relacionan las pinturas de Cervià de Ter con el llamado círculo de Osormort, y
se concreta una datación tardía a finales
del siglo XII, incluso posterior. En un análisis posterior, M. Pages
ha propuesto una datación bastante
más avanzada hacia mediados de siglo
XII, relacionando además
su producción con el impulso
del noble Guillem
Causfred de Cervià, a partir del 1142.
En cualquier caso, sí parece estar clara la pertenencia de la decoración al estilo característico del círculo de Osormort,
derivado directamente de la pintura
de la zona de Poitiers, en el Norte de Aquitania. Son característicos de esta
escuela los rostros de tres cuartos, de perfil ovalado y rasgos rectilíneos
Característicos ojos almendrados y simétricos, cuyo lagrimal
toca el tabique de la nariz, presentan una gran pupila negra junto al párpado
superior, dejando en blanco la zona inferior.
El pelo corto y las barbas
en
base a líneas paralelas,
manos estilizadas y pliegues
de ropa geometrizantes. Otros conjuntos catalanes
que entran en el mismo grupo son, además de las pintureas
de Sant Sadurní d'Osormort, que dan nombre (convencional) al modelo, las de Sant
Marti del Brull, Sant Joan de Bellcaire, Sant Miguel
de Cruïlles, Sant Esteve de Marenyà, Sant Esteve de Canapost o Sant Pere de Navata.
Pila bautismal
En Santa Maria de Cervià se conserva una pila
bautismal de vaso semiesférico algo rebajado, labrada en piedra arenisca,
con decoración en bajo
relieve a base de arcos de medio punto
yuxtapuestos. Esta se apoya sobre una
estrecha base de cuerpo cilíndrico
labrada en la misma pieza que el
vaso. Presenta una tapa circular labrada en piedra de la misma calidad, con dos
anillas circulares de hierro encastadas que soportan un juego de dos
piezas metálicas encadenadas, con
una gruesa anilla, asidero de la pesada tapa. En centro de la tapa es una
superficie plana circular con dos
pequeños volúmenes cilíndricos, el segundo nivel presenta una gruesa banda circular
oblicua que termina en un
ancho listel que dibuja su perfil
circular y limita con el
borde, de igual diámetro
que el vaso de la pila en
cuestión.
Columnas de Cervià de Ter en el Museu d'Art de Girona
El Museu d'Art de Girona conserva dos conjuntos
de basa, fuste y capitel encontrados en el claustro de Santa Maria de Cervià
durante las labores de restauración y rehabilitación. Estilísticamente no
tienen relación con los austeros capiteles de las galerías porticadas del mismo
claustro, que Puig i Cadafalch fechaba en torno el siglo XI.
El primer conjunto (Md'A, l 843- 1845), de piedra caliza, mide en total 123,50 x 19, 50 x 19,5'
cm. Consta de una basa compuesta por una
escocia entre dos toros sobre un plinto, una columna de fuste
liso y un capitel de 23 cm de
altura. Éste último presenta un astrágalo de bocel
decorado con acanaladuras en espiga. Sobre éste, el cesto presenta decoración en dos registros superpuestos y de igual anchura, coronados por un ábaco decorado a base de dos tallos con acanaladura central, Que ondulantes se entrecruzan regularmente formando almendras. El registro inferior
del cesto presenta decoración
vegetal: en
cada cara, sobre el eje central y ocupando prácticamente todo el espacio, se dispone una gran hoja de
vano ancho y Vendidas acanaladuras en “V” verticales y geometrizantes, que se doblan prominentemente replegándose hacia el eje central de cada cara. El registro superior presenta en cada cara, en el centro y pegadas
al ábaco, cuatro grandes, voluminosas y
redondeadas máscaras
antropomórficas, con grandes
ojos almendrados de párpado e iris diferenciados, y pupila trepanada Labios y nariz son prominentes y se indica
el volumen de las mejillas. Son rostros estáticos y rígidos de aspecto voluminoso, pero relieve
plano. En las aristas superiores aparecen restos de cornamentas
animales, en muy mal estado.
La combinación
de máscaras entre animales y
sobre hojas vegetales aparece reiteradamente en el repertorio
escultórico rosellonés. J. Camps, relaciona este capitel (y el otro de Cervià)
con el capitel 8 l procedente de Sant
Llorenç de Sous (también en el MD'AC), entre otros. Las hojas estriadas
presentan también similitudes con el conjunto
escultórico de Cassá de la Selva y en menor grado con alguno de los
capiteles de la Montana d'Or de Girona.
Motivos y repertorio encuentran claras dependencias con uno de los capiteles del claustro de Santa Maria de l'Estany
con idéntica decoración, y con Sant Pere de Calligants, centro de irradiación
de algunos de estos modelos y de cierta forma de abordar el tratamiento
escultórico. Como afirma
Camps, las máscaras presentan
gran similitud con los permódulos esculpidos del ala meridional de Calligants y las figuras de los
capiteles del interior de la iglesia del cenobio de Sant Pere, dónde
el trépano y la morfología de los ojos es muy similar. Debido
a esta relación en deuda con Sant Pere de Calligants, fechamos este conjunto a finales del siglo
XII.
El segundo conjunto (MD'A, 1840-1842) tiene
características muy similares al anterior. Sus medidas son idénticas, e
incluyen también basa, fuste de
columna liso y capitel esculpido de 23 cm de altura. El astrágalo o collarín presenta la misma decoración en espiga.
El ábaco únicamente se distingue del fondo del cesto del capitel por los tres dados que se forman en cada
cara, decorados con flores en aspa de centro perlado y trepanado. Estos dados
coronan las cabezas de las figuras que dispuestas verticales en el cesto,
ocupan en altura todo el capitel. bajo los dados de los vértices se disponen
cabezas de felinos, probablemente leones, mientras bajo el dado central y sobre
el eje del cesto se dispone en cada cara una figura humana en vertical que
apoya sus pies desnudos directamente sobre el astrágalo. El personaje central, de una de las caras, es
masculino, de rostro barbado y melena corta, viste túnica larga y por los
pliegues ondulantes y hacia arriba
se intuye que se encuentra sentado. Sus brazos,
se encuentran a la
altura de la cintura y sostienen una cruz en vertical sobre el pecho. Las
facciones son muy similares a las descritas en
las máscaras del Capitel
1 y mantiene un volumen aparente,
pues el relieve es plano y se usa
la línea incisa con un ligero relieve para indicar los detalles internos
(brazos, mangas, manos, cruz y pliegues de la túnica) así como finas acanaladuras lineales
yuxtapuestas para indicar
pelo y barba que nacen
oblicuamente, en ambos casos. El resto de personajes dispuestos en las demás
caras presentan similares rasgos y vestiduras, pero se
distinguen entre ellos por ser
imberbes (quizá mujeres)
los de la cara derecha
e izquierda. Éstas abren las manos y pliegan los brazos, una sobre el pecho y la otra sobre
el vientre. El cuarto personaje, masculino y barbado,
entrecruza los dedos de las manos ante el
pecho.
De acuerdo con J. Camps, cabe reconocer la
herencia que muestra este capitel del repertorio y labra de algunos capiteles
de Sant Pere de Calligants, aunque aquí la resolución es muy tosca, lo que nos
lleva a fechar también este conjunto a finales del siglo
XII o incluso a inicios del XIII. La lectura de este capitel es problemática y confusa. Podríamos
interpretar las cabezas
animales como decorativas como pasa en el claustro de Sant Domènec de
Peralada, o incluso en los cimacios y cornisas tanto de la Montana d'Or como en los hallados en Sant Martí de Cassá de la Selva, salvando las
diferencias de labra. La actitud
de las figuras humanas es similar a las de la pila bautismal de Sant Joan les
Fonts, un capitel de Santa Maria de Agramunt o al personaje del capitel derecho de Sant Llorenç
d'Adri, un ejemplo más cercano y de factura similar. Jordi Camps
llama la atención sobre el motivo inusual de la cruz que sostiene el personaje y que podría
evocar la Eucaristía, representación iconográfica similar al relieve de San
Miguel de Villatuerta (Navarra), donde un
personaje sostiene una cruz y
otro aparece orando. El carácter de las figuras benevolentes lleva a J.
Camps a pensar en la representación de los bienaventurados del Sant Sepulcre de Olèrdola, aunque la lectura
aquí no es clara y podría tratarse
también de una procesión,
como la representada en el claustro de Sant Martí del Canigó,
donde el abad sostiene la cruz.
Das
El término municipal de Das, situado a 1210 m
de altitud, se extiende de Norte a Sur en el sector sudoriental de la Cerdanya.
Además de la población homónima, que es cabeza de municipio, incluye las
entidades de población de Mosoll, Sanavastre, Tartera y Urbanización Tartera;
la parte sur del término, de bellos parajes boscosos, se integra en el parque
Natural del Cadí-Moixeró. El término municipal es atravesado por la carretera
comarcal C-1411, que comunica Das con los pueblos vecinos de Alp y Urús, y que
cerca de Riu Cerdanya enlaza con el túnel del Cadí. Más al Norte se puede
circular por la carretera local de Alp a Bellver (LP-403 3b). En la llanura del
Segre, cerca de Sanavastre, está la pista del aeródromo de la Cerdanya, con
acceso por carretera desde el mencionado pueblo y desde Alp.
Das aparece documentado por primera vez en el
año 839; sus tierras fueron posesión del obispado de Urgell y de las abadías de
Sant Martí del Canigó y Sant Miquel de Cuxá. Posteriormente formó parte de la
baronía de Urtx, hasta que en 1 316 pasó al poder real Hay restos de una
fortificación de época muy incierta (está documentada en el siglo XV, aunque se
considera a veces incluso de época romana), la torre o “torreta” de Das,
Que se han relacionado con el control del camino del Coll de Jon, que
comunicaba la Cerdanya con el valle de Bagà.
A pesar de que la iglesia de Sant Llorenç de
Das es de estilo neoclásico, conserva algunos restos del ábside románico del
siglo XI. Las iglesias románicas de su término están muy bien conservadas.
Destacan la de Sant lscle y Santa Victòria de Sanavastre, del siglo XII, la de
Sant Julià de Tartera, también del siglo XII, y la de Santa Maria de Mosoll, de
finales del siglo X pero reconstruida en el XIII, de la que procede un conocido
frontal de altar, que guarda hoy el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Iglesia de Santa Maria de Mosoll
Mosoll es un pequeño núcleo poblacional, de
poco más de diez habitantes, perteneciente al municipio de Das. Situado a 1.165
metros de altitud, el lugar se halla a 1 km de Alp, desde donde se accede por
la carretera local que se dirige a Bellver de Cerdanya.
La parroquia de Mosodo aparece mencionada, por
vez primera, en la controvertida acta de consagración de Santa Maria de la Seu
d'Urgell, que C. Baraut sitúa en el 1 de noviembre del 839, mientras que tanto R.
Ordeig como los autores de la Catalunya Romànica fechan en el año 819.
Sin embargo, actualmente la historiografía considera que dicho texto es fruto
de una falsificación de la segunda mitad del siglo IX, de mediados del X o
incluso de inicios del XI. De hecho, no hay apenas referencias documentales al
lugar de Mosoll anteriores al año 1000. Así, Mosoll aparece en un precepto de
confirmación de bienes del año 982 del rey Lotario a favor del monasterio de
Ripoll, según el cual el cenobio poseía un alodio en el lugar de Mosoll. Según
una noticia más tardía, del año 1055, los canónigos de Santa Maria de la Seu
d'Urgell permutaron diversos bienes al obispo d'Urgell, Guillem Guifré, entre
los que se encontraba la iglesia de Santa Maria de Mosoll: ecclesia Sancte
Marie de Mosoll cum decimis et primiciis et oblaciones fidelium.
Tras estas primeras noticias, un largo silencio
documental envuelve al edificio en los años siguientes. Debemos esperar hasta
finales del siglo XII para hallar nuevas menciones al templo Según una noticia
del año 1163, recogida en una bula de confirmación de bienes concedida por el
papa Alejandro Ill, el monasterio de Sant Martí del Canigó también poseía un
alodio en la parroquia de Santa Maria de Mosoll.
El templo, situado desde sus orígenes en la
diócesis de la Seu d'Urgell, fue incendiado y saqueado hacia 1196-1197 por los
hombres de Arnau de Castellbó, vizconde de Castellbó, y Ramon Roger, conde de
Foix. Aunque ignoramos exactamente que daños sufrió el edificio entonces,
sabemos que casi un siglo después, según una noticia del 28 de febrero de 1286,
el edificio todavía necesitaba de alguna reparación, puesto que los vecinos del
pueblo de Mosoll nombraron a Arnau Sala como obrero de la iglesia de Santa Maria
de Mosoyl, comprometiéndose a defender la obra de la sacristía contra
toda persona eclesiástica o civil, exceptuando el rey de Mallorca.
La iglesia fue quemada el 1936 y abandonada
desde entonces. Este abandono provocó que el año 1983 se desplomara una parte
del muro norte y un sector de la bóveda.
En la actualidad el templo presenta buen
aspecto exterior, debido en parte a la campana de limpieza y consolidación
efectuada en el año 1985 La iglesia de Santa Maria de Mosoll es un edificio de
pequeñas dimensiones formado por una sencilla nave de planta rectangular (1.6 m
de largo por poco más de 7,5 m de ancho) y un ábside semicircular, espacios que
se cubren con bóveda de cañón ligeramente apuntada y de cuarto de esfera,
respectivamente. Un doble arco triunfal da acceso a la nave, cuyos muros están
perforados por dos arcos rebajados que dan lugar a dos pequeñas capillas
laterales, aunque por su estructura cabe pensar que más bien debieron funcionar
como arcosolios.
En el eje del ábside se abre una ventana de
doble derrame que proporciona iluminación al templo En el costado meridional
hay otra ventana de características similares y una tercera en el hastial
occidental, donde se yergue una espadaña con dos oberturas para las campanas.
El acceso, en el muro sur, se realiza mediante
un arco de medio punto de grandes dovelas, carentes de ornamento En cuanto al
aparejo, encontramos sillares de piedra calcárea, alargados y sin pulir,
colocados en hiladas horizontales.
En unas excavaciones efectuadas en el año 1975
en el pavimento del templo aparecieron una treintena de silos, con unas
dimensiones aproximadas de un metro de diámetro y metro y medio de profundidad,
que testimonian una ocupación anterior del lugar En algunos puntos los silos
aparecen bajo los cimientos del edificio, hecho que confirma que son anteriores
al templo.
Por otra parte, en el año 1985 se llevó a cabo
una importante intervención de adecuación y embellecimiento del edificio
dirigida por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona y el Ayuntamiento de Das En el marco de la misma, se
reconstruyó, con la piedra y los elementos que quedaban en el lugar, el paño de
muro y de la bóveda que se habían desplomado en el año 1981 En las obras se
reforzaron los muros existentes, se repasó el enlosado del ábside y de la
espadaña y se pavimentó la iglesia, dejando visibles algunos de los silos del
sector del ábside Este se cubrió con parquet sobre vigas de hormigón
Finalmente, se taparon agujeros y grietas, se instaló un altar y se habilitó
una nueva iluminación.
En términos generales, Santa Maria de Mosoll es
una iglesia modesta erigida durante el último cuarto del siglo XI que comparte
los rasgos arquetípicos del románico rural de las cuencas prepirenaicas La
morfología del ábside puede ponerse en relación con algunos proyectos del
primer románico catalán, como Sant Sadurní de Rotgers, Sant Vicenç de Rus
(Berguedà) o Sant Vicenç de Verders (Osona), todos ellos erigidos en el último
cuarto del siglo XI y que presentan soluciones similares, tanto en el diseño en
planta y alzado como en el léxico constructivo. No obstante, el perfil apuntado
de la bóveda de la nave y del doble arco triunfa l del ábside, así como el
contraste entre el aparejo más o menos regular de las paredes interiores y la
mampostería de la bóveda lleva a pensar que la iglesia sufrió una intervención
durante el siglo XIII, con el objeto de dotarla de una nueva cubierta. Dicha
intervención es también visible en las partes altas de los muros exteriores del
templo (sobre todo en el sur) así como ábside. Posiblemente estos trabajos
estuvieron relacionados con una reconstrucción de cubierta de la iglesia,
posiblemente con motivo del contrato de Arnau Sala en 1286.
Pinturas murales
El ábside de la iglesia de Santa Maria de
Mosoll estaba decorado con pinturas murales, normalmente atribuidas a la
segunda mitad del siglo XIII, que actualmente se conservan en las reservas del
MNAC (núm. inv. 048808-CAT).
Estas se hallan en muy mal estado debido al
incendio que la iglesia sufrió en 1936. Fueron adquiridas a la parroquia de
Das, del obispado de Urgell, en 1952, para proceder a su arrancamiento y
traslado al entonces Museo de Arte de Cataluña. Salvo breves y contadas
referencias, se trata de unas pinturas prácticamente inéditas, por lo que este
sería su primer estudio monográfico.
Actualmente, el conjunto está formado por trece
fragmentos que han perdido gran parte de su aspecto original debido a que sus
colores se alteraron por causa del fuego. No obstante, gracias a ellos todavía
es posible reconstruir el programa iconográfico del ábside de Mosoll y
encuadrarlo estilísticamente. El cascarón del ábside estaba presidido por la
figura de la Majestas Domini que se representa sobre un fondo de
estrellas dentro de una mandorla. en ella, Cristo, con nimbo crucífero, aparece
sentado sobre un trono y bendice con su mano derecha mientras que con su
izquierda alza el libro de los Evangelios. La mandorla está rodeada por el Tetramorfos,
en la clave del arco triunfal estaba el Agnus Dei, y el arco del
extradós del ábside se decoraba el motivo de las hojas encadenadas a ritmos
alternos.
Fragmento de las pinturas murales de
Santa Maria de Mosoll: detalle de la cenefa con entrelazo y del cortinaje de la
parte interior del ábside (Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona)
Cabe destacar que a ambos lados del intradós
arco triunfal había sendos profetas, representados en tres cuartos, mirando
hacia el ábside, y enarbolando sus cartelas identificativas. Sin embargo,
actualmente es sólo posible identificar la figura de Jeremías, en el lado
norte, gracias al texto de su cartela: GEREM(IE)S. Una cenefa decorativa,
formada por el motivo del entrelazo, dividía horizontalmente el programa
figurativo de la parte superior del ábside de la decoración de cortinajes que
ocupaba la pared inferior del mismo. Se conservan además otra serie de
fragmentos, de difícil lectura, de los cuales no sabemos exactamente su
localización, pero que quizás formaban parte de la parte superior del intradós
del arco triunfal. Se trata de un Calvario con la Virgen y san Juan; un ángel
con las alas desplegadas, y de una decoración arquitectónica acompañada de
árboles.
Desde un punto de vista estilístico se ha
querido encuadrar siempre el conjunto pictórico de Toses en la segunda mitad
del siglo XIII, sin más precisiones cronológicas. No obstante, existe una serie
de elementos temáticos, formades y ornamentales que podrían ayudar a afinar su
datación. En primer lugar, la gesticulación del Cristo en Majestad sobre un
fondo estrellado recuerda el de obras muy cercanas, como las pinturas murales
del ábside de Sant Cristòfol de Toses (MNAC 47474) o el frontal de altar de Sant
Climent de Gréixer (MNAC), mientras que la cenefa de hojas encadenadas del arco
del extradós del ábside es muy similar a la de la viga de Toses (MNAC 47475).
Cabe recordar que el conjunto de Toses, pinturas murales y viga, ha sido
recientemente relacionado por Verónica Abenza, en esta misma publicación (véase
voz: Sant Cristòfol de Toses), con la figura del barón Ramón II de Urtx (+
1297), proponiendo una datación para el mismo de hacia 1290. Dicha cronología y
filiación podría aplicarse igualmente para las pinturas de Mosoll, ya que Das
pertenecía igualmente a la baronía de los Urtx. Se trataría de un taller de
pintores activo en el condado de la Cerdanya, muy anclado todavía en las
tradiciones y repertorios de la pintura romànica, si bien es capaz de incorporar
elementos contemporáneos que denotan la introducción del gótico lineal. Me
refiero, por ejemplo, al ya citado frontal de Sant Climent de Gréixer
—realizado después del incendio de la iglesia en 1261— o al denominado taller
del Maestro de Soriguerola (ca. 1280-1290), cuyas obras de pintura sobre tabla,
repartidas entre las colecciones del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC
3901, 4370) y el Museu Episcopal de Vic (MEV 9694, 9695), proceden igualmente
de esta zona pirenaica. En el caso de Mosoll, sus pintores muestran una técnica
más rudimentaria que en Toses y un especial apego a repertorios anteriores. Así
la figuración de dos profetas recuerda a la fórmula de las enjutas del
baldaquino de Toses (ca 1220-1230) (MNAC 4523, 4525), en los que se representaban
unos gesticulantes David y Jeremías, mientras que la cenefa con el motivo de
los entrelazos que separa los dos registros del ábside ha de vincularse con la
decoración en relieve de pastiglia de los montantes laterales del
bastidor del frontal de la propia iglesia de Santa Maria de Mosoll (ca. 1220).
Resulta, por lo tanto, muy interesante comprobar cómo los pintores del ábside
de Mosoll se inspiraron en un motivo ornamental del mobiliario litúrgico de la
iglesia para crear una relación visual entre el programa del antipendio,
claramente centrado en el aspecto salvífico de la Encarnación y la Eucaristía,
y el del ábside, que alude a la profecía del Mesías y a la Segunda Parusía.
Por ello, puede deducirse que las pinturas
murales se realizaron con motivo de la remodelación de la cubierta del templo,
tras la contratación en 1 286 de Arnau Sala como obrero de la iglesia de Santa
Maria de Mosoll. Una fecha para las mismas en torno al año 1286-1290 resulta
por lo tanto perfectamente plausible.
Frontal de altar
La obra conocida como frontal de Mosoll,
actualmente expuesta en la colección permanente del Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC 15788), procede de la iglesia de Santa Maria de Mosoll. De ella
dio noticia, por primera vez, el célebre arquitecto, político y escritor Lluís
Doménech i Montaner, en su visita a la iglesia durante el viaje que éste
realizó a La Cerdanya en el verano de 1904. Aunque sus papeles y fotografías
—depositados en el Arxiu del Collegi d'Arquitectes de Catalunya— han
permanecido inéditos hasta el año 2006, en ellos no sólo se encontraba el
primer croquis descriptivo de los temas e inscripciones del frontal, sino que
también su primera fotografía en blanco y negro. Cabe suponer que la visita y
notas de Doménech pudieron provocar entonces la curiosidad de los marchantes de
arte, y así se explica que, en 1906, el frontal estaba ya en manos del
anticuario Celestí Dupont, que la vendió a la Junta de Museus en el año 1906
por el precio de 2.500 pesetas. Este mismo anticuario había vendido tan sólo
unos años antes a la Junta de Museus los frontales de Avià (1903) y de la Seu
d'Urgell (1905). Así se formó la primitiva colección de antipendios románicos
del antiguo Museo Municipal de Bellas Artes, que después se integró en el Museu
d'Arts Decoratives i Arqueológic, en el Museu d'Art i Arqueologia, y finalmente
en el Museu d'Art de Catalunya, precedente del actual Museu Nacional.
En cuanto a dimensiones y estructura, se trata
de un frontal de formato rectangular, de 99 x 167 x 7 cm, que está formada por
tres tableros dispuestos horizontalmente y engarzados a un bastidor compuesto
por cuatro montantes. Se trata de una pintura sobre tabla, realizada al temple
sobre una base de preparación de carbonato de calcio, en la que se combina la
superficie pictórica de fondos y figuras, con los relieves de yeso (pastiglia)
con placas de estaño aplicada y cortada, en nimbos, corona, enmarques arquitectónicos
y cenefas vegetales. Su estado de conservación es óptimo, si bien tal y como
mostraba y la fotografía tomada por Doménech i Muntaner en 1904, desde su
descubrimiento la pieza presentaba una importante laguna en el registro
inferior izquierdo, y carecía del montante del bastidor inferior, de manera que
el actual es fruto de una restauración.
El frontal presenta una interesante y original
composición, pues no se trata de un antipendio centrado en una Majestas
Domini y acompañado de recuadros a ambos lados, como era habitual al siglo
XII, sino de una verdadera secuencia de escenas, en las que predomina el
sentido narrativo, como sucederá en otros ejemplos del siglo XIII, como el
frontal de Sant Climent de Taüll (MNAC 3908). Estamos así ante una tabla
pintada dividida en cuatro grandes compartimentos, distribuidos en dos
registros, en la que cada uno de los compartimentos alberga tres estructuras arquitectónicas
en forma de arco rebajado donde se localizan figuras y escenas. De esta manera,
la narración, fuertemente orientada en el papel de María en la historia de la
Encarnación y la Salvación, se desarrolla a través de doce enmarques
arquitectónicos, seis por registros, dispuestos sobre un fondo rojo y
acompañados de titulí sobre los arcos. Cabe señalar que la tabla está
enmarcada por un bastidor, decorado con relieves de yeso y placas de estaño,
que conforma una cenefa ornamentada de entrelazos animados por once medallones
con figuración animal (león, pájaro, pavo real, águila), vegetal y geométrica.
En el espacio narrativo, los cuatro compartimentos mencionados son el resultado
del entrecruzamiento de dos cenefas de decoración vegetal en relieves de yeso
corlado. El resultado visual es espectacular, ya que la combinación entre el
rojo del fondo de la composición, la luminosa policromía de las figuras, y la
corladura de los elementos estructurales convierten a esta obra pictórica en
toda una evocación de la estética y el brillo de la orfebrería y el esmalte.
Por lo que respecta a la narración, ésta no se
desarrolla siguiendo una secuencia temporal ordenada acorde con el relato de
los Evangelios, sino que las escenas se yuxtaponen posiblemente atendiendo a
problemas de formato. No obstante, el resultado es que el ciclo puede leerse en
bustrofedon, es decir, de derecha a izquierda en el registro superior, y de
izquierda a derecha en el inferior. Así, en el registro superior, a la derecha,
se sitúa la escena de la Visitación (Luc. 1, 39-45), acompañada de los tituli
MARIA y ELISABE(T); mientras que a la izquierda se representan la Virgen con el
Niño y san José (MARIA, IH(E)S(US), IOSEP), hacia los que se dirigen los Reyes
Magos a caballo siguiendo la estrella (GASPAR, BALTASAR, MELQVIOR) Mt. 2,
9-11). Por el contrario, en el registro inferior, la secuencia comienza a la
izquierda, con la Anunciación (GRABIEL, MARIA) (Luc. 26- 38), para continuar, a
la derecha, con la Presentación en el Templo, en la que José (IOSEP) ofrece
cuatro tórtolas, mientras la Virgen coloca al Niño (MARIA, IH(E)S(US)) sobre el
altar junto a una hostia consagrada, ante la sentida oración del profeta Simeón
(SIMEON) (Luc. 1, 22-35). Por último, en el extremo derecho, se encuentra una
peculiar composición, que ha sido identificada como la Dormición de la Virgen
(MARIA), en la que ésta, recostada sobre el lecho y con los ojos cerrados, es
bendecida por Cristo (IH(E)S(US)), el cual aparece acompañado de tres apóstoles
que la historiografía ha querido identificar, a partir la inscripción IACHOBI,
con los hermanos-primos de Cristo, es decir, con tres de los cuatros hijos de
Maria Jacobi, hermanastra de la Virgen María. Santiago el Menor, José, Simón y Judas
Tadeo.
Presentación de Xesús no Templo, ante
Simeón. A escena dereita representa a Dormición -ou Tránsito- da Virxe
No obstante, como bien ha señalado Teresa
Vicens es muy posible que el artista se hubiese equivocado al pintar la
inscripción —como en el caso de GRABIEL—, y que, en realidad, quisiese
escribir. “lachobus” Este sería no sería otro que Santiago el Justo,
hermano de Cristo y primero obispo de Jerusalén, que, según los antiguos textos
asuncionistas estaba presente en el momento de la muerte de la Virgen, tal y
como aparece normalmente en la iconografía bizantina. Aunque la lglesia
Católica identificó este Santiago el Justo con Santiago el Menor o Santiago
Alfeo, la lglesia Oriental ha mantenido siempre la diferencia entre el Justo
—hermano de Cristo y primer obispo de Jerusalén— y el Alfeo, uno de los
apóstoles y primo de Cristo. Por ello, posiblemente nos encontramos ante una
mala interpretación de un modelo oriental por parte del artista, que no supo
comprender la importancia de Santiago el Justo en la escena de la Dormición
dando lugar a esta imagen confusa.
Con razón, todos los autores han señalado
siempre la riqueza y complejidad del programa del frontal de Mosoll, cuya
iconografía tiene mucho de evocación litúrgica y paralitúrgica, así como de una
profunda reflexión teológica. En primer lugar, el hecho de que Baltasar señale
una estrella, que adquiere un especial protagonismo en la composición, parece
ser un reflejo de las ceremonias paralitúrgicas celebradas en los maitines de
Navidad estudiadas por Martí Beltrán González en Cataluña. Nos referimos, en concreto,
al Ordo Stellae, en las que la Stevie o “estrella de Nadal” adquiría un
gran protagonismo, pues, al menos en el caso de la catedral de Vic, era
trasladada desde el altar mayor a la parte alta de la tribuna. Según Beltrán
González, la parafernalia de este ordo explicaría la inclusión de este motivo
en las escenas de Epifanía del frontal de Espinelves, el ábside de Santa Maria
de Taüll o uno de los capiteles del claustro de l'Estany. A esta nómina habría que
añadir también el frontal de Mosoll, que pertenecía, sin embargo, a otra
diócesis: la de la Seu d'Urgell. En segundo lugar, cabe destacar la
diferenciación de los Magos por edades, de manera que Melchor es un anciano, de
cabello y barba blanca; Gaspar es un hombre maduro, de cabello y barba
castaños; y, finalmente, Baltasar, un joven imberbe. De esta manera, la
representación de los tres Reyes Magos se convierte en una alegoría de las Tres
Edades del Hombre. Por último, por lo que respecta a esta escena, M. Delcor,
siguiendo los trabajos de I. Forsyth, ha remarcado el carácter icónico de la
representación de María con el Niño, que parece evocar una de las numerosas
tallas existentes en Cataluña del tipo Sedes Sapientiae, ya que en ella
María y el Niño sostienen sendos círculos, posiblemente alusivos al orbis
mundi, como era habitual en estas estatuas en madera. Según Delcor, esta
alusión a una estatua en madera se explica a partir del drama litúrgico Officium
Stellae, muy difundido entre los siglos X y XIII, en el que los clérigos,
vestidos de magos, iban al encuentro de una estatua de María con el Nino.
El frontal de Mosoll es una prueba de cómo en
Cataluña el mobiliario litúrgico refleja la riqueza de los rituales litúrgicos que
se efectuaban en torno en torno al altar en las grandes abadías y catedrales,
donde estos objetos eran probablemente producidos. No obstante, tanto por su
iconografía como por el uso de los colores, la pieza deriva de un contexto
político-eclesiástico muy concreto. Muy probablemente el frontal de Mosoll es
una obra pensada para reparar los daños que los hombres del vizconde Arnau de
Castellbò (1185- 1226) y su yerno el conde Roger Bernat II de Foix (1223-1241)
habían infligido a la iglesia de Mosoll hacia 1196-1197. Conocemos los detalles
gracias al Memorial dels danys donats per lo comte de Foyx i bescomte de
Costellbò a l'esglesia de Urgell, realizado entre 1239-1241 por orden del
obispo de Urgell, Ponç de Vilamur (Arxiu Capitular d'Urgell, fons
Caboet-Castellbò, núm. 35, f. 4r-8r) Una serie de estudios han señalado cómo
los asaltantes profanaron y expoliaron entonces veintiocho iglesias en la
Cerdanya, un hecho que ha sido interpretado como una guerra de poder entre el
partido feudal y el partido eclesiástico, en la cual las connotaciones
heréticas se hacen patentes pues la destrucción de imágenes, altares,
relicarios y hostias enlaza con el apoyo que Arnau
de Castellbò y Roger Bernat II de Foix daban entonces a las comunidades cátaras
(albigenses) establecidas en esta zona de los Pirineos. Sea o no así, lo cierto
es que la lglesia de Urgell lo presentó en el memorial de esta manera, con
objeto de justificar las reiteradas excomuniones de los condes de Foix por
parte de su obispo. En el caso de los sucesos de Mosoll, acaecidos entre
1196-1197, se narra cómo se incendió la iglesia en la zona del altar, y, en
concreto, el “Columbus”, que seguramente era un sagrario o tabernáculo
con la Sagrada Forma.
Por lo tanto, cabe suponer que el denominado
frontal de Mosoll es posterior a esta fecha, y que fue realizado en el primer
tercio del siglo XIII dentro una política emprendida por la sede de Urgell para
redecorar con vistosos y efectivos muebles litúrgicos de los templos rurales
que años antes habían estado saqueados o incendiados. Así, su peculiar programa
iconográfico hay que entenderlo en un contexto de afirmación del dogma de la
Eucaristía y de la naturaleza humana de Cristo, en directa respuesta a los postulados
de la herejía cátara que negaba la humanidad de Cristo y la presencia real de
su cuerpo y su sangre durante el rito de la consagración de la hostia. Ello
explicaría, en primer lugar, el omnipresente uso del color rojo o encarnado,
alusivo a la sangre del sacrificio de Cristo, en el fondo de las escenas. De
hecho, tanto en el frontal de Avià como en el de Espinelves, ambos centrados en
el tema de la Encarnación de Cristo, aparece este mismo color de tondo, el
cual, según las tradiciones folclóricas pirenaicas, estaba ligado al período
navideño, pues entonces se ofrecían en las iglesias catalanas velas coloradas
(rojas), que se llamaban “candelas de los Reyes Magos” y simbolizaban
por su color la “encarnación”.
En segundo lugar, la idea de la presencia real
de Cristo en la Eucaristía se hace todavía más explícita en la escena de la
Presentación en el Templo, en el registro inferior del frontal, en la que el
Niño Jesús es “elevado” sobre el altar por María, para disponerlo
simbólicamente junto a la representación de una hostia. Se trata de una
alegórica María-lglesia que al alzar sobre el altar al Niño-Eucaristía no hace
otra cosa que evocar, metafóricamente, las prescripciones del IV Concilio
Laterano (12 l5) que recomendaban que el celebrante elevase la Sagrada Forma
durante la misa. Cabe recordar, además, el impacto que una imagen de este tipo,
en el que se compara explícitamente al Niño Jesús con la Sagrada Forma,
causaría en un público devoto habituado a escuchar algunos milagros difundidos
desde la segunda mitad del siglo XII, en los que se narraba la aparición del
Nino Jesús durante la celebración eucarística, los cuales estaban destinados a
defender la doctrina de la transustanciación o presencia real de Cristo en la
Eucaristía. Con ello, el frontal de altar de Mosoll se convertía en un
eficiente altavoz del dogma de la lglesia, en un territorio que había mostrado
—y todavía mostraba— cierto enraizamiento de la herejía albigense.
Para W. W. S. Cook, el frontal de Mosoll
resultaba de difícil clasificación en el panorama de la pintura sobre tabla
catalana del siglo XIII, pues mostraba un inusitado dominio de la técnica de la
pastigÌio así como un programa iconográfico peculiar que revelaba, según
antiguas notas del autor, la influencia de manuscritos orientales. En su
distribución de talleres, el autor americano, distinguía entre el grupo
bizantinizante (Batarga, Orellá, Lluçà, Avià, etc), el grupo de Lérida (Cardet,
Betesa, Tresserra, Chia, Estet, etc.) y el grupo pirenaico, donde incluía la
rareza de Mosoll. Dicha clasificación, basada solamente en apreciaciones de
tipo estilístico y, en muchas ocasiones, ajenas a las demarcaciones
territoriales medievales, se ha manifestado en los últimos años obsoleta La
propuesta de J Sureda de encuadrarlo en un “modo popular” de la
secuencia tardo-románica, no resuelve tampoco el problema Por ello, se ha
propuesto la existencia de un gran taller activo en la Sen d'Urgell en la
primera mitad del siglo XIII, denominado Taller/es de la Seu d'Urgell 1200, que
habría nacido como respuesta a las necesidades de mobiliario litúrgico de su
diócesis tras las destrucciones de finales del siglo XII Este taller, muy
variado, se caracterizaría por ensayar diversas técnicas novedosas En primer
lugar, el uso sistemático de los relieves en yeso con placas de estaño corladas
En segundo lugar, la utilización de pigmentos de origen vegetal —lacas- en
algunos colores Y, por último, en tercer lugar, el uso, en muchos casos, de las
imágenes como respuesta dogmática en una situación de crisis En esta producción
habría que encuadrar, por ejemplo, los frontales de Mosoll, Esterri de Cardós,
Ginestarre, los baldaquinos de Tost, Toses, y Tavernoles, o las tablas de Orós.
Así, desde un punto de vista técnico, además
del ya comentado uso de la pastiglia y la corladura, el Frontal de
Mosoll presenta la peculiaridad del empleo de una laca roja de origen vegetal
Cabe recordar que hasta finales del siglo XII, la mayoría de los pigmentos
empleados en la pintura sobre tabla son inorgánicos, pero a partir del siglo
XIII parece habitual la utilización de lacas de origen vegetal para algunos
colores Este es el caso del baldaquino de Tost (azul de la mandorla) y del
frontal de Mosoll (rojo del fondo de las escenas de Anunciación y Visitación),
ambos producidos hacia el año 1220 en el taller de la Seu d'Urgell bajo una
fuerte impronta del bizantinismo del arte 1.200.
Este bizantinismo es otro elemento de datación
y filiación, puesto que algunas fórmulas compositivas de Mosoll, como el abrazo
entre María e Isabel, o José con las tórtolas, derivan de repertorios
bizantinos. Aunque se ignora su procedencia, resulta claro que al autor del
frontal le llegaron ecos de la magnífica decoración de la Sala Capitular de
Sigena (ca 1196- 1 208), visitada por el obispo de Urgell, Pere de Pigverd, en
1217, con motivo de la celebración allí de unas Cortes Generales. Así la
original Cacería mudéjar que decora los montantes laterales del Mosoll se hace
eco de la ornamentación de la techumbre perdida de la Sala Capitular de Sigena
Por otra parte, como ya se ha señalado, la escena de Dormición parte, en
origen, de la iconografía bizantina de la Koimesis, que el artista no
supo interpretar correctamente.
Por ello, una cronología en el primer tercio
del siglo XIII, en torno a 1220, resulta la más plausible para la realización
del frontal Muy posiblemente éste formaría parte de las pinturas producidas en
el Taller de la Seu d'Urgell 1200 bajo el impulso del obispo, Pere de Puigverd
(1204-1230), para paliar los efectos de las recientes destrucciones del
mobiliario de altar en la diócesis.
Lladó
El término municipal de Lladó se halla en el
límite occidental de la llanura ampurdanesa, a 15 km de Figueres, ciudad con la
que comunica a través de la N—260. Se trata de un espacio de transición
conocido como la “Garrotxa d'Empordá”, accidentado por los últimos
contrafuertes de la sierra de la Mare de Déu del Mont. El actual término
municipal comprende, además del núcleo urbano de Lladó, los vecindarios del
Pujol y de Manol de Dalt, y los caseríos de Llavanera y del Roure. Limita al
Norte con l'Estela; al Este con Cistella, al Sur con Navata y Cabanelles y al
Oeste con Sant Martí Sasserra.
La singularidad geográfica del lugar, regado
por los cursos fluviales de la riera Àlguema y el rio Manol, favoreció la
existencia de asentamientos prehistóricos estacionales en el sector nororiental
del término, de esta época se conservan algunos vestigios de la industria del
sílex datado en el Paleolítico. Sin embargo, debemos esperar a la romanización
para poder hablar de un asentamiento estable en la zona. Así, diversos
elementos cerámicos y monedas hallados en distintos puntos del municipio
—Mercadell, Can Xamau, Can Güives del Llor, Can'Olives de Manol, Can Bauma,
Mas Soler— parecen prueba suficiente para pensar en la existencia de diversas
villae romanas en la zona.
La primera referencia documental del lugar se
remonta al siglo X. Según el acta de dotación del monasterio de Sant Pere de Besalú,
del año 978, el conde Miró donó unas tierras y unas viñas situadas en el lugar
de Lucduno. Más tarde, aparece documentado bajo las fórmulas de Lodone
(993), Ledono (1017) y Letonis (1091).
Priorato de Santa Maria de Lladó
La antigua canónica agustiniana de Santa Maria
preside el núcleo urbano de Lladó. La primera noticia documental del conjunto
se remonta al 4 de noviembre del 1089, ano del acta fundacional del priorato.
En esta fecha se restituyó el culto y se instauró una nueva comunidad que
seguía, por mandato del obispo Berenguer de Girona, la regla de san Agustín: clerici
in eodem loco manentes semper secundum regulam beati Augustini viverent.
Según el acta de restauración del culto, los esposos Adalbert y su mujer Alamburga,
señores de Navata, reconocían que habían retenido el lugar donde se emplazaban
las iglesias de Santa Maria y Sant Joan, que sus antepasados habían usurpado
injustamente. Asistieron al acto, además del obispo de Girona, el arzobispo de
Narbona y los obispos de Magalona, Barcelona, Agde y Vic. Tras la restitución,
se estableció en Lladó a un grupo de jóvenes canónigos reformados. Fue, junto
con Santa Maria de l'Estany y Sant Tomás de Riudeperes, organizadas alrededor
del 1083 y en 1086 respectivamente, una de las primeras casas fundadas con el
nuevo espíritu de la reforma agustiniana en Cataluña. Cabe pensar que en la
fundación de la canónica tuvo un papel protagonista el abad de Vilabertran Pere
Rigald, firme aliado de la reforma gregoriana que se alentaba desde Roma.
Durante el último cuarto del siglo XI, Rigald
llevó a cabo una intensa labor de la reforma de la vita communis del
clero de Vilabertran, donde introdujo la regla agustiniana en la década de 1080.
La hipotética participación de Rigald en la fundación
de la canónica de Lladó se ve reforzada por el hecho de que el primer
mandatario de Lladó, el prior Joan (1089-1115), fue un excanónigo de
Vilabertran.
Durante el mandato de su sucesor, el prior Grau
(1119-1136), el papa Calixto II aprobó el orden canonical bajo la regla
agustiniana de Lladó según una bula expedida el 6 de febrero de 1124, en la que
se confirmaban además todos los bienes del priorato: la iglesia de Sant Feliu
de Lladó (cedida por el obispo en 1109), los dominios en la parroquia de Sant
Andreu de Borrassà y Sant Tomás de Riudeperes, las iglesias de Santa Maria
d'Ermedàs, Santa Maria del Vilar (diócesis de Elna), Sant Miquel de Fontfreda,
Sant Cristòfol d’Estella, las posesiones en la parroquia de Sant Pere de Navata
y los molinos que poseía en el Fluviá (ecclesiam sancti Felicis cum omni
iure suo et omnia alodia que predicta ecclesia beate Marie Parte infra eiusdem
parrochie termino habere videtur ea vero predia que habet vel habere debet in
porrochia Sancti Andree Borraciani ecclesias etiam sancte Marie Heremitanis cum
universis alodiis que ibi possidetis cellam quoque sancti Thorne que sida est
in episcopatu Ausonensi cum omnibus pertinentiis suis ecclesiam sancte Parte de
Vilar in episcopatu Elnensi et sancti Michaelis Fontis frigidi et Sancti
Chistophori de Stella possessiones etiam quas habetis in Fluviano).
A mediados del siglo XII, el priorato
aglutinaba un importante dominio patrimonial, enriquecido con nuevas
donaciones. Durante el gobierno del prior Arnau de Coll (1136-1196) se
incorporaron las iglesias de Santa Coloma d'Alamans i Sant Joan d'Albera,
agregadas a Santa Maria del Vilar, y Sant Sixt de Miralpá, agregada a Sant
Tomás de Riudeperes. Las necesidades de la comunidad, junto con el constante
goteo de donaciones, hicieron necesaria y posible la construcción de un nuevo
conjunto monástico durante el priorato de Arnau de Coll, que con algunas
reformas y aditamentos ha llegado hasta nuestros días.
El 4 de mayo del 1196, Arnau d'Hospital
(1196-1214) juraba el cargo de prior. De este período destaca la donación al
priorato de la señoría feudal de Lladó, que los señores de Creixell efectuaron
el año 1209 Esta incluía los términos de las parroquias de Sant Feliu de Lladó,
Santa Coloma de Cabanelles, Sant Martí de Queixàs i Santa Maria de Cistella.
Posteriormente, en 1219, Arnau de Creixell fundaba una capellanía a favor de
Santa Maria de Lladó en la iglesia de Santa Maria del castell de Creixell.
Sin embargo, la noticia más relevante del
gobierno del prior Arnau es la fundación de un hospital en Lladó durante su
mandato. Aunque las noticias sobre la institución del hospital son escasas,
probablemente debemos relacionar su fundación con la relevancia que en este
momento adquirió la vía de peregrinación que transitaba por el noreste catalán
y que conectaba Sant Pere de Rodes con Santa Maria de Ripoll. No podemos
olvidar que Lladó se haya en el camino que comunicaba Sant Pere de Rodes y Besalú,
en un lugar muy próximo al Santo Sepulcro de Palera (Beuda). Según el acta de
consagración de Palera, el templo fue dotado con los mismos privilegios de
indulgencia que la misma basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, y pronto se
erigió como un importante centro de culto y devoción. Teniendo en cuenta que
Palera se convirtió en una importante destinación sacra para todos aquellos
pelegrinos que no podían viajar a Tierra Santa, la fundación de un hospital en
un enclave cercano como Lladó parece totalmente justificada.
La emergente comunidad de canónigos de Lladó
prosiguió su andadura durante la segunda mitad del siglo XIII, y consolidó su
papel como foco de expansión de la reforma agustiniana. La situación del
priorato, en la zona de contacto entre el condado de besalú y las posesiones
del condado de Empúries, favoreció que el monasterio recibiera notables
privilegios tanto de la monarquía como de los condes de Empúries. El 22 de
febrero de 1303, Jaime II reconocía al prior de Lladó la jurisdicción criminal
sobre el Vilar (Vallespir), una concesión que le daba derecho a ocupar un lugar
con voz y voto en las Cortes Catalanas.
La bula de Clemente Vlll del 13 de agosto de
1592 declarando extinguidas las canónicas agustinianas ponía fin a la
existencia del cenobio, aunque en Lladó no fue promulgada hasta el año 1596.
Desde la secularización, la canónica sobrevivió como colegiata; en el 1851 la
comunidad fue suprimida definitivamente.
Planta baja
Planta primera
La iglesia y el portal esculpido
En la actualidad, la iglesia es el único
elemento que se ha conservado íntegramente del conjunto monástico de Santa
Maria de Lladó. A ello cabe añadir algunas dependencias monásticas
(notablemente transformadas por las diversas intervenciones de época moderna) y
el espacio claustral, sin galerías, del que se conservan algunos capiteles
descontextualizados.
El templo presenta una planta basilical de tres
naves, rematadas por sendos ábsides semicirculares, sin transepto u otros
elementos que rompan la simplicidad de su concepción. La nave central, de mayor
altura, es separada de las laterales mediante cuatro gruesos pilares de sección
rectangular y semicolumnas adosadas con capiteles lisos, exceptuando tres
capiteles situados en los Sajones más próximos al ábside Los dos capiteles más
cercanos al presbiterio acogen una escena figurativa, mientras que el capitel
situado en lado derecho del segundo arco toral presenta decoración vegetal y
geométrica. Así, en el capitel del lado del Evangelio se representa una figura
masculina de carácter estereotipado en cada una de sus caras, que estira los
brazos apoyándolos sobre una especie de cabeza o máscara. El capitel del lado
de la Epístola, también de factura tosca, acoge la representación de un
personaje con los brazos estirados q sujeta unas formas ovaladas en la que se
inscriben unas bolas.
La cubierta de la nave central se resuelve
mediante bóveda de cañón apuntada reforzada por tres arcos fajones que arrancan
de una moldura biselada, mientras que las laterales se cubren con sendas
bóvedas de cuarto de esfera. Todas ellas descansan sobre pilares macizos de
planta rectangular que dan pie a los cinco arcos formeros que separan las
naves.
El ábside presenta una decoración paramental
con arcos ciegos que descansan en columnas adosadas decoradas con sus
respectivos capiteles, un recurso empleado en Santa Maria de Vilabertran,
conjunto del que probablemente se copió el modelo. Sin embargo, la decoración
absidal de Lladó no corresponde a la fábrica primitiva, sino que es producto de
una reconstrucción moderna. Sí debe adscribirse a la obra original la ventana
abocinada que se abre en el exterior del ábside, engalanada con dos columnas y
capiteles decorados con sencillos motivos vegetales. Esta estructura no se
repite en los absidiolos, que presentan sencillas ventanas de medio punto. A
las tres oberturas axiales de la cabecera cabe añadir la existencia de siete
oberturas más: las tres situadas en el hastial occidental y cuatro en el muro
meridional.
La iglesia sufrió una importante reforma en
época moderna, cuando se realizaron ampliaciones y adiciones de diferentes
elementos. En el siglo XVIII se construyó la capilla de san Lamberto —destruida
durante la campaña de restauración de 1973-74— y una sacristía durante el
gobierno del prior Verdaguer (1737-1780). Por otra parte, la cabecera presenta
un notable sobre alzamiento en sendos ábsides, fruto de una fortificación de
los siglos XVI o XVII. En el muro septentrional se abren dos puertas en arco de
medio punto, hoy tapiadas, que comunicaban con el claustro.
Sección transversal
Mayor interés presenta la articulación de la
fachada occidental, organizada a partir de una sencilla imposta que divide el
hastial en dos registros. El superior presenta una ventana con tres arcos en degradación
que apean en dos capiteles decorados con motivos vegetales, de estructura muy
similar a la que preside la fachada de Sant Pere de Besalú. El inferior, está
presidido por la portada monumental.
El resto de volumetría externa del hastial
occidental se completa con los vestigios de dos torres que no se llegaron a
construir. Como ha sugerido J. A. Adell, únicamente fue ejecutada una parte del
primero piso de la torre meridional, con dos grandes ventanales inacabados y
coronados posteriormente como campanario. En el tratamiento de los muros se
hace evidente la existencia de dos tipologías de aparejo Así, mientras en la
parte central de la fachada y todos los muros del interior apreciamos un
aparejo en sillería de gran tamaño muy bien escuadrada y perfectamente
asentada, los paños laterales de la fachada occidental, los muros laterales de
las naves y la cabecera presentan un aparejo con sillares irregulares y de
menores dimensiones.
La portada se resuelve mediante un arco de
medio punto cuyo derrame permitió la realización de seis arquivoltas decoradas,
que apean sobre jambas rectangulares y cuatro capiteles con motivos vegetales.
La arquivolta exterior, que actúa como
guardapolvo, presenta una decoración con ajedrezado. La siguiente acoge una
cenefa de tijas onduladas que forman unos círculos en los que hay inscritos
motivos florales. A continuación, hallamos una arquivolta con profusa
decoración entrelazada a base de cintas que se cruzan en zig-zag, recurso
habitual en el léxico decorativo del románico catalán y que aparece, por
ejemplo, en conjuntos vinculados con la denominada escuela escultórica de
Vic-Ripoll (como algunas impostas procedentes de la catedral románica de Vic) y
en otros conjuntos empordaneses, como la portada de Sant Martí de Maçanet de
Cabrenys. La cuarta arquivolta presenta una decoración ornamental en dos
registros; mientras en la parte frontal hay una serie de hojas de palma
dispuestas en sentido longitudinal que generan una doble cinta, el intradós
acoge hojas de acanto dispuestas de forma radial. Ambos motivos aparecen en
edificios próximos geográficamente y vinculados a la escultura de Lladó, como
la iglesia de Santa Maria de Coustouges (Vallespir). Finalmente, las dos
arquivoltas siguientes presentan una forma helicoidal con motivos florales la
primera —recurso que aparece insistentemente en conjuntos próximos como Sant
Esteve de Llanars, Sant Cristòfol de Beget, Sant Pere de Navata y Santa Maria
de Cistella—, y motivos del mismo tipo, pero de mayor tamaño la segunda. En los
extremos de esta última encontramos dos leones, siguiendo un modelo común en la
época y que podemos ver en las portadas de Sant Jaume de Vilafranca de Conflent
(Rosellón) y de la cercana iglesia de Sant Vicenç de Besalú (Garrotxa), entre
otros ejemplos. No se trata de la única decoración figurativa del portal, a
pesar del avanzado estado de deterioro, en la cuarta arquivolta se percibe una
especie de réptil, mientras que la cuarta acoge un león del que solo se
conserva la cabeza. Las arquivoltas enmarcan un tímpano liso que acoge
vestigios de pintura mural tardogótica; a pesar del avanzado estado de
deterioro, se intuyen los restos de una escena identificada con la Epifanía
(Badia) y el escudo del prior Miquel de Biure (1500-1515). En la moldura
situada sobre el dintel quedan restos de una inscripción pintada en caracteres
góticos. ANNO DOMINI M. D.X MICHAEL DE VIURE PRIOR SEXTVS DECIMVS.
Por su parte, los capiteles de la portada,
derivados del corintio, presentan decoración en tres niveles: dos de hojas de
acanto y un tercero con un motivo floral y volutas. Este tipo de decoración, de
clara impronta clásica, aparece de forma recurrente en diversos conjuntos
situados en el antiguo condado de besalú, concretamente en las portadas de Sant
Joan les Fonts, Santa Maria de Cistella, Sant Pere de Navata, Santa Maria de
Coustoges y el hospital de Sant Julià de Besalú. El capitel interior de la
jamba Izquierda del portal presenta una ligera variación respecto a los
restantes. Aunque se repite el modelo derivado del corintio con tres niveles de
hojas, su superficie recibe un tratamiento a base de palmas.
Tradicionalmente, la historiografía ha señalado
la dependencia de la escultura del portal de Lladó respecto a la escultura de
Santa Maria de Coustouges, en el Vallepir, consagrada en el 1142. Lo cierto es
que la relación es especialmente palpable en la articulación del portal (con
arquivoltas en decoración profusamente decoradas con hojas de acanto y otros
motivos vegetales), así como en el repertorio decorativo de los capiteles. A
pesar de algunas coincidencias de repertorio, tras el análisis detallado se aprecian
algunas diferencias entre Lladó y Coustouges (donde encontramos una mayor
profesión decorativa y de repertorio) que nos llevan a atribuir tales
vinculaciones a la transmisión de repertorios de modelos y, en todo caso, a la
superficie de interacción que compartieron en un espacio estilístico bastante
homogéneo.
A partir de la segunda mitad del siglo XII en
esta zona del antiguo condado de Besalú concurrieron diferentes talleres o
manufacturas que trabajaron a partir de referencias visuales comunes y
repertorios iconográficos semejantes, y que sin duda adoptaron el mismo léxico
arquitectónico (basta observar las afinidades estructurales de sus portadas).
Como hemos visto, la configuración arquitectónica y el léxico decorativo del
portal de Lladó se repite en las portadas de Santa Maria de Cistella y, en
menor medida, en Sant Pere de Navata, conjuntos con los que forma un grupo
bastante homogéneo. La relación es especialmente palpable en la composición de
las arquivoltas, decoradas con motivos helicoidales con pequeñas flores.
Por otro lado, los capiteles del portal de
Lladó siguen el modelo de algunos capiteles de la nave central del monasterio
de Sant Pere de Rodes, que también presentan una estructura derivada del
corintio con dos niveles de hojas de acanto y un tercero correspondiente a las
volutas. En este sentido, cabe pensar que probablemente Rodes se convirtió en
un foco de irradiación e importante centro de referencia para conjuntos
erigidos en el territorio del antiguo condado de Besalú durante la segunda
mitad del siglo XII, como es el caso de Lladó y Cistella.
En cuanto a la cronología del templo, si
admitimos las relaciones del portal con la escultura de Coustouges y las
experiencias rosellonesas, parece improbable que el portal y la fábrica fueran
realizados antes de 1150. Esta fecha se postula favorablemente como límite
inferior o post quem para las obras del templo, que pudieron prolongarse hasta
los últimos años del mandato del prior Arnau de Coll (1136-1196), el principal
impulsor de las obras.
El claustro y las dependencias monacales
En el sector meridional del templo se despliega
el espacio del claustro y algunos vestigios de las dependencias monásticas que
se proyectaron para la vida en comunidad de los canónicos de Lladó, aunque la
mayor parte de los ambientes (que hoy son la sede del consistorio municipal)
han sido muy alterados. Las dependencias se articulan en torno al patio central
del claustro, del que tan solo hemos conservado un lote de capiteles. A
poniente se conserva el edificio conocido como “Sant Joan de Lladó”, al que
se accede por una puerta resuelta en arco de medio punto, con gran dovelaje. Se
trata de una de las dos iglesias que restituyeron los señores de Navata el
1089, y que en el siglo XII fue reconvertida en un espacio tradicionalmente
identificado con la sala capitular (J. Badia i Homs), aunque la morfología y la
ubicación hacen pensar más bien en el dormitorio y la cilla (C. boto). Este
espacio se cubre con bóveda rebajada que soporta un piso superior cubierto con
arcos diafragma y armadura. El edificio situado a levante del claustro
(cubierto mediante bóveda apuntada) debió funcionar como sala capitular, y la
sala de la galería norte como refectorio comunitario (no obstante, J. Tremoleda
considera que al norte se situaban las dependencias del antiguo hospital).
En la iglesia y las dependencias monacales se
conserva el mencionado lote de capiteles procedentes del claustro: cinco
situados dentro de la iglesia, de los cuales dos fueron reaprovechados como
pila de agua bendita, otro como atril, un cuarto está en el suelo del
presbiterio y un quinto, en avanzado estado de deterioro, yace en el suelo del
último tramo de la nave. A ello hay que añadir dos capiteles más, derivados del
corintio, situados en el piso superior de la galería oeste, hoy convertido en
sala polivalente del consistorio municipal. Algunos de los capiteles fueron
hallados durante la campaña de restauración de 1973- 1974, cuando se demolieron
la llamada capilla de San Lamberto y la sacristía, añadidas en el muro
meridional del templo. Aparecieron entonces diversos elementos románicos
—capiteles, columnas, bases, dovelas, sillares— que habían sido reutilizados
como material de relleno de los muros en el siglo XVIII.
Dos de los capiteles del claustro se conservan,
pues, empotrados en los pilares más occidentales del templo como pilas
benditeras; están esculpidos en tres de sus cuatro caras, de manera que cabe
imaginarlos adosados a un pilar. El primero acoge en su cesta a dos aves
enfrentadas que tuercen el cuello y picotean las alas de la opuesta, bajo el
ábaco, decorado con arcos entrecruzados, encontramos un motivo floral y
volutas. Por su parte, el capitel encastado en el pilar derecho presenta la
cesta está decorada con cintas entrelazadas, motivo que encontramos con cierta
insistencia en algunos capiteles de la iglesia de Sant Pere de Rodes.
El primero de los capiteles del presbiterio,
reutilizado como atril, presenta una estructura derivada del corintio con dos
niveles hojas de acanto, detrás de las cuales surgen volutas y un motivo
floral. Su estructura es muy similar a los capiteles de la portada, de manera que
cabe pensar que corresponde al mismo empeño constructivo; el ábaco está
decorado con flores de cuatro pétalos yuxtapuestas. La otra pieza, actualmente
depositada en el suelo de la cabecera, sigue el modelo del capitel corintio con
decoración en dos niveles. un primer nivel de hojas encorvadas rematas por
bolas que recaen sobre una banda horizontal que actúa en todo el perímetro del
tambor, y otro superior que incorpora un motivo figurativo con sendas cabezas
de león y carnero. Este último presenta puntos de contacto con un capitel
procedente de Sant Pere de Rodes conservado en el Museo de Peralada.
Por último, hay que subrayar la existencia de
otro grupo de capiteles, dispersos entre la iglesia y las dependencias
monásticas, que fueron hallados en la mencionada campaña de restauración del
siglo XVIII y que difieren notablemente de los vistos hasta ahora. Se trata de
piezas de menores dimensiones y carácter popular, que presentan una decoración
vegetal y geométrica muy esquemática, con hojas lanceoladas o bien círculos
concéntricos. La sencillez decorativa y la tosquedad de las piezas han llevado
a algunos autores a situar los capiteles en un estadio posterior de las obras
del claustro, que a finales del siglo XII se vería afectado por un cambio de
orientación del proyecto debido a la acusación de malversación de fondos en la que
se vio involucrado el prior. En efecto, en 1186 el Pontífice respondió a las
denuncias de malversación del dinero de la comunidad ordenando al obispo de Girona
y al metropolitano de Tarragona que persuadieran al prior de Lladó, y en lugar
de malgastar las rendas de la casa (en las tareas edilicias) pusiera en el
claustro a un hombre suficientemente versado en letras para poder enseñarles
las artes liberales: compellatis ex nostra parte, ei firmiter iniungentes
aut in claustro ecclesie sue aliquod discretum virum et litteratum eligat qui
fratres ipsos imbuere possit, ad honorem Dei et ediÍicationem suam,
litteralibus disciplines. Este hecho pudo provocar la paralización de las
obras del claustro, que posiblemente fue culminado en un segundo empeño
constructivo en una fecha avanzada del siglo XIII.
Lipsanotecas
El Museu d'Art de Girona conserva entre sus
fondos museísticos cuatro lipsanotecas procedentes de la canóniga agustiniana
de Lladó. Una de los más interesantes es una caja-relicario arábiga catalogada
con el núm. de inv. 16, que ingresó la colección del Museo Diocesano el 7 de
abril de 1979. Se trata de una pieza cilíndrica de latón estafado, compuesta de
recipiente y tapa. La caja presenta una profusa decoración a base de motivos
animales y vegetales e inscripciones de carácter cúfico, mientras que la tapa
es decorada con seis círculos concéntricos que acogen animales —leones,
liebres, águilas— en su interior. La historiografía ha situado la pieza en una
fecha imprecisa entre los siglos X y XII.
De gran interés es también la lipsanoteca de
alabastro conservada en el museo con el núm. de inv. 65.
En este caso se trata
de un objeto de factura tosca pero que presenta en su tapa una interesante
inscripción en caracteres visigóticos: SENIFREDUS ME IUSIT ET SENIFREDUS PRO
ME FECIT (Senifredus me mandó hacer y Senifredus presbítero me hizo). En
una de las caras del recipiente hay otra inscripción de difícil lectura, para
la cual nos remitimos a la ficha del catálogo del museo: LOBETAS PRESVITER
CUM ENNALEGI DEFUNCTI OLLIUBARO SUNIARIO DEFUNCTI ARGELEVA DEFUNCTA TILMETA
OLIBABU DEFUNCTI MEIUSSIT. La pieza ha sido datada en el siglo XI.
Maçanet de Cabrenys
El término municipal de Maçanet de Cabrenys
está situado en el extremo noroccidental de la comarca del Alt Empordà, en las
vertientes pirenaicas limítrofes con el Vallespir y, por tanto, con el Estado
francés. Comprende la villa de Maçanet de Cabrenys, cabeza de partido, los
pueblos de Tapis, els Vilars y Oliveda, los vecindarios de Arnera, Salines y
les Creus, y el caserío de les Mines, además de algunas urbanizaciones. El
municipio se comunica con el resto del Empordà por la carretera comarcal
Cl-502/503 que desde la N-11, a la altura del Pont de Campmany, llega a Maçanet
(18 km) tras pasar Darnius, y despliega caminos locales desde la villa a
Oliveda, els Vilars, el santuario de les Salines y hacia el término vecino de
la Vajol.
La primera mención documentada del lugar
aparece en un precepto de Luís el Piadoso del año 814, donde se cita que Ceret
limita al sur con villam quae dicitur Macanetum. En 954, el conde Guifré
II de Besalú dió al monasterio de Sant Pere de Camprodon un alodio de Tapis,
para construir el santuario de les Salines. Otra noticia sobre el lugar aparece
en la donación del conde Bernat Tallaferro a la sede de Besalú, hacia 1017.
Hacia 1148 se documenta Bernat de Maçanet, primer señor conocido de la villa,
al que seguirá su hermano Arnau. La baronía pasó por matrimonio a los Rocabertí
en 1313. Hacia 1330, Simó de Cabrera vendió el señorío de Maçanet a Beatriu de
Cabrenys, viuda del vizconde Dalmau de Rocabertí.
El 1440 se añade “de Cabrenys” al nombre
de Maçanet, dado que la villa pasa a pertenecer a la baronía de Cabrenys,
señoreada por una línea secundaria del linaje de los Rocabertí. En 1553, la
peste negra aniquila la mitad de la población. En julio de 1675 el
teniente-general francés Le Bret, con 1500 hombres, saquea la villa.
Iglesia de Sant Marti de Maçanet de
Cabrenys
La iglesia de sant Marti preside el núcleo
antiguo de Maçanet, a pocos metros de la plaça de la Vila a la que se
llega por las largas calles de Sant Sebastià y de Burriana.
Podemos pensar que el templo ya se había
edificado en el siglo IX, pues se sabe que las tropas de Carlomagno, tras
liberar Girona en el año 785, iniciaron la repoblación y colonización del país
empezando por los territorios montañosos del norte. Empezaron por levantar y
organizar las parroquias, y en el caso que nos ocupa cabe señalar que la
advocación a Sant Martí tuvo una importante expansión bajo el dominio
carolingio.
La primera noticia que menciona la iglesia
aparece hacia 1017, en la donación del conde Bernat Tallaferro a la efímera
sede de Besalú de, in valle quae dicitur Mazaneto ecclesiam Sancti Martini.
En sendos documentos de 1074 y 1095 se expresa que el monasterio de Sant Pere
de Camprodon debe librar cada año un mallal (madalal) de aceite a la
parroquia de Sant Martí. En un documento de 1117 aparece escrito Sancti Martini
de Mazaneto, mientras que el testamento de Berenguer d'Hortal, de 1203, se
disponen limosnas para los clérigos de Maçanet a la vez que se instituye
heredero a Ramon de Cornellà de las posesiones en Maçanet y en Tapis. Más
adelante, en 1221, el testamento de Beatriu d'Hortal dispone así mismo limosnas
para Sant Martí de Maçanet. Se conoce que en 1271 unas casas construidas
alrededor de la iglesia, junto con la fuerza y el castillo, formaban un recinto
amurallado de forma hexagonal. La iglesia vuelve a nombrarse en los
nomenclátores de la diócesis de Girona de los siglos XIII y XIV.
El templo fue objeto de reformas entre los
siglos XVII y XVIII. Primero se añadió la torre campanario de diseño
renacentista, y posteriormente se abrieron nuevas ventanas, como la de la
fachada oriental, y se procedió al sobrealzado del edificio en los años 1731 y
1736 respectivamente. Durante la Guerra Civil se quemaron las imágenes y
retablos barrocos, y el edificio se destinó a almacén de corcho.
Entre 1971 y 1972 se realizaron profundas
reformas, como la eliminación de la capilla dels Dolors, torre con la escalera
de caracol que subía al campanario, y el derribo del cuerpo que se había
añadido sobre el ábside. Así mismo, se suprimieron el coro, las tronas, el
baptisterio y los altares del Sagrat Cor de la Purísima, y se eliminó el
encalado de los muros interiores una nueva intervención, en 1986, patrocinada
por el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona, el
ayuntamiento del pueblo y el obispado de Girona, procedió a consolidar los
muros interiores y exteriores y de la fachada, así como al derribo de algunos
añadidos.
El templo actual es un edificio que, como hemos
relatado, tiene una larga historia constructiva que hace muy difícil su
datación, esta, según consta en el cartel que hay junto a la puerta de acceso,
estaría entre los siglos XII y XIII.
Se trata de una iglesia de una sola nave, con
ábside semicircular más estrecho que la nave y que se puede considerar de un
románico tardío. La nave cubre con bóveda apuntada mientras que el ábside está
cubierto por cuarto de esfera y se abre a la nave con pliegue de doble
gradación ojival. La bóveda absidal arranca de una cornisa en bocel que forma
un extradós alrededor de la ventana central del mismo a modo de guardapolvo. La
eliminación del encalado dejó a la vista el aparejo a base de pequeños sillares
de granito de buena factura, dispuestos en hiladas semicirculares, que en la
nave se alinean longitudinalmente. En el lateral norte, junto al ábside, se
encuentra la sacristía y dos capillas añadidas en el siglo XVII, así como el
altar gótico del Roser fechado en 1372. Dejamos constancia, así mismo, de la
torre campanario sobre la fachada de poniente, de planta octogonal y con cuatro
arcadas de medio punto; es de estilo barroco y datación entre los siglos XVII y
XVIII.
En el exterior, el ábside presenta un aparejo a
base de sillares de granito de buena factura, dispuestos en hiladas regulares
que se asientan en una cornisa en caveto. El extremo superior está decorado con
arcos ciegos, que descansan sobre pequeñas ménsulas o canecillos en relieve,
algunas lisas y otras con motivos zoomórficos (buey, conejo), geométricos o
antropomórficos. Este modelo lo encontramos en varios ábsides de la comarca de
la Carrotxa, como los de Sant Pere y Sant Vicenç de Besalú, la Mare de Déu dels
Arcs o Sant Cristòfol de Beget. Justo por encima, un friso dentado sostiene la
cornisa en caveto que remata el ábside. En el centro, como ya hemos mencionado,
se aprecia una ventana de doble derrame de arco doble, que se asienta sobre una
especie de imposta monolítica.
Ábside de la iglesia San Martín i Can
Duran, Massanet de Cabrenys
Ábside de la iglesia San Martín i Can
Duran, Massanet de Cabrenys
Ábside de la iglesia San Martín i Can
Duran, Massanet de Cabrenys
El edificio posee dos portadas de acceso. La
primera se sitúa en la fachada occidental, y llama la atención por su
estructura poco habitual y por su altura.
Consta de dos arcos de medio punto en gradación
que descansan sobre un gran dintel. Los arcos son adovelados, formados por
grandes sillares de granito que son escalonados en el arco exterior. El tímpano
es a base de sillares y en su parte superior se observa una abertura en
aspillera.
En el tramo superior de la fachada, justo
encima de la portada, se abre una gran ventana rectangular con falsas pilastras
en las jambas y arquitrabe rematado por cornisa; data de 1731.
Una segunda puerta está situada en el centro
del muro meridional, entre dos ventanas de doble derrame y un solo arco, de
diferente tamaño y estructura.
Consta de dos partes, separadas por una pequeña
cornisa horizontal de sección cuadrada a modo de línea de imposta. La parte
inferior se asienta sobre un zócalo sobre el que se forman los pliegues que dan
origen a las gradaciones. No poseen ornamentación y los sillares que los
conforman siguen la estructura de las hiladas del muro. El interior enmarca la
abertura, que se cubre con un dintel liso monolítico. A este nivel encontramos
la cornisa de sección cuadrada ya mencionada que marca el punto de arranque de
los cuatro arcos que componen la portada. Se trata de cuatro arcos de medio
punto en gradación, que se corresponden con los pliegues de la zona inferior.
El interior, y más pequeño, es liso y los sillares de granito que lo conforman
son de cantos vivos; enmarca un tímpano monolítico, también liso. El siguiente
arco presenta la arista en caveto al contrario que el tercero cuya arista está
reseguida por una nervadura lisa. El único que posee ornamentación es el cuarto
arco, cuyo caveto está decorado con motivos en relieve a base de frutas, bolas,
elementos vegetales y dos figuras antropomorfas, todo ello de trazo muy
sencillo y esquemático. Por último, el conjunto está enmarcado por una
arquivolta esculpida con un ajedrezado que se distribuye uniformemente y hace
las veces de guardapolvo. Este tipo de portada es frecuente en iglesias del
Empordá y de las comarcas vecinas de la Carrotxa o el Rosselló. Por lo que se
refiere a la escultura, podemos decir que se trata de una tipología popular que
se suele encontrar en ambientes rurales del mismo Empordá, pero también de la
Cerdanya (Santa Eugènia de Saga, Sant Climent de Gréixer, Santa Maria d'All),
entre otras. Por lo que a su datación se refiere, podemos encajar la entre los
siglos XII y XIII, atendiendo a sus características y a la época constructiva
del templo.
Altar, corazón y ábside de la iglesia
San Martín
Llama la atención una lápida sepulcral de
mármol, esculpida en bajorrelieve, que se ubica en una de las dos capillas del
lateral norte del templo. Procede de la iglesia de Sant Miquel de Fontfreda y
se trasladó para evitar su desaparición, pues estaba colocada en el exterior de
dicha iglesia, que vez se encuentra en un lugar muy solitario y expuesta a un
posible expolio. La descripción detallada de la pieza se hará en el apartado
referente a la iglesia de Sant Miguel de Fontfreda, que pertenece a la parroquia
y término de Maçanet de Cabrenys.
Transepto,
Iglesia San Martín
Herrajes de la puerta de acceso
Está documentado que ya existían batientes de
puertas de madera adornados con trabajos de hierro forjado en el siglo IX. A
partir del siglo XI se inició el uso de elementos de forja en las puertas de
las iglesias del Rosellón, Alt Empordá y la Garrotxa, y a inicios del siglo XII
se extendió su uso por el camino de Santiago. Esta proliferación de elementos
de forja se puede asociar a las fraguas medievales que desarrollaron su
actividad en las cuencas altas de los ríos Tec, Muga y Fluviá, que discurren
por estas comarcas.
El hecho de cubrir toda la puerta con dichos
elementos se puede entender en base a una doble función de unir las tablas
yuxtapuestas y además, como una forma común de protección. Su diseño en espiral
se atribuye a la fácil elaboración de estas formas. También se ha relacionado
su simbología con la forma en que acaban los báculos de los abades y obispos
que rememora el bastón del pastor hasta conducir el /rebano a buen recaudo. De
este modo indicaría que los fieles han arribado a su receso espiritual donde encontrarán
al pastor que los guiará hacia el camino celestial. También señalaría la
entrada al Paraiso Según Fernando de Olaguer, la espiral se asemeja a las olas
del mar y lo relaciona con el bautismo o con el viaje del alma después de la
muerte.
Detalle
En Maçanet de Cabrenys, entre otros centros,
tenemos constancia de la existencia de minas de hierro, así como de talleres y
forjas que realizaban trabajos para los pueblos y vecindades del entorno. Por
tanto, cabe relacionar dichos talleres con el magnífico trabajo de forja que se
nos muestra en la puerta sur de acceso al templo, y también con el de la puerta
de la iglesia de Sant Briç, en la vecina localidad de Tapis.
La puerta de madera que hay en el acceso
meridional de Sant Martí de Maçanet consta de dos batientes, que mantienen los
elementos decorativos de hierro forjado románicos en excelente estado de
conservación. Se podrían datar en la misma época de construcción de la iglesia,
hacia la segunda mitad del siglo XII o inicios del XIII.
Se trata de un conjunto de trece juegos de
tiras o cintas horizontales que se dividen en dos volutas que se enrollan en
sentido opuesto en cada extremo. Del centro de cada cinta surgen dos pares más
de volutas exentas enfrentadas, lo que hace un total de ocho. Este esquema se
repite en nueve de los juegos. Otros dos se ven alterados por albergar el cierre,
dos bocallaves y dos tiradores. Los dos restantes se ubican en la parte
superior e inferior del batiente occidental y presentan sólo seis volutas cada
uno. No podemos olvidar un pequeño juego situado en la parte superior ya
mencionada, formado por dos pares de volutas enfrentadas que albergan dos pares
de pequeñitas espiras entre ambas.
Algunos juegos presentan una especie de
pequeñas espiras dobles y enfrentadas que emergen de los extremos del nervio
central en el espacio que queda entre las volutas.
El cierre, de muy buena factura, se desplazaba
sobre una tira más ancha a modo de carril acanalado, si bien actualmente está
algo desplazado, justo encima de dicha pieza. Discurre entre tres anillos
fijos, con resaltes paralelos. Observamos el diseño típico en forma de T con la
parte superior horizontal punzonada y acabada con una figura zoomórfica que
parece una cabeza de serpiente o dragón, modelo que encontramos repetido en
otras iglesias de la zona como Sant Pere dels Vilars, Sant Pere de Navata, o
Sant Cebrià de Fluviá. La presencia del dragón, guardián de tesoros que lucha
con San Jorge o San Miguel, o de la serpiente que se asocia al diablo que tentó
a Eva bajo su forma, se podría interpretar como una fuerza moral que recibe el
fiel al abrazarla para entrar o salir del templo.
Los tiradores son muy parecidos por lo que
respecta a la argolla o aro circular con tres protuberancias cada una. Penden
de un aro más ancho y decorado con incisiones, sujeto a una placa circular
abombada que en su parte plana presenta un contorno dentado y está decorada con
incisiones curvas y longitudinales. El mismo modelo lo encontramos en la puerta
de Sant Esteve de Llanars, en el Ripollés.
Las bocallaves parecen posteriores y constan de
dos sencillas placas de hierro rectangulares, clavadas con cuatro clavos cada una.
Destacamos que las cintas y las volutas son de
hierro acanalado y están fijadas con clavos de punta roma, cuadrada o
puntiaguda, al igual que todos los demás elementos del conjunto.
Píxide esmaltada (MD'A, 64)
En 1964, cuando se reformó el altar mayor, se
encontró en su interior una píxide de cobre esmaltado del siglo XIII. Dado que
se trataba de una pieza única, al año siguiente, en la exposición de arte sacro
que se hizo en Girona, se pidió a la parroquia la cesión temporal de la pieza
para los días de la exposición, y con el compromiso de devolverla una vez
terminada. Pese a reclamaciones posteriores, la píxide no se devolvió y hoy
todavía está expuesta en el Museo de Arte en Girona.
Es una pieza de cobre, con decoración esmaltada
al champlevé. Tienen forma de pequeña cajita cilíndrica, con tapa cónica, de
unos 10,50 cm de alto y un diámetro de 8 cm. La tapa va unida por una bisagra y
un cierre en el lado opuesto, y está coronada por una minúscula esfera que
seguramente soportaba una pequeña cruz, como es habitual en este tipo de
piezas.
La ornamentación, a base de una policromía de
vivos colores, combina el dorado del cobre con el esmalta azul en el fondo, y
utiliza además blanco, rojo, turquesa y verde. El diseño muestra tallos dorados
que van formando alternativamente espirales rematados por un llorón, y círculos
que contienen escudos combinados con florecillas. Destacamos que la tapa
contiene dos escudos con lo que parecen flores de lis, uno, y bastones el otro.
Es improbable, de todos modos, que los escudos identifiquen linajes nobiliarios,
pues la decoración con motivos heráldicos simplemente ornamentales es habitual
en los esmaltes lemosines de época tardía.
Pese a que algunos autores han planteado la
existencia de talleres locales trabajando a imitación de los productos
esmaltados de Limoges, no hay testimonio alguno de su existencia antes de
finales de siglo XIII. Lo más probable, por lo tanto, es que la píxide fuera
importada a Cataluña más o menos directamente desde la región lemosina, como
ocurre con tantas otras piezas litúrgicas elaboradas con esmalte. Por sus
características técnicas y decorativas debe ser datada en el siglo XIII.
Lipsanoteca de cristal
En las reservas del Museu d'Art de Girona se
conserva también una lipsanoteca de vidrio procedente de la iglesia de Sant
Martí. La poca calidad del material hace que se desintegre fácilmente y que
haya cambiado su coloración amarillento inicial por un color terroso. Es de
forma esférica, mide unos 6 cm de alto por 9,5 de diámetro, y posee una
sencilla decoración en la parte inferior a base de una flor de siete pétalos.
Pese a la poca información sobre la pieza, es
de suponer que estuviera alojada en el reconditorio del altar. En el Museu
Episcopal de Vic se pueden observar piezas similares, que suelen fecharse a
inicios del siglo XI. No obstante, pensamos que a esta pieza le corresponde una
datación anterior, que situamos hacia la segunda mitad del siglo X.
Ger
El municipio de Ger se sitúa en la parte
central de la comarca de la Cerdanya.
Además del pueblo homónimo, que es cabeza de
municipio, quedan en su término la aldea de Gréixer, el caserío de Saga, el
barrio de San Pedro y varias urbanizaciones modernas, además de los despoblados
de Altejó o Tejó, Montmalús y también Niula, que ha sido urbanizado de nuevo.
La población principal se sitúa junto al km 187 de la carretera N- 260, entre
el río Segre y los montes del Puigpedrós.
El topónimo tiene origen ibérico, que se
reencuentra en la zona del Noguera Pallaresa o en el País Vasco. La zona fue
asentamiento durante la ocupación romana (Oyeron) Cerca del pueblo, al
noroeste, está el barrio de Sant Pere, donde se encuentran las ruinas de la
antigua capilla de Sant Pere de Ger. Está documentado (965) que, en esta
capilla, junto a la antigua Strata Francisca, había una pequeña comunidad de
clérigos. El año 978 el conde Correll II la cedió, junto con un manso de la
villa de Ger, a Sant Ser ni de Tavernoles, monasterio al que todavía pertenecía
el 1 268, aunque por esas fechas, ya no había en ella ninguna comunidad. Luego
fue posesión del monasterio de Sant Miquel de Cuixá. Sin embargo, los restos que
se conservan del edificio parecen de época moderna.
La documentación sobre la villa es abundante.
En 1090 se firma un contrato entre el abad Pere Bernat y los monjes de
Tavernoles, y por otra parte Pere de Ger, al que le ceden un manso en Ger para
que lo trabaje. En 1260, Bernarda y su marido Pere Calí, venden a Ermengol una
viña en el término de Sant Pere de Ger, por 150 sueldos barceloneses. El
término aparece citado en varios testamentos de caballeros antes de emprender
viaje de peregrinaje al Santo Sepulcro entre 1041 y 1076. También aparece en el
Memorial de greuges (1241 -1251) que expone la relación de daños sufridos
por la población, los eclesiásticos y los bienes de la iglesia, causados por
los hombres del vizconde de Castellbó y del conde de Foix. En 1 263, Jaime l
refrendó a favor de Bernat, prior de Santa Maria de Cornellá, toda heredad,
posesión, derecho y renta, proveniente de sus antecesores, de todas las
posesiones del monasterio, entre las que se encontraban varios alodios en Ger.
lglesia de Santa Eugènia de Saga
La aldea de Saca ya debió existir en época
romana, si tenemos en cuenta el topónimo Paganos. Forma parte del municipio de Ger
situada a los pies de la Solana Central, entre campos de cultivo y prados de
regadío. Está junto a la carretera N-260, de Puigcerdà a la Seu d'Urgell, a la
altura del km 185,7. Se trata de una agrupación de casas junto a un caserío y
la iglesia de Santa Eugenia. En las últimas décadas del siglo XX, han surgido
varias urbanizaciones en su entorno, como la Pleta de Saga, o la Devesa de
Saga, con un gran aumento de segundas residencias.
Iglesia de Santa Eugenia de Saga
románica del siglo XI. Ger.
Santa Eugènia de Saga, que formaba parte del pagos
Liviensis, aparece citada en la lista de iglesias del acta de consagración
de la catedral de la Seu d'Urgell, fechada en el 819 pero redactada bastante
más tarde, probablemente a comienzos del siglo XI. A partir del año 958 fue
posesión del cenobio de Sant Miguel de Cuixá, según se indica en un precepto de
este año, otorgado por el rey Lotario I. La posesión es confirmada en la bula
del papa Sergio IV a Cuixá, del 1011 (ecclesiam Sanctae Eugeniae cum ahode
de Sagano). Consta que en 1201 pasó a ser feudo de los señores de Saga, uno
de cuyos miembros, Arnau de Saga, figuró en el séquito de Jaime l en la
conquista de Mallorca (1228-1 231), siendo compensado con el castillo de
Cotlliure, en el Rossellón. Dicho feudo fue vendido a la abadía de Sant Martí
del Canigó en 1372 por Berenguer Ill d'Oms.
Como la mayoría de las iglesias de la zona,
recibió las visitas de los delegados del arzobispo de Tarragona entre 1312 y
1314.
La iglesia de Santa Eugènia de Saga fue objeto
de diversas intervenciones arqueológicas a partir de 1986, que resultaron
enriquecedoras para aclarar su datación. Un primer sondeo lo llevaron a cabo
miembros del Centre d'lnvestigacions Arqueologiques de Girona, en 1991.
Encontraron dos tumbas de losas junto al exterior del ábside, un muro
relacionado con su cimentación y una posible sacristía. Más adelante, las
excavaciones llevadas a cabo, con motivo de la pavimentación del templo, por la
arqueóloga S. Aliaga en 1996 y 1998, sacaron a la luz tres estructuras de
enterramientos antropomorfas, recortadas en el subsuelo en dirección
Este-Oeste, y con la cabeza orientada a poniente. Una correspondía a una mujer
adulta, otra a un niño, y la tercera apareció vacía. También apareció material
arqueológico, en concreto dos fragmentos de cerámica gris del siglo XII.
A continuación, se descubrieron estructuras de
cimentación de un ábside (muro con hiladas en opus spicatum), que
estaban cubiertas por lo que debió de ser el primitivo pavimento a base de cal
y tierras prensadas, que posteriormente se cubrió con un entarimado de madera
similar al descubierto en 1999 en la cercana iglesia de Sant Miguel de
Soriguerola. Se llegó a esta conclusión por los restos de una viga de madera
calcinados, dispuestos de igual modo en la zona absidal.
Gracias al material arqueológico encontrado y a
las características de dichas estructuras, se dató el hallazgo entre los siglos
IX y X.
El edificio actual, muy austero y sencillo,
está situado en una suave elevación, sobre un terreno arcilloso que ha
provocado, desde su construcción, problemas de estabilidad en su estructura,
que se aprecian al observar la exteriormente, a modo de grandes grietas. Se
trata de una nave rectangular, con ábside semicircular, éste con una ventana de
doble derrame, rematada con dovelas de piedra granítica bien trabajadas
(añadidas seguramente con posterioridad). hay otra obertura, aunque de época
más tardía, en la fachada occidental, que va rematada por una espadaña de un
solo vano. El ábside de tambor, liso y de muros muy gruesos, asienta sobre un
basamento para terminar bajo tejado con una cornisa inclinada. Al derribar la
sacristía, en 1991, quedó a la vista una ventana en forma de óculo limitada por
dovelas de piedra tosca, seguramente posterior al siglo XII.
La fachada sur, presenta un aparejo a base de
sillarejo irregular de esquistos grisáceos y marrosos, de formas alargadas,
dispuestos en hiladas no muy regulares y unidos con argamasa. En ella se
aprecia una ventana de doble derrame, adovelada, de considerable tamaño.
Dejamos constancia de otras tres ventanas de estructura similar, tapiadas
posiblemente a causa del terremoto de 1428, que causó importantes daños
estructurales al edificio, todavía visibles. Llama la atención que las ventanas
llegan prácticamente a ras del alero de la cubierta de pizarra.
El interior, muy reconstruido, permite observar
al ábside cubierto con bóveda de cuarto de esfera, precedido por un arco
triunfal ojival. La nave, de techo sobrealzado, tiene los muros reforzados con
arcos formeros, tres en el costado norte y cuatro en el sur, de los que ya
hemos mencionado que sus cimentaciones son anteriores al edificio actual. Su
misión consiste en reforzar el muro y, además, sostener la bóveda de piedra,
ligeramente apuntada. También hay que citar la cornisa que, a modo de imposta,
sostiene o separa el muro de la bóveda, tanto en la nave, como en el hemiciclo
absidal. Dejamos constancia de que, solo se conserva un tramo de unos 2,5 m de
la bóveda de piedra, dado que el resto se substituyó por un techo de madera,
cubierto por un falso techo de ladrillo.
El elemento más destacado y sorprendente del
edificio es su portada. Situada en la fachada sur, está tallada en mármol de lsòvol,
y va desprovista de dintel y tímpano, como es habitual en las portadas
esculpidas de las iglesias románicas de la Cerdanya de la segunda mitad del
siglo XII. Presenta cinco arquivoltas abocinadas de medio punto, la más
exterior enriquecida con representaciones figurativas esquemáticas. Dos
arquivoltas descansan sobre columnas, y las otras tres sobre jambas
rectangulares, siguiendo el mismo modelo de las portadas de Sant Pere d'Olopte,
Sant Serni de Meranges, Santa Cecília de Bolvir, Sant Martí d'lx o Sant
Fructuós de Llo.
Según M. Durliat, habría trabajado en la
portada el mismo cantero que, previamente, lo habría hecho en lx y Llo. Otros
autores defienden la autoría de un taller vinculado a Ripoll. La decoración
escultórica se concentra en el caveto o media caña de las dovelas de la
arquivolta exterior, en su clave, y en los cuatro capiteles que descansan sobre
las columnas. El conjunto, no sobresale del muro, pero sí lo resigue para
culminar en el centro, enmarcando el relieve que decora la clave. Por encima de
la portada hay otro guardapolvo, horizontal, sostenido por una pequeña ménsula
en cada extremo.
La arquivolta exterior muestra, en sus
arranques, la representación de las figuras de Adán (sin pelo y de menor
tamaño), y Eva (con larga cabellera), ambos desnudos, con lo que se les sitúa
en el momento posterior a la caída. A partir de ellos se alternan cabezas y
figuras humanas con animales o seres monstruosos, algunos sin extremidades,
posiblemente inspirados en la escultura de Ripoll.
Especial atención merecen los capiteles, cuya
decoración consiste en temas animales y vegetales. Dos de ellos, (el exterior
izquierdo y el interior derecho) coinciden en representar tres aves que parecen
águilas, destacando el minucioso trabajo en el dibujo de las plumas y las
cabezas antropomorfas o de ave (grifos o arpías macho). El capitel exterior de
la derecha destaca por su diseño con dos hileras de pequeñas hojas por encima
de un collarín retorcido, que se enderezan transformándose en palmetas que acaban
en volutas. En medio de estas se aprecian dos cabezas, una demoníaca y la otra
con aspecto de buey. Los dos capiteles exteriores están coronados por sendos
cimacios decorados con cintas zigzagueantes, mientras que los interiores los
presentan lisos. A destacar que el capitel interior izquierdo fue destruido por
un rayo en 1865, y apenas se intuye su decoración, que sería a base de motivos
vegetales, similar al exterior derecho. Estos capiteles pueden compararse con
los de la portada Sant Esteve de Llanars, en el Ripollés (iglesia consagrada en
1161), tanto en la factura como en la ubicación, y temas iconográficos.
Como colofón, cabe mencionar el relieve de la
clave con la imagen de Cristo entronizado (Maiestas Domini), en actitud
de bendecir con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene el
Libro. Desgraciadamente, la mutilación sufrida en el rostro, no nos permite
conocer sus rasgos. Sin embargo, su presencia en tan destacado lugar invita a
meditar acerca de los valores espirituales de todos estos símbolos, destacando
su papel de Padre que conduce, por la buena senda, a la Salvación: “Yo soy
la puerta; quién entre por mí, se salvará” (Ap, X, 9). Esta escenificación,
como rey del universo que domina la naturaleza, justificaría la presencia de
los seres enigmáticos en portadas y ventanas de las humildes iglesias rurales
de la Cerdaña, como certificación de su nuevo estatus, después de entrar a
formar parte de la diócesis de Urgell. Merece la pena destacar, como ya hemos
mencionado, que estos programas iconográficos estarían probablemente en la
órbita del de la portada de Ripoll.
El análisis de la técnica empleada por el
escultor de Saga, indica que se trata de un buen tallador, que trabajó la
piedra a bisel. Destaca por la dureza que confiere a los rasgos de expresión de
los rostros, con párpados que resaltan unos ojos alargados, que suelen acabar
en punta. Llama la atención la forma de marcar las mejillas, el cabello,
ordenado y siempre hacia atrás, y las largas barbas, recortadas simétricamente.
Todos estos aspectos confieren un aire fantástico, y quizás caricaturesco, a
las representaciones, que así mismo encontramos en las figuras de las iglesias
de la zona, ya mencionadas anteriormente, dando pie a la hipótesis de un mismo
autor para todas ellas, o una cuadrilla que se habría formado en el taller que
realizó la portada de Ripoll.
Se conserva una pila bautismal de granito,
poliédrica en el exterior, que se puede datar hacia el siglo XII, si tenemos en
cuenta los datos de la excavación de 1996, que localizaron su estructura básica
original en la zona del coro.
En el Musée des Arts Décoratifs de Paris, se
conserva el frontal de Santa Eugenia de Saga (1,07 x 1,52 m) con el número de
inventario PE 121. lngresó en este museo en 1905, formando parte del legado del
decorador y coleccionista Emile Peyre. Se sabe que Elies Rogent todavía lo
conoció en su ubicación original a finales del siglo XIX, poco antes de 1896,
fecha de su exportación a Francia. Está datado a finales del siglo XIII y, por
sus características estilísticas está considerado como gótico. J. Ainaud pensaba
que podía ser obra del denominado Maestro de Soriguerola, o acaso de un
discípulo de su taller, al igual que el frontal de Sant Vicenç de la Llagona
(Capcir, Francia).
Peralada
En el centro de la comarca el municipio de
Peralada dista unos 8 km de la capital, Figueres, a la que se conectada por
medio de la carretera C-252. El término municipal incluye el pueblo homónimo y
varios vecindarios agregados, entre los que destaca el de Vilanova de la Muga,
que fue municipio independiente hasta el año 1974.
Las intervenciones arqueológicas realizadas en
Peralada han confirmado la existencia de un asentamiento ibérico activo,
aproximadamente, entre finales de siglo VI a.C. (o inicio del V) y comienzos de
siglo III. La historiografía más antigua sostuvo que la villa había sido
fortificada ya en este siglo III y que, más tarde, la población se convirtió en
la capital de un pagus visigótico. Sin embargo, la arqueología ha descartado
esta hipótesis, pues la falta absoluta de material arqueológico de época romana
y tardoantigua confirman que, durante ese momento, la población se trasladó a
la plana empordanesa; así lo indica, además, los vestigios romanos localizados
en Vilanova de la Muga. Por tanto, no cabe sino situar los orígenes de la villa
medieval en el momento de ocupación y dominación carolingia del territorio.
A esa época corresponden tanto las primeras
evidencias arqueológicas del establecimiento de una estructura urbana como las
primeras noticias documentales, en las que aparece mencionada tanto una Villa
Petrolota, para referirse al núcleo de población, como el Castro Tolon,
en referencia al término de su castillo. Dicha fortaleza fue residencia del
linaje vizcondal de Rocabertí, que gobernó la villa durante toda la Edad Media;
aunque dependientes de los condes de Empúries, los Rocabertí gozaron de gran
poder y la villa de Peralada, cuyo dominio se documenta incluso como condado (comite
tu petrolotense) dispuso de una gran autonomía administrativa.
Los restos del castillo se han localizado en el
lugar que hoy ocupa el convento de Sant Bartomeu (siglo XIV), en la calle Costa
de les Monges. En este lugar se conservan los restos de uno de los portales de
la primera y más antigua muralla de Peralada, portal que deba entrada al
castillo y del que se conserva un arco de medio punto adovelado. Una vez
superado el portal, son visibles los restos de un tramo de bóveda y parte de un
segundo arco de medio punto.
De esta primera muralla se conservan otros
vestigios en las calles Sant Sebastià y Sota Muralla, donde son visibles
fragmentos del muro coronado por almenas y algunas aspilleras. Este primer
núcleo medieval fue incendiado en 1285, a consecuencia de la invasión francesa
en tiempos del rey Pedro el Grande. El incendio, relatado por el cronista Ramon
Muntaner (precisamente nacido en Peralada) propició la construcción de un
segundo recinto amurallado, más amplio, que incluyó la judería y la zona donde
está situado el convento del Carme. La zona mejor conservada de la segunda
muralla (aunque reconstruida a mediados del siglo XIX) se encuentra en las
cercanías del convento, con una torre de base circular con almenas y aspilleras.
Claustro de Sant Domènec de Peralada
El claustro del antiguo convento de sant
Domènec se encuentra en el jardín de Can Pujol, sede del actual Centre de
Turisme Cultural de Peralada i Museu de la Vila que hay en el centro de la
población, en la Plaça de la Peixateria.
El claustro es, en realidad, el único resto
conservado de un monasterio de origen románico, quizás una canónica
agustiniana. La falta total de documentación histórica, así como de vestigios
arquitectónicos de sus dependencias monásticas, impiden precisar una cronología
para su construcción que, según los escasos estudios dedicados, abarcaría un
lapso temporal entre la segunda mitad del siglo XI y los principios del XIII.
Se cree que el conjunto quedó gravemente
afectado por el incendio que tuvo lugar en el 1285 en el marco de la invasión
francesa dirigida por el rey Felipe Ill el Atrevido que supuso, para Peralada,
el fin de una época de plenitud. Como consecuencia, el monasterio habría sido
abandonado y su comunidad extinguida hasta 1578, año en que Francesc Dalmau de
Rocabertí cedió el antiguo recinto a un grupo de religiosos de la orden de los
dominicos, que le dieron su nombre actual. Éstos mantuvieron la comunidad hasta
la primera mitad del siglo XIX, pero abandonaron el convento debido a la
desamortización. Como consecuencia de su mal estado de conservación, la
edificación se derruyó en los años sesenta del siglo XX, después de haber
servido, entre otros usos, de hospital y de caserna de la Guardia Civil. Pese a
realizarse una intervención arqueológica en el año 2000, nada se ha localizado
todavía del conjunto arquitectónico antiguo.
El claustro es un recinto de planta
cuadrangular, formado por un plinto de aproximadamente 1 m. de altura sobre el
que descansan un total de 52 columnas que sostienen arcadas de medio punto,
articuladas en dos sectores de seis (galerías Norte y Sur) y dos sectores de
cinco (galerías Este y Oeste). Las columnas se distribuyen por parejas y, en
las esquinas, están adosadas a los pilares que forman los ángulos de la
estructura.
Las bases están formadas por un doble toro, y
presentan decoración escultórica, bien en sus costados, en forma de figuras
zoomórficas —probablemente leones, pero difícilmente identificables a causa de
la erosión—, o bien sobre sus ángulos, en forma de elementos vegetales o
geométricos (piñas y conchas, fundamentalmente). Los fustes son generalmente
monolíticos y lisos, y en la mayoría de los casos presentan collarines
estrechos entre ellos y los capiteles. Éstos pueden clasificarse según la
temática de sus relieves en cuatro tipos: con ornamentación geométrica, vegetal
(o la combinación de ambos), zoomórfica, o figurados. Se disponen bajo un ábaco
sin decoración escultórica que une los dos capiteles de cada pareja de columnas.
Los arcos son rebajados, particularidad que
llevó a Puig i Cadafalch a referirse al claustro de Sant Domènec como un unicom
del románico catalán. Sin embargo, los estudios arqueológicos ya mencionados
han confirmado que el claustro fue desmontado y vuelto montar en su ubicación
actual, en una fecha indeterminada, lo que explica tanto el rebajado como el
mal encaje de algunas de las dovelas, que se percibe en muchos de los aros. En
realidad, toda la parte superior de la estructura es de época moderna, incluyendo
alguno de los ábacos.
El análisis de los capiteles se realizará a
continuación, uno a uno, partiendo de la galería oeste, en la que se encuentra
el acceso al interior del patio central.
Galeria oeste
1-Capitel ornamental con decoración vegetal que
presenta diversos elementos de entre los que destacan las hojas de palma
esculpidas en bajo relieve en la parte inferior y los frutos, de mayor volumen,
que parecen colgar de los ángulos del capitel, todos ellos enmarcados mediante
una cinta que los envuelve.
2-Capitel con figuración zoomórfica compuesto
por dos figuras de cuadrúpedos en cada lado, una sobre la otra, y con sus
cabezas situadas en los ángulos del capitel, tocando la parte trasera de los
animales del lado contiguo. El capitel número 14 de la galería norte presenta
la misma temática y morfología.
3-Capitel figurado que presenta cuatro
personajes —uno en posición sedente y los otros tres de pie o agachados—
sosteniendo varios utensilios, como bastones. El personaje situado en el
extremo suroeste parece sostener un ave que podría ser un halcón, y que ocupa
el centro de la cara sur del capitel. Siendo así, la escena representada podría
tratarse de una cacería, temática que reencontramos en otros claustros
románicos catalanes, como por ejemplo en la escultura de los capiteles de Sant
Cugat del Valles, en Barcelona.
4-Capitel ornamental con decoración vegetal
formada por hojas de acanto en la base y otros elementos de mayor volumen,
quizás frutos, en la parte superior y en los ángulos.
5-Capitel ornamental con decoración vegetal
formada —como en el capitel número 4— por hojas de acanto en la base y frutos
en los ángulos. Destaca, en el centro de la parte más alta del capitel, la
presencia de un ave en cada una de las caras.
6-Capitel con figuración zoomórfica que
presenta diferentes seres de entre los que destaca el situado en el ángulo
externo. Se trata de dos figuras aladas con plumaje abundante y cabeza
antropomórfica.
7-Capitel ornamental que destaca por la
presencia de una máscara invertida centrada en la base de cada una de sus
caras. Este motivo permite aglutinar diversos capiteles del claustro en un
mismo grupo distribuidos entre las diferentes galerías. tres en el ala
occidental, uno en la meridional, dos en la oriental y dos más en la
septentrional. De ella surgen los elementos decorativos —vegetales o
geométricos— que llenan todo el capitel y que, por su morfología, recuerda al
tema iconográfico de origen pagano conocido como green man, en el que se
representa como motivo central una cabeza antropomórfica de la que se origina
una profusa vegetación.
En el caso concreto del capitel número 7 del
ala oeste, de la máscara surge un tallo que se abre hacia los laterales dando
lugar a dos ramas acabadas en espiral, a modo de pequeñas volutas. Entre ellas,
aparece una flor de cuatro pétalos inscrita en un círculo y flanqueada por
hojas. Todos los capiteles de este grupo presentan en los laterales grandes
hojas acabadas en punta y que presentan estrías, a modo de nervios, ocupando la
altura total del capitel
8-Capitel ornamental decorado en sus cuatro
caras por una serie de dos arquillos ciegos muy bien definidos en la parte
superior de éste y que se alargan hasta su base a modo de estrías, creando un
patrón cóncavo-convexo que dota al capitel de un interesante juego de sombras.
En los ángulos presenta una decoración idéntica a la del capitel número 10 del
ala norte, que muestra unas grandes hojas alargadas, acabadas en punta y sin
nervaduras.
9-Capitel ornamental con decoración vegetal.
Todo el protagonismo lo adquieren aquí las dos grandes hojas que, superpuestas,
ocupan los ángulos e invaden casi toda la cara del capitel, dejando libre
únicamente el espacio central, ocupado por un tallo trenzado que, en la parte
superior del capitel, da lugar a un fruto —quizás una piña— flanqueada por una
hoja cada uno de sus lados.
10-Capitel con figuración zoomórfica compuesto
por dos figuras de cuadrúpedos erigidos sobre las patas de atrás y levantando
las patas delanteras en cada lado, una frente a la otra, y con sus cabezas
situadas en los ángulos del capitel, que comparten con el animal de la cara
contigua, con lo que hay una cabeza común para cada dos animales.
11-Capitel ornamental con decoración vegetal y
geométrica perteneciente al mismo grupo que el capitel número 7 de esta misma
galería. Presenta, como en aquel caso, una máscara invertida en la parte
central de la base del capitel, de la que surge un tallo que se ramifica a
media altura, dando lugar a pequeñas formas de espiral en las puntas de cada
rama. El resto del espacio del capitel presenta decoración de tipo geométrica a
modo de estrías. En los ángulos se han representado grandes hojas que ocupan
toda la altura del capitel.
12-Capitel ornamental con decoración vegetal que
pertenece al mismo grupo que los capiteles número 7 y 11 de esta galería.
Presenta, de nuevo, una máscara antropomórfica invertida en la base de las
cuatro caras del capitel que da lugar a una profusa decoración, centrada por un
fruto en la parte más alta. Los ángulos presentan las grandes hojas nervadas
propias características de este grupo.
Galería sur
1-Capitel figurativo que presenta cinco
personajes dispuestos frontalmente alrededor de sus tres caras. Las figuras de
los extremos, tocando al pilar del ángulo sudoeste del claustro, son aladas y
una de ellas parece llevar nimbo, características que los identifican como ángeles.
En la cara central se representa un personaje también nimbado y vestido con
túnica, que no ha podido ser identificado. Lo flanquean otras dos figuras en
posición sedente, que sostienen con ambas manos una especie de cinta que se cruza
a la altura del pecho y que parece nacer de una máscara invertida situada a sus
pies, del tipo que se encuentra en algunos de los capiteles con decoración
vegetal ya descritos. La identificación de estos personajes, así como la
interpretación general del capitel, es realmente compleja. La historiografía ha
propuesto, por comparación con otros ejemplos, que se trate de atlantes y que
esta sea una representación del Paraíso que precede al ciclo del Génesis del
capitel número 2 de esta misma galería.
2-Capitel historiado que presenta, enmarcadas
bajo una arcada, cuatro escenas que componen un ciclo del Génesis. la creación
de Adán, la creación de Eva, el Pecado Original y los trabajos de Adán y Eva.
La lectura iconográfica debe iniciarse por la cara norte, dedicada a la
creación del primer hombre (Cena 2, 7). En ella se representan dos figuras
masculinas: la primera, nimbada y vestida, toca con una mano de grandes
proporciones —la Dextera Domini— la cabeza de la otra figura, Adán, que
ha sido representado desnudo y mirando a Dios. En la cara este, dedicada a la
creación de Eva (Gen. 2, 21-22), aparecen tres figuras: Adán, desnudo,
reclinado y dormido mientras que Dios —vestido con túnica y nimbo representado
de pie en el extremo opuesto, hace salir a Eva de una de las costillas de Adán.
La vemos en la parte central del capitel, sobre el cuerpo de éste. La lectura
continúa en la cara contigua, dedicada al Pecado Original (Gen. 2, 1-7). Adán y
Eva son representados desnudos y flanqueando el árbol del fruto prohibido, en
el tronco del cual aparece enrollada la serpiente. El ciclo termina en la cara
sur del capitel, dedicada a las consecuencias del Pecado. Aquí, ambas figuras
aparecen ya vestidas y mostrando las herramientas de sus trabajos: el arado y
el huso. Se trata del único capitel del claustro con un carácter marcadamente
narrativo, hecho que ha llevado a algunos autores a proponer que no formaba
parte, en origen, de Sant Domènec.
3-Capitel ornamental que presenta todas sus
caras lisas a excepción de algunos elementos decorativos de tipo vegetal
frutos) y zoomórfico (máscaras) situados en la parte más alta.
A media altura y en bajo relieve aparece
representada una torre que, según la historiografía, podría relacionarse con
aquellas que aparecen en el escudo del linaje de los Rocabertí, gobernadores de
Peralada.
4-Capitel con figuración zoomórfica que
presenta la misma morfología que el capitel número 10 del ala oeste. Se trata
del tema de los animales enfrentados, compuesto por dos figuras de cuadrúpedos
erigidos sobre las patas de atrás, levantando las patas delanteras en cada
lado, con las colas entrelazadas y con sus cabezas situadas en los ángulos del
capitel, que comparten con el animal de la cara contigua, con lo que hay una
cabeza común para cada dos animales.
5-Capitel con figuración zoomórfica que muestra
cuatro animales cuadrúpedos representados con los cuerpos ocupando la cara del
capitel y sus cabezas en los ángulos. Aparecen atados mediante una cuerda a una
argolla situada en la parte alta del capitel. No es posible precisar de qué
tipo de animal se trata, sin embargo, su aspecto grotesco los dota de un
carácter negativo.
6-Capitel ornamental con decoración vegetal que
presenta un doble registro de hojas de acanto. La morfología de este capitel no
coincide con ningún otro del claustro, lo que ha llevado a la historiografía a
proponer que se trate de una pieza reaprovechada que no debía formar parte, en
origen, del claustro de Sant Domènec.
7-Capitel ornamental con decoración vegetal en
forma de tallos y frutos.
8-Capitel ornamental con decoración vegetal que
pertenece al mismo grupo que los capiteles número 7, 11 y 12 de la galería
oeste, ya definidos. Como en aquellos, presenta en el centro de la base de cada
una de las caras del capitel, una máscara antropomórfica invertida de la que se
origina un motivo central que puede definirse como un tallo que se abre a media
altura dando lugar a dos ramas acabadas en espiral. El resto del espacio está
decorado con ornamentación geométrica. Este capitel es muy similar al capitel
número 11 del ala occidental del claustro y, como éste y como el resto del
grupo de capiteles aglutinados por la presencia de este del mascarón, presenta
grandes hojas con nervios en sus ángulos.
9- 13. Los capiteles de esta serie presentan un
tipo de ornamentación geométrica que se define a partir de un motivo común: se
trata de una sucesión de triángulos que llenan las cuatro caras del capitel,
así como los ángulos, siendo un total de 8 los triángulos representados. Los de
las caras se presentan invertidos, con la base en la parte inferior del
capitel. Este particular motivo ornamental se repite en tres de las cuatro
galerías del claustro, más concretamente, en los capiteles 8 y 9 de la galería
este y en los capiteles 9, 11, 12 y 13 de la galería norte.
14. Capitel ornamental que presenta la parte
inferior lisa y la superior decorada con diversos elementos de entre los que
destacan los frutos esculpidos en los ángulos bajo los que aparecen unas
pechinas de grandes dimensiones que invaden parte de las caras del capitel. El
espacio restante lo ocupa un motivo central ovalado y estriado que, a causa de
la erosión, no es posible definir con mayor precisión.
Galería este
1-Capitel ornamental con decoración vegetal y
geométrica que pertenece al conjunto formado por aquellos capiteles centrados
por la presencia de una máscara central invertida en la base de cada una de las
caras del capitel. La decoración que nace de ella se presenta, en este caso,
íntimamente relacionada con la del capitel número 7 del ala oeste del claustro:
un tallo que, a media altura, se ramifica abriéndose hacía los laterales y
acabando en forma de espiral o de pequeña voluta. Entre las dos ramas que se
originan, se presenta una flor de seis pétalos inscrita en un círculo. En los
ángulos del capitel reencontramos las grandes hojas nervadas que presentan
todos los capiteles del grupo.
2-Capitel ornamental vegetal con hojas de
acanto en bajo relieve en la parte inferior que contrasta fuertemente con el
volumen de los frutos representados en la parte superior.
3-Capitel ornamental vegetal con hojas de
acanto en la parte inferior. El espacio restante lo ocupan diversos frutos que
parece que cuelguen de la parte superior del capitel y que se asemejan tanto a
los representados en el capitel número 2 de esta misma galería como al número 4
de la galería oeste. Los frutos crean, entre ellos y en relación con la parte
inferior de la pieza, un fuerte contraste de volúmenes que da lugar a un
interesante juego de sombras.
1-Capitel ornamental con decoración vegetal
siguiendo el esquema definido para el grupo de capiteles que presentan una
máscara central invertida en su base (capiteles 7, 11 y 12 de la galería oeste,
8 de la sur, 1 y 12 de la este y 15 de la galería norte). En el caso se sigue
la misma morfología que en ejemplos número de la galería oeste y de la galería
este, en que las ramificaciones que surgen de la máscara enmarcar una flor -de
seis pétalos, en esta ocasión-, inscrita en un círculo.
2-Capitel ornamental con decoración vegetal.
Presenta, en el centro de cada cara, un tallo vertical que, en la parte
superior, se abre dando lugar a tres ramas. la centras está coronada por un
fruto —quizás pina—, mientras que las otras dos se abren hacia los laterales
acabando en espiral, a modo de pequeñas volutas. Destaca la presencia de las
grandes hojas lisas y puntiagudas que ocupan los cuatro ángulos.
3-Capitel con figuración zoomórfica que
presenta cuatro figuras situadas en los ángulos. Se trata de seres
antropomórficos, con zarpas y grandes alas con un plumaje muy abundante que
invade las caras del capitel. El tema y, sobre todo, la forma de estos seres
fantásticos, debe relacionarse con el capitel número 6 del ala oeste del
claustro.
4-Capitel con decoración figurada que presenta
grupos de dos y tres personajes en cada una de sus caras enmarcados bajo una
arcada que, en los extremos, se remata con una cabeza de animal. Lo más
reseñable de estos grupos de personas es su gestualidad, puesto que algunos de
ellos tocan a los otros de forma expresa —su boca, su pecho, sus ojos, etc.—,
sobrepasando incluso el marco de la propia escena. Véase, en este sentido, el
personaje de la cara norte, que alarga su mano hasta tocar a una de las figuras
de la cara oeste, detalle que indica una interconexión semántica entre las
escenas de las diferentes caras del capitel. Esto no es suficiente, no
obstante, para aventurar una hipótesis argumentada sobre el significado de
estas escenas. Sin embargo, parece demasiado arriesgado apoyar las hipótesis
que han defendido una lectura bíblica, en sentido estricto, para este capitel.
Por contra, parece más acertada la propuesta de que podría tratarse de una
alusión simbólica a los pecados carnales y a sus consecuencias para los
sentidos, lectura que podría relacionarse con la temática del Pecado Original
representada en el capitel número 2 de la galería sur. En cualquier caso, el
mal estado de conservación de la escultura de este capitel dificulta su lectura
y posible interpretación.
5-Capitel ornamental con decoración vegetal que
pertenece, como el capitel número de esta misma galería, al grupo de los que
presentan una máscara antropomórfica en la base. Este capitel presenta, no
obstante, algunas variaciones del tema que lo diferencian del resto. Es el
único capitel que no presenta hojas en los ángulos y si, en cambio, unas
pechinas en la parte superior de cada uno de ellos. El resto del espacio está
ocupado por una profusa vegetación.
6-Capitel con decoración figurada que presenta
una morfología muy similar a la del capitel número 4 de esta misma galería, con
parejas de personajes -uno femenino y otro masculino- esta vez representados de
medio cuerpo y enmarcados bajo una arcada rematada, en sus extremos, con
ornamentación de tipo vegetal y geométrico.
7-Capitel con figuración zoomórfica que
presenta diversas figuras dispuestas en la parte superior de la pieza. Se
distinguen hasta tres animales distintos, si bien están muy deteriorados y no
puede especificarse de que tipo de animal se trata en concreto. Dos de ellos
son cuadrúpedos y parecen ataquen al tercero, situado en el ángulo del capitel.
8-Capitel ornamental con decoración vegetal que
todo el espacio ocupado por diversos registros de hojas de acanto dispuesta. Se
trata de un capitel adosado al pilar noroeste que presenta, en sus dos ángulos
libres, un fruto -probablemente una pina- y una cara en el ángulo interno. Pese
a que no es posible detectar si se trata de una faz humana o de una cabeza de
animal, por su morfología general este capitel puede relacionarse con el
capitel número 6 de la galería este.
9-Capitel ornamental con decoración geométrica,
siguiendo el esquema de la serie definida para los capiteles 9 a 13 de la
galería sur.
10-Capitel ornamental con decoración vegetal
que presenta las cuatro caras lisas y como único elemento decorativo unas
grandes hojas alargadas y acabadas en punta en los ángulos, similares a las de
los capiteles número 2 de esta misma galería y al número 9 de la galería oeste.
11-13. Capiteles ornamentales con decoración
geométrica, siguiendo el esquema de la serie definida para los capiteles 9 a 13
de la galería sur.
14. Capitel con figuración zoomórfica que
presenta la misma temática y morfología que el segundo capitel de la galería
oeste. Está compuesto por dos figuras de cuadrúpedos en cada lado, una sobre la
otra, y con sus cabezas situadas en los ángulos del capitel, tocando la parte
trasera de los animales del lado contiguo.
Conclusión
Con los elementos descritos es difícil ofrecer
una lectura global del conjunto de Sant Domènec, lectura que se ve condicionada
por las dudas en lo que respecta a la ubicación actual de los capiteles en
relación con la que debió ser su disposición original. A esto se suma la
dificultad de explicar la presencia de algunos capiteles que, por su especial
naturaleza, plantean dudas sobre si fueron realmente realizados para este
claustro. Se trata, en particular, del capitel dedicado al ciclo del Génesis
(número 2 de la galería sur) que, por su carácter eminentemente narrativo se
diferencia claramente del resto de capiteles, incluso de los que son
figurativos, y del capitel decorado con hojas de acanto (número 6 de la galería
sur) que, como ya se ha propuesto, podría tratarse de un ejemplar
reaprovechado.
En estas circunstancias, no es posible ofrecer
una cronología precisa, más allá de recordar las aportaciones de la
historiografía precedente y que ha situado la escultura del claustro en algún
momento en torno al 1200.
Bibliografía
ALEERCH i FIGUERAS, Xavier y BURCH I RIUS,
Josep (coords.), Historia del Girones, III, Girona, 2002.
AINAUD DE LASARTE, Joan, Ar t Romanic. Guia,
Barcelona, 1973.
AINAUD DE LASARTE, Joan, La pintura catalana.
La fascinació del románic, Barcelona-Ginebra, 1989.
Ainaud de Lasarte, Joan, "Les colleccions
de pintura románica", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1(1993), pp. 57-69.
ARNAU i GUEROLA, Maruja, Els pobles del Girones,
Olot, 1993.
BADIA i HOMS, Joan, L’arquitectura Medieva de l’Empordà , Girona, 1977- 198 1, 3 tomos (J 981-1985).
BADIA i HOMS, Joan, ÜLAVARRIETA I SANTAFÉ,
Jordi, El Nostre Patrimoni. Alt Emparda, Girona, 1985.
BARAUT i OBIOLS, Cebria, "Documents deis
anys 1051-1075, de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell", Urgellia, 6
(1983), pp. 7-243.
BARAUT i OBIOLS, Cebria, "La data del acta
de consagració de la catedral carolíngia de la seu d'Urgell", Urgellia, 7
(1984-1985), pp. 515-530.
BERTRÁN, Juan Antonio, La Cerdanya de sempre,
Barcelona, 1992.
BELTRÁN CONZÁLEZ, Martí, "El Frontal
d'altar d'Espinelves i el culte vigata a la Mare de Déu", Síntesi.
Quaderns deis Seminaris de Besalú, 1 (2013), pp. 111-125.
BORRELL i SABATER, Miquel (coord.), Cervia de
Ter-Viladesens, Girona, 2003 (col. Els pobles del Girones).
BOTO VARELA, Gerardo y YARZA LUACES, Joaquín
(eds.), Claustros románicos hispanos, León, 2003.
BRAUN, Joseph., Der Christliche Alter in seiner
geschichtlichen Entwicklung, Múnich, 1924.
CAMPS i SORIA, Jordi, "Reflexions sobre
escultura de filiació rossellonesa a la zona de Ripoll, Besalú, Sant Pere de
Rodes i Girona vers la segona meitat del segle XI (Estudi General, 0) (1990),
pp. 45-69.
CARBONELL i ESTELLER, Eduard, fornamentació em
la pintura romanica catalana, Barcelona 1981.
CARBONELL 1 ESTELLER, Eduard et alii, Museu
Nacional d'Art de Catalunya. Guia Art Romanic, Barcelona, 1997.
CATALUNYA ROMANICA, Barcelona, 1984-1998, 27
tomos.
CAMPS i SORIA, Jordi, "Capitell de Santa Maria de Cervia", "Capitell
2 de Santa Maria de Cervia", en Catalunya Romanica, XXIII, Barcelona, 1988,
pp. 38-40.
CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel, "The Catalan
Romanesque Painting Revisited (with Technical Report by A. Morer and J.
Badia", en HOURIHANE, Colum (ed.), Spanish medieval Art, Recent Studies,
Tempe (Arizona), 2007, pp. 119- 153.
CASTIÑEIRAS, Manuel, "El baldaquí de Tost:
una obra mestra de la pintura sobre taula", en El celpinta t. El baldaquí
de Tost, Vic, 2008, pp. 33-54.
CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel, "La pintura
sobre tabla", en CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel y CAMPS i SORIA, Jordi, El
románico en las colecciones del MNAC, Barcelona, 2008, pp. 89-135.
CASTIÑEJRAS CONZÁLEZ, Manuel, "El altar
románico y su mobiliario litúrgico: frontales, vigas y baldaquinos" en
HUERTA HUERTA, Pedro Luis (ed.), Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias
románicas, Aguilar de Campoo, 2011, pp.
11-75.
CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel, "Catalan
Panel Painting around 1200, the Eastern Mediterranean and Byzantium", en
BACILE, Rosa y MCNEILL, John (eds.), Romanesque and the Mediterranean. Patterns
of Exchange Across the Latin, Greek and Islamic Worlds c.1000-c.1250, Leeds,
2015, pp. 297-336.
CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel, "La Santa
Parentela, los dos Santiagos y las tres Marías: una encrucijada de la
iconografía jacobea medieval", en RUCQUOI, Adeline (ed.), María y Iacobus
en los Camino Jacobeos (Actas del IX Congreso Internacional de Estudios
Jacobeos, Santiago, 21-24 octubre de 2015), Santiago de Compostela, 2017 pp.
99-143.
CASTIÑEIRAS CONZÁLEZ, Manuel y YLLA-CATALA,
Cemma, "Lluís Doménech i Montaner i la descoberta del Romanic", en
RAMON, Antoni y CRAU, Enrie (eds.), Lluís Domenech i Montaner, Arquitectura
romanica a Catalunya, Barcelona, 2006, pp.
287-303.
COLLDEMONT i OLIVA, Pep, Els Aspres de
l'Emporda: Medinya, Cervia de Ter, Viladesens, Girona, 1993 (Les Cuies,19).
COOK, Walter William Spencer, La pintura
románica sobre tabla en Cataluña, Madrid, 1960.
COOK, Walter William Spencer y GUDIOL RICART,
José, Pintura e imaginería románicas, Madrid, 1950 (col. Ars Hispaniae, VI).
COOK, Walter William Spencer y GUDIOL RICART,
José, Pintura e imaginería románicas, Madrid, 1980 (col. Ars Hispaniae, VI,
edición revisada).
FOLCH
i TORRES, Joaquim, Museo de la Ciudadela. Catálogo de la sección de arte
románico Barcelona, 1926.FOLCH i TORRES, Joaquim, La pintura románica
sobre fusta, Barcelona, 1956 (col. Monumenta Cataloniae, IX).
GARSABALL i RIVASÉS, Jordi, "Sobre la
pretesa data de dotació de la seu d'Urgell, Apunts pera una nova datació",
en I Congrés de l'Església Catalana. Des deis orígens fins ara, Solsona, 1993,
!, pp. 55-62.
HEIDEPRIEM,
Elena Guia de monuments i conjunts historico-artístics de Catalunya Barcelona,
2001.
Jou
i PARÉS, Esteve. El fet religiós a les
terres gironines, Girona, 1982.
LUNAS i POL, Joan, Guia del patrimoni del Girones [Bordils, Cervia de Ter,
Madremanya, Sant Joan de Mollet, Santdordi Desvalls, Sant Martí Vell,
Viladesens], Girona, 2008.
MALLORQUÍ i GARCIA, Elvis, "Les celleres
medievals de les terres de Girona", Quaderns de la Selva, 21 (2009), pp.
117-148.
MARQUÉS CASANOVAS, Jaime, "El castillo y
los señores de Cerviá de Ter", Revista de Girona, 46 (1969).
MARQUES i PLANACUMA, Josep Maria y MICALÓ I
CAMPS, Pere, El monestir de Cervia, Girona, 1989.
MARTÍ CASTELLÓ, Ramon y VILADRICH i GRAU,
Merce, "Guissona, origen del bisbat d'Urgell", El comtat d'Urgell, 4
(2000), p. 37-66.
MASOLIVER, Alejandro, Historia del monacato cristiano.
JI. De san Gregario Magno al siglo XVIII, Madrid, 1994.
MATAS i BLANXART, Maria Teresa, PALAU I
BADUELL, Josep Maria y ROVIRA i PONS, Pere,
Santa Maria de Cervía de Ter: estudi de les pintures murals del transsepte, Barcelona, 2008.
MERCADAL i FERNÁNDEZ, Oriol et alii,
"L'organització eclesfastica de la cerritania entre la fi de
l'antiguitat i alta edat mitjana",
en Esglésies rurals a Catalunya entre l'Antiguitat i l1Edat Mitjana (segles
V-X). Taula rodona1 Esparreguera Montserrat 125-27 d 10ctubre de 2007, s.!.,
2011, pp. 41-66.
MESTRE GODES, Jesús y ADELL I GISBERT,
Joan-Albert; Viatge al romanic ca tala, V, Barcelona, 2001.
MONTSALVATJE Y FOSSAS, Francesc, Besalú, sus
condes, su obispado y sus
monumentos, Olot, 1890
(Noticias Historicas, II).
MORCAN, Nigel, "Devotional aspects of the
catalá · altar frontals c. 1 100-1350: arn nsideration of their iconographic
programmes", en Proceedings of the first symposium on Catalonia in
Australia, Melbourn e, 1996, p p. 1O1-122.
PACES i PARETAS, Montserrat, "Les pintures
romaniques de Santa Maria de Cervia, en relació amb els senyors de Cervia i la
pintura d'Aquitania", D'Art, 6-7 (2008), pp. 39-62.
PELLA i FORGAS, José, Historia del Ampurdán. Estudio de la civilización en las comarcas
del noreste de
Cataluña, Barcelona, 1883.
PUIG i CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y
CODAY, Josep, L'arquitectura romanica a Catalunya, Barcelona, 1909-1918, 3
tomos en 4 volúmenes (eds.
facsímil: 1983, 2001).
ROVIRA i PONS, Pere, "Les pintures
murals de Santa Maria de Cervia
de Ter", Rescat. Butlletí del Centre de Restauració de Béns
Mobfes de Catalunya, 15 (2007).
SANCHO i PLANAS, Marta, Homes, largues, ferro i
foc. Arqueología i documentació pera
l'estudi de la producció del ferro en epoca medieval, Barcelona, 1999.
SUBIRANAS i FABREGAS, Carme, “La intervenció
arqueologica a la galería
subterrania de la Tuta de Mosoll (Das,
Cerdanya)", en Vuitenes jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona,
2006, pp. 669-672.
SUREDA 1 PONS, Joan, La pintura Romanica en
Cataluña, Madrid, 1981 (1995).
TORROELLA
i BASTONS, Joan Baptista, "El Monestir de Santa Maria de Cervia",
Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, III (1909) pp.
423-426.
To i FIGUERAS, Lluís y BELLVER 1 SANZ, lgnasi, "Les fundacions de Santa
Maria de Cervia i Santa Maria de Vilabertran en el context de la sociedad
feudal (1053-1069)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 29 (1987),
pp. 9-26.
VICENS, Maria Teresa, "Les taules
procedents de Lluca: algunes qüestions d'iconografia”, Lambard, XI (1998-1999),
pp. 112-127.
VICENS,
Maria Teresa, "Possibles bases
textual s per a
representacions
assumpcionistes a Catalunya
(El Timpa de Cabestany i el Frontal de Mosoll)",
Acrta Historica et Archaeologica Medievalia, 19 ( 1998), pp. 273-293.


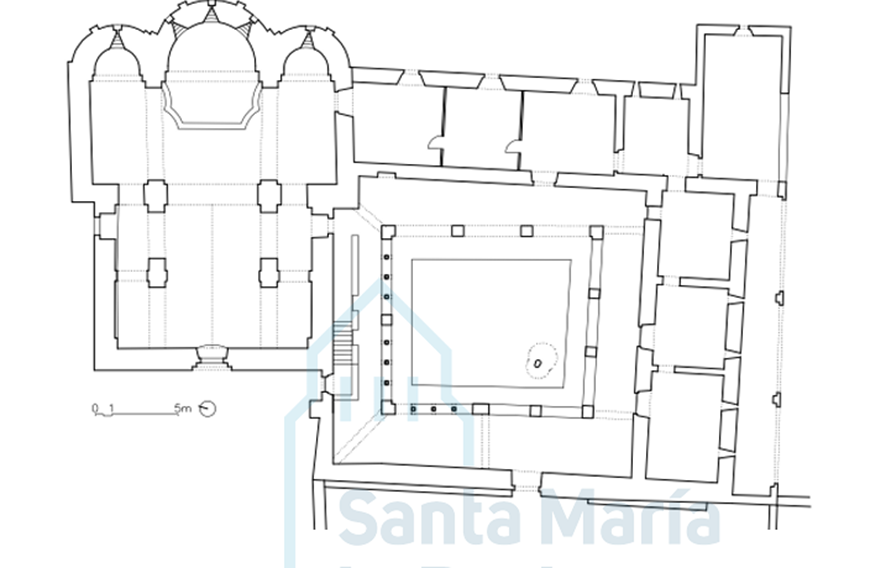















































































No hay comentarios:
Publicar un comentario