Románico en las comarcas del Ripollès y
La Garrotxa (Girona)
Comarca del Ripollès
El Ripollès es una de
las comarcas septentrionales de Girona cuyo protagonista geográfico son los
Pirineos. En El Ripollès hay una elevada nómina de iglesias románicas donde se
combinan formas puramente lombardas con las del ya románico pleno
internacional.
Algunos de los hitos
más importantes son el Monasterio de Santa María de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses y Sant Cristòfol de Beget.
Ripoll
El municipio de Ripoll
es la capital administrativa del Ripollés, además de centro estratégico de
comunicaciones entre los dos grandes valles que forman la comarca, el de Ribes
y el de Camprodon. Este carácter de cruce de caminos deriva de su situación
geográfica en la confluencia de los ríos Ter y Freser, donde a finales del
siglo IX se construyó el monasterio de Santa Maria de Ripoll, origen de la
población. Para llegar a la villa sólo hay que seguir, desde Barcelona (o Vic),
la autovía C-1 7.
La población de Ripoll
tiene su origen en los asentamientos que se fueron estableciendo alrededor del
monasterio y de la iglesia parroquial de Sant Pere, construcciones consagradas
a finales del siglo IX. Las murallas que rodeaban el núcleo habitado transcurrían
desde el Sur del cenobio hasta la ribera de los ríos Ter y Freser, que le
ofrecían una protección natural. La actividad comercial e industrial ha estado
siempre muy arraigada en la población, con un mercado semanal del que se tiene
constancia desde el siglo X. Durante los siglos siguientes desarrolló una rica
actividad preindustrial, centrada sobre todo en la forja y en la manufactura de
armas de fuego. A partir del siglo XIX, la actividad empresarial de la
población se especializó en el sector textil.
Además del monasterio
de Santa Maria y de la vecina parroquia de Sant Pere, dentro del antiguo
recinto de la población se encontraba el templo medieval de Sant Eudald, que
fue totalmente destruido durante la Guerra Civil. El actual término municipal
de Ripoll contiene, además, numerosas iglesias de origen medieval, entre las
cuales Sant Jaume del Barretó, Sant Bartomeu de Llaés o Santa Maria del
Catllar.
Antiguo monasterio de
Santa Maria de Ripoll
El monasterio de Santa Maria
de Ripoll está situado en el centro del municipio de Ripoll. Durante la época
románica ocupó lugar destacado entre los monasterios benedictinos de la Marca
Hispánica por el itinerario cultural, arquitectónico y artístico desarrollado.
Desde el punto de vista
arquitectónico su carácter emblemático se fundamenta en los sucesivos edificios
que configuraron su iglesia monástica, y en una compleja red de espacios
sagrados que cobijaba el monasterio. Actualmente se conservan restos arqueológicos
y arquitectónicos del conjunto monumental románico, mal conocido por falta de
excavaciones y estudios específicos, pero avalados por una rica y
extraordinaria documentación escrita de la época, cuya lectura arquitectónica
ha aportado, nuevos datos sobre su construcción e identificación. Estas fuentes
también dan noticia de la existencia en el monasterio de un panteón condal
—iniciado por Wifredo el Velloso (+ 897), continuado después por la rama condal
de Cerdaña y besalú, finalmente cesó como tal con el ultimo conde, Ramón Berenguer IV (+1162)—, así como de diversas memorias funerarias a él
vinculadas, y sobre distintas capillas de devoción, entre las que destaca la
dedicada a la Madona, la más primitiva y en realidad origen del actual
monasterio benedictino de Ripoll.
Vista de la actual fachada principal
En época románica
(siglos IX-XII) se pueden distinguir tres etapas en la evolución del edificio
del templo monástico de Santa Maria: orígenes y antecedentes del monasterio
benedictino (siglo VII-888); la etapa de patronazgo condal (888- 1070) y la
etapa monástica (1070-1215), en la que se distinguen dos fases, la fase de
dependencia de San Víctor de Marsella (1070-1215) y la de abades independientes
1172-1215).
La primera etapa (siglo
VII-888), abordará los orígenes y construcciones anteriores al templo
reedificado por Wifredo el Velloso en el año 888. Sobre este período existe
cierta confusión ya que toda referencia anterior al año 880 —fecha del primer
documento que nombra la existencia de la domui Sanctae Mariae virginis in
monasterio rivipullense— es incierta al constar solo en “relatos” de
cronistas e historiadores (Pere Miquel Carbonell, Jerónimo Pujades, Narciso
Camós, Gregorio Argaiz, Domingo Portusachs, José María Pellicer, etc.) que no
citan la procedencia de los datos que dan. Según la traducción, el primer
cenobio en el valle de Ripoll se fundó durante el reinado de Recaredo
(586-601), y durante el reinado de Suintila (621 -631) un noble godo llamado
Recemiro completó en el año 626 la fábrica del monasterio.
Las razzias árabes de
718-730 provocaron el despoblamiento de la zona y el abandono del cenobio.
Según el cronista J. M. Pellicer, a fines del siglo VIII se restableció el
cenobio y fue dotado de varias iglesias. Pero, fue nuevamente destruido y
abandonado a causa de una incursión sarracena en el año 827, provocada por la
traición del noble Ainzón..
Una carta de donación
hecha por el presbítero Ariulfo en el año 880 es la primera fuente documental
que cita la existencia de la iglesia de Santa Maria en el monasterio ripollés (Ego
Ariuípfius presbiter,... Dono atque concedo domui Sanctae Mariae virginis in
monasterio Riopullense, ef ipsas ecclessias alias qui Ibidem sunt
tundatas, nomine Sancti Petri apostoli et in onore Sancti Iohannis martiris
Christi), y junto a ella a otras dos iglesias, una dedicada a san Pedro y
otra a san Juan bautista, ambas igualmente dependientes de Daguí, abad del
monasterio.
Los relatos antiguos
vinculan la iglesia de Santa Maria a una antigua imagen encontrada de la
Virgen, la cual después de su descubrimiento se colocó en una iglesia ella
dedicada en el valle de Ripoll Jerónimo Pujades en su Crónica Universal del
Principado de Cataluña, es quién recoge con más detalles este hecho. Hollada
pues lo santa imagen de la sacratísima Virgen y reina del cielo, fue llevado de
su cueva y colocada en lo iglesia que había entonces en aquel pequeño
monasterio obrando (…) infinitos milagros en los devotos. Esta descripción
informa del traslado de la imagen a una iglesia existente en un primitivo
cenobio anterior a la reedificación de 888, y datos recopilados posteriormente
confirman que en el monasterio de Ripoll se conservó hasta el siglo XVII una
capilla dedicada a la Virgen, situada en lugar distinto al templo monástico.
Narciso Camós, en 1657, ofreció la siguiente información del lugar antes de
edificarse el convento, y reedificarse dicha iglesia, tuvo ya capilla [la]
en el mismo lugar donde la descubrió el cielo con alguna particular maravilla (…);
no obstante que, aunque faltan sus noticias en escrito, quedan todavía para
perpetuar sus, memorias la antigua tradicion
y una cuevecita que hay en la pared del presbiterio, bajo su altar, la
cual se llama la cueva de Muestra Señora, aunque de poco tiempo a esta parte
está cerrada. Esta capilla permaneció olvidada y oculta al clausurarse en
el siglo. XVII, y convertirse después en lugar de enterramiento de abades y
monjes. En el siglo XIX, era conocida como cripta de Jos monjes, J. M.
Pellicer, E. Rogent y C. Barraquer dieron noticia de su existencia sin conocer
su función original.
En el año 2002-2003 a
partir de esta información se identificó dicha capilla y se sacó de nuevo a la
luz. Una losa sepulcral en la nave central ocultaba su acceso, levantada la
losa se halló un tramo empinado de escaleras que bajaban hacia una puerta de dintel
monolítico, una vez traspasada y después de algunos escalones más se accedía a
una capilla rectangular de 7'30 m x 5'00 m. x 3'50 m de altura, cubierta con
bóveda rebajada realizada con piedra sin trabajar. El muro orientado recto con
una ventana (?) centrada de doble vertiente (?), cegada con piedras, se
desconoce la resolución exterior, actualmente inaccesible Los muros laterales
presentan un banco continuo de obra. En el muro occidental se abren dos
puertas, la citada puerta de acceso desde la nave —de 0'95 m. de ancho—,
centrada y elevada respecto al nivel de pavimento de la capilla y otra en el
lado meridional más estrecha —0'50 m—, también con dintel monolítico y umbral
actualmente semienterrado en el pavimento de la capilla. Esta última puerta da
acceso a un supuesto pasadizo de techumbre adintelada con losas rectangulares
de color gris que descansan sobre los sillares de las paredes laterales, se
halla cegado a 1'35 m del umbral por derrumbe del techo, o quizás fuese
rellenado con material de derribo cuando se clausuró en el siglo XVII. Por su
situación este posible pasillo pudo comunicar la capilla de la Virgen,
identificada por Camós, con otros espacios existentes en la zona sur del
subsuelo del templo, como la zona de enterramientos privilegiados situada
debajo de la cabecera construida por el abad Oliba, y quizás también con
memorias funerarias situadas en esta zona, existentes en los siglos X y XI.

Alzado este
La segunda etapa
888-1070), identificada con el período de patronazgo condal, recorre la
historia del monasterio de Ripoll desde su restablecimiento por Wifredo el
Velloso en el año 888 hasta que Bernat II de Besalú lo anexionó en el 1070 a la
Congregación de San Víctor de Marsella, desvinculándose de este modo del
patronazgo condal. Es la etapa más fecunda en construcciones, pudiéndose
distinguir hasta cuatro edificios levantados del templo monástico de Santa
Maria; algunos de ellos de gran calado arquitectónico por la época y el lugar.
La primera construcción
del actual templo de Santa Maria de Ripoll está vinculada a la decisión de
Wifredo el Velloso de apadrinar el restablecimiento, mejora y ampliación de los
edificios de un primitivo cenobio. En abril de 888 hizo consagrar y dotar un
nuevo templo monástico dedicado a Santa Maria. Se han conservado diversas
copias de su acta de consagración, fechada el 20 de abril de 888; el conde
Wifredo y su mujer Guinedilda lo dotaron con objetos, libros, ornamentos
litúrgicos, propiedades y un sirviente, además, como signo de que ponían el
monasterio bajo su tutela entregaron a su hijo Radulf con su herencia para que
viviese en él. Todo lo pusieron en manos del abad Daguí y de los monjes que
entonces formaban la comunidad cenobítica sujetos a una regla. Lo consagró
Gotmar, obispo de Osona. Los motivos de la elección preferente de Ripoll por
parte de los condes se desconocen, aunque según relatos antiguos estuvo
vinculada a la antigua imagen encontrada de la Virgen. Según Gerónimo Pujades
el edificio entonces consagrado ya existía, siendo solo rehabilitado y
dignificado. Los Condes ( …) trataron de hacer consagrar (que aún no lo
estaba) aquel santo templo, y de aumentar el convento, dándole largas dotes y
patrimonio para vivienda de Jos religiosos que allí servían a Dios y a su
benditísima Madre (...) En este año ochocientos ochenta y ocho fue consagrada y
no fundada la iglesia de santa María de Ripoll (...); que no fue darle
principio sino consagrar la iglesia que era parte de lo que tenía que ser y estaba
hecho (...) apunta resultar de algunas escrituras del mismo convento que su
principio fuese de antes de la general destrucción de España en tiempo de Jos
godos. Del templo que Wifredo hizo consagrar actualmente no hay restos identificados,
para ello sería necesario realizar excavaciones o prospecciones en el subsuelo
del templo actual.
Por otra parte, el
conde Wifredo manifestó en su testamento el deseo de ser enterrado en Santa
Maria de Ripoll. Se desconoce el lugar original de su sepultura —que inauguró
el panteón condal de Ripoll; posteriormente (¿siglo XII?) fue colocado a la
derecha de la puerta del templo que comunicaba con el claustro, en una tumba
doble, junto a un hijo o familiar suyo (?). El conde Wifredo murió en 897; en
esta época la nobleza tenía la costumbre de enterrarse a las puertas de los
templos, existía prohibición expresa de hacerlo en el interior. Se apunta la
hipótesis de que originalmente pudo ser enterrado delante de la puerta
principal de la iglesia monástica de Santa Maria consagrada en 888.
El hallazgo en 1969-
975 de un importante espacio funerario debajo de la cabecera orientada
construida por Oliba (1032) hace pensar que quizás el templo reedificado por
Wifredo en 888 pudo estar occidentalizado y que el lugar original de su tumba
pudo haber estado en este primitivo conjunto funerario.
La segunda construcción
realizada en esta etapa condal fue la ampliación del templo de Wifredo iniciada
por el conde de Cerdaña y Besalú, Miró II, y terminada y hecha consagrar por su
hermano Sunyer, conde de Barcelona, en el año 935, por Jordi, obispo de Osona,
siendo Ennec, abad del monasterio. No se conserva el acta original de esta
consagración ni copia alguna; ausencia que resulta extraña en el cuerpo
documental conservado de Ripoll. De esta segunda construcción se tiene noticia
indirecta a través del acta de consagración del año 1032, redactada por el
conde-abad Oliba, exemplo quoque avi sur reverendae memoriae comitis
Mironis, qui eandem ecclesiam admodum parvulam destruens, maiori sumptu et
opere aedificavit. El texto explicita que el conde Miró destruyó la iglesia
anterior para edificar otra mayor y más suntuosa y que Sunyer la terminó e hizo
consagrar después de morir su hermano Miró en el año 927. Comprender el alcance
del término —destruens— respecto al primer templo, no es asequible, pero
parece dudoso que la destrucción fuera total; según costumbre vigente en este
tipo de obras el edificio primitivo solía quedar integrado en el nuevo.
Actualmente no hay restos identificados de estas obras de ampliación,
posiblemente por falta de excavaciones pertinentes.
La tercera construcción
de esta etapa condal fue la proyectada por el abad Arnulf; se consagró y dotó
en noviembre de 977 bajo el patrocinio de Oliba Cabreta, conde de Cerdanya y Besalú.
Según fuentes documentales, el abad Arnulf (948-970) introdujo importantes
mejoras en el monasterio —nuevas habitaciones, murallas, acequia, molino, etc.
—, y un nuevo proyecto de reforma para su iglesia monástica. El nuevo templo
fue consagrado por Fruià, obispo de Osona, el 15 de noviembre de 977. En su
acta de consagración se describen dos fases en la construcción del nuevo
edificio. La primera (ca 957-970) es descrita en los siguientes términos: dominus
Arnulfus praedicti loci venerandus extitit Abbas (…) Hic nempe eiusdem loci
post cunctam diu fabricam fundamenta Ecclesiae quae nunc est locare disponens,
mortis obice sequestratus reliquit. Durante esta fase dirigió las obras el
abad Arnulf, levantando los fundamentos de las partes nuevas que modificaron el
edificio anterior. hay noticia documental de que mantuvo el altar y/o ara
original de la primera consagración de 888 y de la segunda dedicación de 935.
Sin embargo, Arnulf murió en 970 sin haber terminado su proyecto. Se desconoce
la fecha de inicio de las obras. La segunda fase (970-977) fue más corta que la
anterior, duró sólo siete años —de 970, año en que murió Arnulf, hasta su
consagración el 15 de noviembre de 977. Guidiscle, sucesor de Arnulf, dirigió
las obras quam postmodum dominus Gidisclus normali functione monachorum
pater pulchra sublimatam fornicibusque subactis priore multo maiorem magno
sudore perseverando consumadvit, consummatamque dedicotionem ilico fieri
festinavit. La descripción de la obra hecha en esta fase según el acta de
977 es pulchra sublimatam fabrica fornicibusque subactis. El significado
de los dos últimos términos empleados en esta descripción ha sido interpretado
diversamente según los autores, las propuestas hechas hasta el momento
identifican fornicibusque subactis con bóvedas de piedra de los ábsides,
o bien con bóvedas de las naves, o con arcos construidos en piedra,
identificándose con los de separación entre las naves.
Algunos autores
defienden que no se pueden referir a las bóvedas de las naves, ya que no era
común en esta época cubrirlas con piedra, sino con madera. Los autores que los
identifican con las bóvedas de los ábsides —parte de iglesia que más
prontamente se cubrió con piedra— señalan que indicaría la existencia de más de
un ábside. Pero si se acepta para fornicibus el significado de “arco
construido en piedra”, podría referirse a los arcos de separación entre
naves. Esta última interpretación es la preferida por los autores que atribuyen
al edificio consagrado en 977 una planta de cinco naves. Sólo una minoría
identifica el término —fornicibus— con la existencia de arcos diafragmáticos
en las naves para sostener la cubierta de madera. C. Peig ha propuesto una
nueva interpretación para fornicibusque subactis, al apuntar que el
término subactis (subigo) significa hacer subir, e identificando fornicibus
como arcos o arcadas abiertos en un piso alto o superior. Esta interpretación
se apoya en una nueva lectura del acta de 977 a la luz del acta de consagración
de 1032. Esta última presenta un breve resumen de las construcciones del templo
monástico de Santa Maria desde Wifredo el Velloso hasta la consagración hecha
por el abad Oliba, donde se describe la obra de Arnulf y Guidiscle del
siguiente modo: quí hanc secundo majoris operis culmine sustulerunt. Los
términos empleados —culmine sustulerunt—, sugieren que el templo se
amplió entonces elevándose hacia arriba.
Habitualmente se ha
dado a estos términos el significado convencional de rematar o terminar el
edificio, sin embargo, la idea de obra acabada no era común expresarla en estos
términos, por lo que cabe la opción de que destacaran algún aspecto de la reforma
como la construcción de pisos superiores en el templo monástico. Por otra
parte, esta resolución conectaría con el significado de otro párrafo del acta
de 1032, donde se menciona omne enim superpositum eiusdem ecclesiae solo
tenus coequavit, que el abad Oliba derribó lo superpuesto (¿piso o nivel
alto?) del edificio de 977. Desde esta perspectiva las obras realizadas por
Arnulf y Guidiscle —fornicibusque subactis— pudieron incluir la
construcción de un piso elevado que se abriría a través de arcos a la cabecera
y/o quizás también a otras partes del templo, y que posteriormente Oliba hizo
desaparecer en su reforma consagrada el año 1032.
Generalmente se ha
identificado la ampliación de 977 con la construcción de un aula de cinco
naves, Que a su vez exigía una cabecera de cinco ábsides, pero esta propuesta
no está suficientemente fundamentada por falta de excavaciones que lo
atestigüen. A partir de la información aportada por Jaime Villanueva, que
visitó Ripoll en los años 1806 y 1807 (tiénese aquí por tradición que aquel
prelado [Oliba] no hizo otra cosa más que crucero o nave del altar mayor,
dejando intactas las naves que se abocan a ella, que era obra de los abades
antecesores Arnulf y Widisclo) se dedujo que el templo proyectado por
Arnulf tenía cinco naves, ya que el consagrado por Oliba las tenía según
diversos testimonios. Oliba pudo mantener en su templo reformado de 1032 la
estructura de cinco naves anterior, pero arrasó, en cambio, la antigua cabecera
de 977 por tener pisos superiores (superpositum), disposición quizás no
acorde con la idea de espacio litúrgico que Oliba tenía. Cabe la posibilidad de
que el abad Arnulf contemplara el proyecto de elevar considerablemente el nivel
del suelo del nuevo edificio en relación con el de los anteriores (888 y 935),
a fin de crear una nueva iglesia alta o elevada, en cuyo subsuelo se albergasen
espacios de culto anteriores.
Actualmente, los restos
que se podrían identificar como correspondientes al edificio de 977 se reducen
a los fundamentos y a algunos de los pilares de los cuatro primeros tramos de
la actual nave central (los dos tramos más occidentales fueron añadidos por el
abad Oliba) y al banco corrido donde se apoyaban los soportes de separación de
las colaterales en la misma zona, que actualmente no es visible. También se
atribuyen al templo de 977 ocho capiteles y dos basas de tipo califal,
encontrados entre el material de relleno empleado en la reforma de 1826-1830,
cuando se redujeron las cinco naves primitivas a tres. Por su tamaño, medidas y
estilo, estas piezas se identificaron como correspondientes a las primitivas
columnas de separación entre las naves colaterales de 977, aunque no todos los
capiteles presentan las mismas medidas. Por otra parte, a raíz de las
excavaciones realizadas entre 1969-1976, bajo la gran cabecera orientada de
Oliba, se comprobó que allí no se encontraban los fundamentos o restos de la cabecera
de 977, lo que planteó la posibilidad, junto con otros detalles, de que el
templo de Arnulf tuviera la cabecera occidentalizada, duda que habría que
solventar en un futuro con nuevas excavaciones y prospecciones en el extremo
opuesto del edificio, concretamente debajo de los dos tramos que Oliba
construyó para ampliar las naves en 1032.
Conviene descartar la
propuesta de identificar los cuatro tituli —citados al final del acta de
consagración de 977— como altares situados en los cuatro ábsides laterales de
la cabecera del templo de Arnulf y Guidiscle, así como el fundamentar la
existencia de una cabecera de cinco ábsides en esta identificación. Los tituli
nombrados en el acta de 977 son hinc inde mergentibus titulis, primo
videlicet Domininostri Salvatoris, quem speciale devotione, ubiorationibus eins
perpetuo haberetur memoria, Suniarius sibi dÍsposuit Comes, Secundo vero Sancti
Michaelis archangeli, quos dedicavit dominus Miro Gerundensis opilio, tertio
vero sancti Pontii, quem & construxit Miro Comes ob animae tutamentum,
quarto dein sanctae crucis, quod unxit Fruia Ausonensis Episcopu, y por los
datos dados de su origen, tres de ellos responden a fundaciones privadas,
anteriores a la reforma de 977, y como tales se hallaban efectivamente en el
recinto monástico, pero no podían formar parte del templo de Santa Maria. El
primero, San Salvador, fue dispuesto por los condes de Barcelona, Sunyer y
Riquilda, en el año 925 (Suniarius superna tribuente clemencia comes et
marchio et uxor mea Richildes donatores sumus ad ecclesiam in honore Dei
omni[potentes et] Sancti Salvatoris cuiius baselica sida est territorio
Ausonensis in valle nuncupata Ripullo, in cenobio Beatae Marie) y el
tercero, San Poncio, por el conde Miró II de Cerdanya y besalú, antes de morir
en 927. El segundo, San Miguel, pudo ser memoria funeraria del propio abad
Arnulf. Del cuarto, Santa Cruz, se desconoce su función, pero pudo corresponder
al espacio y/o altar destinado a los fieles laicos, cuando estos asistían a
ceremonias (Navidad, Pascua) en Santa Maria, y donde se exponían para su
veneración las reliquias de la Veracruz que poseía el monasterio. La referencia
a la dedicación o unción de estos tituli en el acta de 977 podría
indicar que quizás las obras de remodelación del templo monástico afectaron de
alguna manera los espacios de los títuli ya existentes, como el primero
y el tercero, o bien que eran de nueva construcción, como el segundo y el
cuarto, razón por la que se consagraron a la vez.
Del templo de 977
también se desconoce la solución que presentaría el cuerpo de fachada, que
según la hipótesis antes planteada podría estar situada a oriente. Las
excavaciones citadas de 1969- 1975 pusieron de manifiesto que delante del
extremo oriental del cuerpo de naves se encuentra un interesante conjunto
funerario de personas nobles anulado por las obras de la cabecera del abad
Oliba. Este lugar actualmente está a medio excavar y estudiar; podría responder
en su nivel medio (siglo IX-X) y superior (siglos X-XI) a enterramientos con
dales dispuestos delante de la primitiva puerta del templo monástico (977, 935
y 888), aunque su nivel inferior sea más primitivo (¿siglo VII-VIII?).
La cuarta y última
construcción de la etapa condal fue el templo proyectado por el conde-abad
Oliba, que completó y mejoró las obras de sus antepasados consagrando un nuevo
edificio el 15 de enero de 1032. El conde Oliba (ca. 971? - 1046), bisnieto del
conde Wifredo e hijo de Oliba Cabreta, profesó como monje en Ripoll en 1003, y
fue nombrado abad del monasterio en 1008. Durante su abadiato se preocupó por
mejorar la situación del monasterio de Santa Maria a todos los niveles:
confirmó los antiguos privilegios reales y papales del monasterio y los nuevos
por él adquiridos, además, como obispo de Osona (1018- 1046), diócesis a la que
pertenecía Ripoll, concedió al monasterio nuevos privilegios jurídicos y
eclesiásticos. El acta de consagración original de la construcción olibana,
fechada el 15 de enero de 1032, se conservó hasta 1835 y, según A. Albareda, su
redacción puede atribuirse al propio abad Oliba. El texto expone una breve
historia de las anteriores construcciones realizadas en el templo de Santa Maria
y la descripción de la obra realizada por él mismo. En la relación de
privilegios del monasterio se destaca el privilegio que el papa Benedicto Vlll
concedió a Ripoll, en el año 1013, para poder cantar el Aleluya y el Gloria en
la fiesta de la Purificación de la Virgen (Ypapanti Domini) —2 de
febrero— cuando ésta coincidía con Septuagésima. Este hecho podría revelar que
la citada fiesta de la Virgen pudiese tener un significado especial en la
historia del monasterio, hoy desconocido, además de un cierto interés por
adoptar ritos utilizados en Jerusalén y Roma. El deseo manifestado, en el acta
de consagración, de hacer una nueva construcción cuya magnificencia superara y
completase las anteriores podría resultar, hasta cierto punto, convencional si
se sitúa en el ámbito de un texto oficial, que incidía y honraba la actuación
de la familia condal a la que Oliba pertenecía. Probablemente, tuvo además
otros motivos más prácticos y urgentes para poner en marcha la reforma del
templo de Santa Maria; los rasgos innovadores que presenta la cabecera
proyectada por Oliba —un amplio espacio unitario, de un solo nivel, en el que
se abren un elevado número de ábsides— podrían responder a la intención de
crear un nuevo ámbito cultual adaptado a las exigencias de la liturgia romana
que Oliba impulsaba.
Se desconoce cuándo el
abad Oliba (1008- 1046) concibió el proyecto de ampliar y renovar el templo de
Santa Maria. Dos cartas suyas atestiguan que las obras de remodelación de la
iglesia ya estaban en marcha entorno al 1023, una dirigida a sus monjes de Ripoll
acusando recibo de una carta con noticias de las obras, de 1023, y otra, datada
entre 1024- 1025, dirigida al rey Sancho de Navarra, pidiéndole dinero para las
obras de Santa Maria.
El acta describe las
obras realizadas por Oliba. Omne enim superpositum eiusdem ecclesiae solo
tenus coaequavit, et a fundamentis extruens, multo labore et miro opere divina
se invente gratia ipse complevit, distinguiendo dos tipos de acciones
constructivas.
La primera era igualar
al nivel de suelo/pavimento la iglesia existente: Omne enim superpositum
eiusdem ecclesiae solo tenus coaequavit. Desde el punto de vista arquitectónico,
el término coaequavit implica nivelar, reducir a un solo nivel la
superficie interior de un edificio. Esta actuación indicaría entonces que el
edificio anterior de 977 debía poseer niveles o pisos altos. Según la
descripción, Oliba derribó del edificio anterior sólo lo construido por encima
del nivel del suelo, no todo. Sin embargo, la interpretación más aceptada es
que Oliba destruyó todo el edificio anterior y construyó uno nuevo desde sus
fundamentos, propuesta que no se ajusta al sentido global expresado en el acta
de 1032, por apoyarse en un uso incorrecto del término coaequavit
entendido como demoler (aequo), y no como nivelar/dejar a un solo nivel
igualar (coaequo). Tampoco se atiende a que la descripción aplica esta
acción sólo a unas determinadas partes del edificio —omne superpositum
eiusdem Ecclesiae—, no a todas.
Se desconocen los
motivos por los cuales Oliba decidió anular lo superpositum (piso
elevado) del templo anterior; cabría la posibilidad de que su organización
espacial dificultase el desarrollo de la liturgia romana introducida por Oliba
en Ripoll. La segunda acción constructiva descrita es que levantó desde sus
fundamentos la nueva obra que completaría el edificio: et a Íundamentis
extruens, multo labore et miro opere divina se invente gratia ipse complevit.
Al señalar que lo nuevo construido se hizo desde sus fundamentos —a
fundamentis extruens- se puede deducir que la obra nueva se levantó fuera
del perímetro del edificio anterior. Además, el término complevit indica
que con ella se completó lo conservado de la iglesia que ya existía eiusdem
ecclesiae. El testimonio aportado por J. Villanueva después de su visita a
Ripoll (1806- 1807) da luz sobre el alcance de las obras y reformas hechas por
el abad Oliba, y es importante para entender la descripción dada en el acta de
consagración: viniendo ahora o hablar del templo, debo prevenir que el que
hoy vemos es el mismo que últimamente se consagró en 1032 por ( ) Oliva ( )
Tiénese aquí por tradición que aquel prelado no hizo otra cosa más que el
crucero o nave del altar mayor, dejando intactas las noves que se abocan o ella,
que ra obra de los abades antecesores Arnulf y Widisclo. Según esta
tradición, conservada oralmente entre los monjes de Ripoll, Oliba amplió el
edificio antiguo por sus extremos, más allá de su perímetro: hacia oriente con
una nueva cabecera, y a occidente con un nuevo cuerpo de fachada flanqueado por
dos torres.
El edificio así
remodelado por Oliba presentaba una planta basilical cruciforme, destacable por
sus proporciones de 60 m x 40 m, y organizado en tres ámbitos: una amplia
cabecera orientada de siete ábsides en batería abiertos a un gran transepto, un
cuerpo de cinco naves, organizado en siete tramos; la nave central definida por
pilares rectangulares y las colaterales posiblemente por columnas y,
finalmente, un cuerpo de fachada principal flanqueado por dos torres.
Posiblemente adosado a la parte meridional ya se desplegaba, desde la época del
abad Arnulf, un claustro rodeado por las habitaciones monásticas. De los restos
arquitectónicos y arqueológicos conservados e identificados de la iglesia
olibana se puede deducir que lo extraordinario del edificio no era sólo la
magnitud de sus proporciones, o el elevado número de ábsides o de naves —no
existe otro ejemplar conservado en la Marca Hispánica que presente estas
características— sino también la solución y organización espacial de tipo
diáfano planteada en su interior. Su resolución arquitectónica exhibe rasgos
innovadores para la época por su tipología y disposición.
La cabecera de Santa
Maria consagrada en 1032 fue construida de nueva planta desde sus fundamentos
sin adaptarse a ninguna construcción previa, por lo que refleja la disposición
arquitectónica que Oliba consideraba adecuada para la nueva liturgia de tipo
romano que implantó en el monasterio de Santa Maria, quizás esta circunstancia
pudo ser la causa de su innovación. Las excavaciones realizadas en 1969-1975
pusieron de manifiesto que para su construcción Oliba tuvo que clausurar y
adaptar un espacio funerario existente en esta zona; algunas de sus sepulturas,
fueron seccionadas por los fundamentos de la nueva cabecera, lo que obligó a
reubicar los restos en otro lugar. Sin embargo, hay indicios ciertos de que
Oliba no lo anuló, sino que lo acondicionó al hacer construir dos ventanas en
la parte inferior del muro del ábside mayor para que iluminasen el lugar, y
mantuvo las sepulturas no afectadas por las obras. La decisión de Oliba de
levantar siete ábsides y no cinco, de acuerdo con el número de naves mantenidas,
posiblemente respondiese no sólo a las exigencias de los nuevos usos litúrgicos
romanos implantados, sino también a una mentalidad dónde el símbolo lo
impregnaba todo el número siete es también el número de tramos transversales que
tienen las naves de la nueva iglesia olibana. Los siete ábsides se abren en
batería a lo largo del muro oriental, son tangenciales entre sí, y no presentan
escalonamiento interno, ni externo.
Todos tienen planta semicircular, de poca
profundidad, y se abren directamente al transepto sin tramo previo.
Actualmente, desde el transepto se accede a los ábsides a través de una o dos
gradas que podrían responder a la solución original. El ábside central mide 9 m
de diámetro por 5 m de profundidad, los seis laterales, oscilan entre 2'5-3 m
de diámetro por 2'5 m de profundidad, sus arcos de acceso son de medio punto
con un resalte que arranca desde sus mismos fundamentos. El arco de acceso al
ábside mayor desapareció en el terremoto de 1428.
Los ábsides desembocan
directamente en el transepto y forman una unidad espacial con éste,
configurando un ámbito de cabecera extraordinariamente diáfano. Las medidas del
transepto son excepcionales: 40 m de longitud x 9'5 m de ancho x 9 m de alto;
sus brazos tienen 14'5 m y 15 m de longitud, y exceden al cuerpo de naves. Cada
uno de los brazos del transepto está dividido por un arco fajón en dos tramos
desiguales; el primer tramo —8'5 m—, abarca los dos primeros ábsides laterales
en el muro oriental, y los arcos de comunicación con las naves laterales en el
occidental; el segundo tramo — de 4’5m— es la parte que sobresale exteriormente
del cuerpo de naves y sólo abarca el ábside lateral extremo. Los dos brazos del
transepto presentan cubierta en bóveda de cañón; las originales se conservaron
hasta el siglo XIX, entonces fue restaurada la del lado norte y rehecha la del
lado sur. Sus muros testeros presentan un amplio y alto ventanal con las mismas
características de amplitud, altura, alféizar plano y arco de medio punto con
resalte, que las ventanas abiertas en los muros perimetrales del cuerpo de
naves. El tramo de transepto correspondiente al crucero no se ha conservado,
desapareció definitivamente en el terremoto de 1428. La existencia de pilares
cruciformes en la zona de comunicación con la nave central parece indicar que
existieron arcos fajones en la zona de conexión del crucero con los brazos; son
los únicos en todo el edificio. Esta resolución, junto con la función del
crucero de albergar el altar mayor, podría llevar aceptar la solución de un
crucero central diferenciado en el transepto original. Un documento de 1432 (Jaume
Graell de Barcelona emprenía el preu fet de lo volta sobre I´altar major en
sustitució del cimbori romànic, per 425 florins d'or) da a conocer la
posible existencia de un cimborrio románico que se derrumbó en el terremoto de
1428; sin embargo, hay duda de si este cimborrio era el original del edificio
olibano, o se remodeló cuando se cubrieron las naves con bóveda de piedra posteriormente
(¿siglo XII?). Actualmente, el crucero presenta una torre cimborio de tipo
octogonal, solución debida a la reconstrucción de E. Rogent (1 886-1 893), que
para su reconstrucción se inspiró en el de Sant Jaume de Frontanyá. El nivel
del transepto es elevado respecto al de las naves; actualmente se accede a él a
través de ocho gradas que ocupan el intradós de los arcos de comunicación. Las
arcadas que abren el transepto a las naves laterales fueron reconstruidas
totalmente en el siglo XIX, de acuerdo con los restos de fundamentos
conservados.
Exteriormente el juego
de volúmenes y dinamización de los muros de la cabecera de Oliba son de gran
impacto. Los ábsides laterales presentan un remate de arquillos ciegos bajo la
cornisa. Del ábside central, la única parte original conservada es la inferior,
que presenta un podio o banco de donde arrancaban cuatro lesenas, del remate
superior no se ha conservado nada, quizás continuaba el friso de ventanas
ciegas que presentan los brazos del transepto.
El acabado exterior que
actualmente presenta es debido a la restauración que Martí Sureda realizó entre
1880-1883 para devolverle su “estado románico”, desfigurado en el siglo
XVII por la construcción de un camarín de la Virgen que afectó su organización
interna original y desfiguró el perímetro exterior de la cabecera con la
anexión de edificios que lo ocultaban.
Los muros exteriores de los brazos del
transepto presentan un friso de doce ventanas ciegas; sus arcos de medio punto
están perfilados con un resalte, que en los entrearcos se sostiene en pequeñas
ménsulas lisas, por debajo de su alfeizar corre una moldura continua de sección
rectangular que sobresale escalonadamente realzando el efecto de luz-sombra
(interior-exterior) del friso de ventanas. En los muros testeros el montón
presenta la misma solución de ventanas ciegas que enmarcan, integrándolo en su
diseño, el gran ventanal central del muro; aquí las ventanas ciegas que lo
flanquean van disminuyendo de tamaño según la inclinación del tejado.
La iglesia consagrada
por Oliba en 1032 tenía un cuerpo de cinco naves según atestiguan los restos de
fundamentos conservados, y varios testimonios escritos, destacando el de J.
Villanueva, quién informó de que Oliba mantuvo el cuerpo de naves del edificio
de Arnulf. Sin embargo, Oliba adaptó las naves a su reforma añadiendo dos
tramos más en el extremo occidental, antes del nuevo cuerpo de fachada, por lo
que de los cinco tramos originales se pasó a siete. Atestigua esta ampliación
el que los pilares de esta parte no son iguales al resto, destacando por su
mayor longitud y por no estar achaflanados, detalle conocido por planos
antiguos, que no conservó la restauración de E. Rogent. Hecho que tuvo que requerir
otro tipo de adaptaciones. ampliación de los arcos de separación de las naves
colaterales, y de los muros perimetrales, de la cubierta, etc. Hay autores que
consideran que la solución de cinco naves responde sólo al edificio de Oliba y
no al edificio de 977, admitiendo que Oliba no conservó nada de éste. La
intervención realizada en el claustro en el año 2010, para dejar a la vista los
muros de la planta baja en su estado original, presentó como uno de los
resultados que el exterior del muro perimetral de naves que da al claustro es
de la época de Oliba, sin embargo la parte interna de dicho muro presenta, a la
altura de sus últimos tramos y a nivel de pavimento, unos arcos que no son
visibles por el lado externo, actualmente no están identificados a falta de
prospecciones y nuevas investigaciones para delimitar su identidad.
Otra cuestión debatida
es el tipo de separación que presentaban entre sí las naves colaterales. si los
arcos de separación estaban sostenidos sólo por columnas o se alternaban
columnas y pilares. Los testigos que pudieron ver el templo antes de la reforma
de 1826-1830, que redujo el número original de cinco naves a tres, confirman
solo el número de éstas, pero no detallan con precisión la resolución que
presentaban. J. Villanueva cita al respecto: la iglesia es de cinco naves de
poca elevación: la del medio tendrá unos 40 palmas de latitud y todas ellas de 120;
las colaterales están divididas parte por columnas parte por machones.
Hasta
1886 se había interpretado unánimemente que las colaterales se separaban entre
sí solo por columnas, y con la nave central por pilares. Pero, durante la
última reconstrucción (1886-1893) Elías Rogent ante determinados problemas de
sostenibilidad de cubiertas propuso una alternancia de columnas y pilares,
interpretando de forma distinta la descripción de J. Villanueva, e instalándola
en la reconstrucción. Entre 1863 y 1886 se habían llevado a cabo algunas catas
a fin de rehacer los machones arruinados del lado norte y deslindar esta
cuestión, pero no se consiguió resolver nada con certeza, a pesar de haber
hallado el banco de apoyo de las arcadas de separación en los primeros tramos
del lado norte de las naves. La mayoría de autores sostiene que el cuerpo de
naves del edificio consagrado en 1032 presentaba cubierta de madera, a seguro
renovada en relación al edificio anterior de 977.
Algunos autores, como E.
Junyent, apoyan la propuesta de cubierta con madera en que los pilares de la
nave central no presentan arcos Sajones que confirmen la presencia de bóvedas
de piedra.
Exteriormente los muros
de la nave central presentan, en su parte superior, el mismo friso de ventanas
ciegas que los brazos del transepto, lo que unifica en cierta forma el acabado
externo del edificio olíbano; hay que tener en cuenta que la ampliación de
tramos de naves y cubierta tuvo que revertir en que la parte superior de los
muros también se renovase.
En el extremo oriental
del muro sur del cuerpo de naves existió una puerta lateral de acceso y/o
comunicación con las habitaciones monásticas; fue anulada en obras de
reconstrucción posteriores a 1884. En torno a esta puerta lateral del templo, que a partir del siglo XII comunicó con el actual claustro, se han hallado
enterramientos a nivel de pavimento. Unos delante de su umbral exterior,
atribuibles a los siglos X-XI, por su semejanza con algunos de los situados en
el subsuelo de la cabecera. Otros en la parte derecha de dicha puerta, donde se
levantaba desde antiguo un muro de cierre, en el centro del cual se abría la
antigua sala capitular; entre éstos se han identificado el de Wifredo el
Velloso y el de Bernat Tallaferro. Sin embargo, éstas últimas sepulturas, por
los rasgos que presentan, no son las originales, lo que indicaría que o bien
fueron remozadas posteriormente (¿siglo XII?), aprovechando la ocasión para
colocarlos con alguno de sus hijos, o bien fueron trasladadas a este lugar
desde algún otro sitio. Se plantea la posibilidad de que esta puerta lateral ya
existiese en el edificio de 977 y se utilizara como lugar de enterramientos de
alguna determinada saga condal.
Oliba remató el nuevo
templo con un cuerpo de fachada flanqueado por dos torres. Este cuerpo estaba
constituido por un endonártex que conectaba directamente con la nave central.
Este amplió considerablemente el espacio de tránsito desde la puerta de acceso
hasta el interior del templo, pudo tener una función de parada estacional en la
liturgia funeraria de la época. Es probable que el endonártex original tuviese
un piso alto a modo de tribuna que comunicase con las torres, pero se arruinó
con el terremoto de 1428, restaurándose a los pocos años con bóveda de crucería
gótica y un óculo redondo en el piso alto; posteriormente en l 886-1893, Elías
Rogent lo reedificó en versión neorrománica.
Actualmente, las torres
no presentan su resolución original al completo. La torre sur es la única que
conservó los pisos o niveles originales, pero durante su restauración (1891-
1893) Rogent le añadió un piso más y un remate con almenas, siguiendo los modelos
de Sant Miguel de Cuixá y Sant Martí del Canigó. Este arquitecto tenía
intención de reconstruir la torre norte, arruinada, con la misma resolución que
la sur; entonces sólo se conservaba hasta el primer piso. Pero, por
circunstancias desconocidas, ajenas al proyecto de Elías Rogent, sólo se
levantó un segundo piso, y posteriormente a 1893, se colocó el extravagante
remate que hoy presenta a modo de montón en cada una de sus caras, se desconoce
el autor. Según la tradición esta torre se derrumbó en el terremoto de 1428 y
no se volvió a levantar, según algunos autores esta torre originalmente nunca
se llegó a terminar. Se desconoce la resolución que Oliba pudo dar a la fachada
y puerta principal del edificio consagrado en 1032, pero se le atribuye el muro
todavía conservado a ambos lados del cuerpo esculpido de la portada que se
añadió a mediados del siglo XII, decorado con dos tramos de lesenas rematados
por cinco arcuaciones ciegas. La zona de la portada de Oliba posiblemente
estuvo pintada, ya que detrás del actual cuerpo esculpido del siglo XII se han
encontrado trozos de muro con pintura al fresco. También se desconoce la
solución original de su imafronte.
Sobre la posible
existencia de un pórtico o exonártex en época olibana, Elías Rogent recogió en
un texto hasta ahora inédito, escrito al final de su vida (ca. 1893-1895),
algunos indicios que podrían avalarlo, concluyendo que en época románica debía
proteger la fachada y los sepulcros a ella adosados. El actual, pórtico de
cinco arcadas góticas, fue construido a finales del siglo XIII por el abad
Ramon de Vilaregut (1 280- 1 310). J. Villanueva es de los pocos autores que
señala la función funeraria de este pórtico destacando la existencia de cinco
sepulcros a nivel de pavimento que flanqueaban la portada, entrase a la
iglesia por un pórtico despejado (...) en el cual hay cinco sepulcros a la raíz
de la pared con vestigios de inscripciones que ya perecieron. Es indubitable
que aquí están enterrados algunos de los condes o personas principales ( ) El
pórtico es la Galilea antigua, sitio donde se enterraban las personas de cuenta
hasta el siglo XIV. También J M Pellicer, en sus crónicas de 1875, 1878 y
1888, da testimonio de estos sepulcros, actualmente desaparecidos o no visibles
debido al actual pavimento. Datos dispersos recogidos en fuentes documentales
parecen sugerir la implicación del abad Oliba en reformas vinculadas al panteón
condal, paralelas a las obras del templo. Es una incógnita no resuelta
deslindar si las reformas introducidas por Oliba en la iglesia monástica de
Santa Maria pudieron ser consecuencia de cambios efectuados en el panteón
condal, o quizás ambas reformas fueron sabiamente conjugadas en un gran
proyecto inicial.
Otra cuestión planteada
pero no resuelta es la configuración de un posible recinto claustral existente
desde antiguo (¿época abad Arnulf?) y que Oliba pudo reorganizar en su reforma.
El actual claustro se
inició a finales del siglo XII y se terminó a principios del siglo XVI, pero
hay claros indicios de que con anterioridad ya existió en el mismo lugar un
recinto o patio claustral, puesto que en tres de sus muros de cierre se han conservado
restos de dependencias atribuibles a los siglos X-XI. El muro de cierre del ala
oriental presenta tres aberturas hoy cegadas —una puerta flanqueada por dos
ventanales u hornacinas—, que por su tipología constructiva podrían
corresponder a la sala capitular de los siglos X- XI, en el extremo norte del
mismo muro, otra puerta, también cegada, comunicaba a través de un pasillo con
el antiguo dormitorio de los monjes. El muro de cierre del ala meridional,
posiblemente uno de los más antiguos conservados, presenta cuatro pares de
ventanas geminadas que por su tipología constructiva se atribuyen al siglo X;
podrían identificarse como dependencias del antiguo Scriptorium. En el
año 2010 se descubrió en el extremo sur de este muro un arcosolio elevado con
una imagen en yeso de la Maiestas Mariae, cuya cronología y estilo está
en estudio, pero que indudablemente pertenece a época románica. El lado
septentrional del claustro se cerraba con el muro del templo dinamizado con una
serie de seis lesenas; no se ha conservado su remate, por sus características,
los técnicos que intervinieron en el año 2010 lo han atribuido a la reforma de
Oliba.
Después de la reforma
de Oliba consagrada en 1032, y a lo largo de todo el siglo XI, no se conocen
otras construcciones o reformas en el templo monástico, aunque sí pudo haber
dedicaciones de nuevos altares. La serie de emulaciones constructivas entre las
diversas generaciones de la familia condal, sobre todo de la rama de Cerdanya-Besalú,
que redundaron en la monumentalidad de la iglesia monástica de Santa Maria,
cesó cuando en el año 1070 el conde Bernat II de Besalú consumó la anexión del
monasterio de Ripoll a la Congregación de San Víctor de Marsella, de acuerdo
con los dictados de la Reforma gregoriana, que intentaba desligar los
monasterios del patronazgo civil. El conde Bernat llevaba ya algunos años
previendo realizarla, lo que pudo causar, en el año1066, el traslado de
reliquias procedentes de los tituli de San Salvador y San Poncio
—fundaciones condales— al altar mayor de Santa Maria.
A raíz de esta anexión
empezará la tercera etapa (1070-1215), o etapa monástica, la última del período
románico, en la que se pueden distinguir dos fases de acuerdo con la
orientación que tomó la vida monástica en Ripoll. La primera se desarrolló de
1070 a 1169 y responde a la fase de dependencia de la congregación de San
Víctor de Marsella. Las fuentes documentales conservadas de este período —desde
la anexión del monasterio de Santa Maria a la congregación de San Víctor de
Marsella sellada el 27 de diciembre de 1070, hasta que se independizó de ella
en el año 1169— no contienen referencias directas sobre posibles actividades
constructivas en el monasterio de Ripoll. Sin embargo, restos arquitectónicos y
escultóricos conservados testifican la posibilidad de que durante esta fase se
hicieron mejoras y obras en el templo de Santa Maria. Según los restos
conservados, se realizaron obras en la zona del altar mayor (crucero),
instalándose un mosaico de 9 m x 11 m en el pavimento del crucero, y se hizo un
nuevo baldaquín de piedra y plata para cubrir el altar. También se realizaron
en la zona de la fachada con el añadido de un cuerpo esculpido que enmarcaba la
portada. En esta época también se pudo cubrir las naves con bóvedas de piedra.
La razón de estas obras podría estar en la adecuación y mejora del edificio de
acuerdo a nuevos usos litúrgicos y/o al espíritu o regla de San Víctor de
Marsella.
Durante el gobierno de
los dos últimos abades marselleses: Pere Ramon (1125- 1153) y Gaufred II
(1153-1169), hay constancia, en fuentes documentales, de algunos hechos que
podrían estar relacionados con las citadas obras. En el año 1157, durante el
gobierno del abad Gaufred II (1153-1169), se implantó en Ripoll la fiesta de Sancta
Maria in sabbato. El carácter innovador y magnificente que transpira el
texto de la institución de esta fiesta parece sugerir que formaba parte de un
gran proyecto de dignificación del monasterio y en concreto de su templo. Este
proyecto podría relacionarse con el proceso de recuperación de una parte
importante del tesoro de plata de Santa Maria de Ripoll, incautado en el año
1141 por el conde Ramon Berenguer IV, y que posteriormente fue resarcido o
indemnizado a través de la donación del alodio condal de Molló. Se conocen dos
documentos relacionados con las rentas de este alodio: uno fechado en 1151 y el
otro sin datar; ambos informan de que con estas rentas se quería restituir la plata
incautada. En el segundo documento se da una relación de las piezas de plata en
cuya elaboración se habían invertido réditos de Molló: Hoc est breve de
Molione ad restaurandu tesauro quod ego Guillermus prepositus restauravi in
ecclesia Sancte Marie. Primum in cruce VI libras de argento et octo moabitinos maris,
et in teste ll libras, et in columnis Xll libras, et in cimborio septem libras
et l solidum. La referencia al trabajo de orfebrería realizado en columnas
y en un ciborio podría relacionarse con la construcción de un nuevo baldaquín
para sustituir al anterior incautado, obra de Oliba, descrito en un inventario
de 1047 (colunas Ciborii coopertan argento, et desuper tabulam coopertan argento).
Actualmente se conservan cuatro basas de piedra caliza esculpidas que, por sus
medidas y el estilo, se atribuyen a un baldaquín del siglo XII. El nuevo
baldaquín de piedra pudo tener, como el de Oliba, partes recubiertas en plata,
como el fuste de las columnas y quizás también algunas zonas internas del
ciborio o cubierta, si se atiende al documento citado X. Barral fecha el
mosaico instalado en el pavimento del crucero, debajo del altar mayor, como una
obra de mediados del siglo XII por su estilo y programa iconográfico. Esta
cronología permite incluirlo como una de las reformas de mejora realizadas en
el crucero y altar mayor durante el gobierno de los últimos abades marselleses.
El mosaico original se mantuvo in situ hasta 1886.
Debido al mal estado en
que se encontraba, en la restauración (1886- 1893) de E. Rogent se colocó una
reproducción. Actualmente sólo se conservan cuatro trozos del mosaico original,
conservados en el Museo de Ripoll. Su programa iconográfico se conoce por un
dibujo que hizo J. M. Pellicer en torno al 1880. Según E. Junyent, en esta
época también se elevó el nivel del transepto de 1032, aumentando hasta nueve
los escalones de acceso desde la nave, no justifica la afirmación. X. barral
afirmó posteriormente que la instalación del mosaico pudo ser una de las causas
de la elevación, pero no la única.
Durante este período
también hubo reformas vinculadas a los sufragios por los difuntos que se
celebraban en el monasterio. una copia del siglo XIII da noticia de los
sufragios instaurados por el abad Pedro Raimundo (11 25- 1153), y por su
sucesor el abad Gausfred II (1153-1169), que instituyó una misa los viernes en
el altar mayor de Santa Maria por todos los difuntos, así como una procesión
con responsos que daba la vuelta a las sepulturas y cementerio. Posiblemente
estos sufragios pudieron exigir adaptaciones y una mayor dignificación de los
espacios funerarios del panteón condal, situados en las puertas de Santa Maria,
y en el acceso al cementerio, así como en los espacios del recorrido señalado
para la procesión. Quizás, en este período y contexto se pudo añadir el cuerpo
esculpido de la portada, de unos 11'60 m de longitud x 7'20 m de altura, y el
traslado de algunas tumbas condales para mejorar su situación y veneración.
La segunda fase (1172-
1215) de esta etapa monástica abarca los años de los abades independientes del
monasterio. Durante este tiempo reaparecen noticias sobre nuevas construcciones
en las fuentes documentales y en inscripciones epigráficas, pero ninguna
vinculada al edificio del templo. Al primer abad independiente, Ramon de Berga
(1172- 1206), se atribuye el inicio del actual claustro entorno al 1180. Se
empezó por la galería que corría paralela al muro del templo; esta galería
consta de 13 arcos de medio punto, decorados con diversas molduras tanto en la
cara interna como en la externa, sostenidos por 14 parejas de columnas con
capitel, ábaco y basa que descansan sobre un pretil, rehecho entre l 880-1882.
De su sucesor, el abad Bernat de Peramola (1206-1213), se menciona que restauró
las antiguas murallas y las reforzó con torres. De estas noticias documentales
se deduce que si estos dos abades hubiesen realizado obras en el templo
posiblemente también habría referencia documental escrita de ellas. En 1215, a
raíz de un decreto del Concilio Laterano IV, se estableció que los monasterios
benedictinos se habían de reunir en capítulos generales a fin de que la regla y
el buen gobierno se observaran. Se creó entonces la Congregación Claustral
Tarraconense que reunió a los monasterios de la Corona de Aragón y Navarra;
Ripoll fue uno de los primeros monasterios que formó parte de ella, terminando
así la fase de los abades independientes.
La obra del claustro se
completó en época gótica. En el año 1380 el abad Calceran de Besora (1380-1383)
levantó una galería superior encima de la primera románica, y en ella erigió en
1383 una capilla dedicada a san Macario. En el año 1387, el abad Ramon
Descatllar (1383-1408) decidió emprender la construcción de las tres galerías
bajas que faltaban. empezó por la oriental, donde se abría la sala capitular;
en el año 1 390 continuó por la sur; la última fue la occidental, que se
terminó en 1401. Estas tres galerías se construyeron teniendo como referencia
la galería románica construida por el abad Raimundo Berga. Las galerías
superiores correspondientes se construyeron entre 1506 y 1517, y tuvieron, a su
vez, como referencia, la primera galería superior mandada construir por el abad
Calceran de Besora.
Portada Occidental de Santa Maria de
Ripoll
Desde el siglo XIX el portal occidental de la
iglesia abacial de Santa Maria de Ripoll se convirtió en uno de los monumentos
más señeros del arte medieval catalán. El movimiento político- cultural de La
Rienaixença, que conllevó la restauración del monasterio entre 1886 y 1893
por parte del arquitecto Elies Rogent, bajo el patrocinio del obispo de Vic,
Josep Morgades, contribuyó a que el monumento alcanzase una fama notoria que
dura hasta nuestros días. Durante aquellos años se acuñó para la fachada el
término “arc de triomf” (arco de triunfo), el cual se ha convertido en
un topo para referirse a la misma. La expresión es del célebre poeta catalán
Jacint Verdaguer, quien la empleó en una bellísima ekphrasis de la
portada, en su obra Canigó (1886): “Té son arc de triomf lo
Cristianisme; / Al rompre el jou feixuc del mahometisme, / Catalunya l'aixeca a
Jesucrist. / Qui passará per sota aqueixa arcada / bé podrà dir que, en síntesi
sagrada, / lo món, lo temps i la eternitat ha vist”.
Muy pronto la historiografía catalana dedicó a
la portalada extensos estudios a su iconografía que consagraron el término “arco
de triunfo” Ç. M. Pellicer, J. Gudiol i Cunill), cuya significación y
connotaciones artísticas ampliaría Yves Christe en 1971 -1972, al comparar el
portal con la tradición triunfal paleocristiana y, concretamente, con el
llamado y perdido Arco de Eginardo (siglo IX).
En las últimas décadas, la interpretación y
significación general de la portada ha sido objeto de numerosos estudios, a los
que nos referiremos en la segunda parte de este texto. Por otra parte, prueba
del interés actual por el monumento, en el año 2008 la Universitat Politécnica
de Catalunya, conjuntamente con el grupo ISTI-CNR de Pisa y el Museu Nacional
d'Art de Catalunya, realizó una reconstrucción virtual de la portada para la
exposición el Románico y el Mediterráneo: Cataluña, Toulouse y Pisa
(1120-1180), celebrada en el MNAC en el año 2008, una copia de la cual se
instaló en el año 2011 en la colección románica del dicho museo. Por otra
parte, dentro de una campaña para su conservación y puesta en valor, emprendida
tanto por la Generalitat de Catalunya como por el Obispado de Vic, el portal de
Ripoll ha sido recientemente inscrito en la lista indicativa del Patrimonio
Mundial de la UNESCO (2015), y restaurado en el año 2016.
La portada consiste en una equilibrada
estructura cuadrangular, de 11'60 m de ancho y 7'25 m de alto. Se trata de una
figura geométrica perfecta, relacionada con la proporción 3/2 o sesquiáltera,
cuyo módulo es el número áureo. La corrección de las medidas utilizadas está en
relación con una larga tradición de estudio del quadrivium en la abadía
de Ripoll, donde los monjes atesoraban en la biblioteca importantes textos de
agrimensura latina (Barcelona, ACA, Ripoll 106), tratados boecianos (Breviarium
de música: Barcelona, ACA, Ripoll 103), un De ponderibus et mensuris (Barcelona,
ACA, Ripoll 37) así como la Regula abaci. Dicha estructura, en piedra
arenisca (gres), se elevó en el segundo tercio del siglo XII, directamente
delante de la antigua fachada de la iglesia de Oliba, consagrada en 1032, de
manera que es todavía posible apreciar en la parte superior, justo detrás del
coronamiento de este gigantesco mueble pétreo, el parapeto superior del
anterior imafronte. La nueva portada está dividida, en altura, en tres grandes
cuerpos marcados por tres cornisas voladas, y se enmarca en las esquinas, por
dos órdenes de columnas. El portal, que está abierto en la parte central por
una puerta abocinada con cinco arquivoltas esculpidas y encuadradas por un
guardapolvo, se presenta a los ojos del espectador como un inmenso muro pétreo
completamente recubierto de relieves que se disponen en siete registros
horizontales. Las escenas son, en su mayoría, de tema bíblico y están a menudo
acompañadas de inscripciones, si bien en la portada hay lugar también para la
cita histórica y la alegoría moralizadora. En el cuadro adjunto el lector
encontrará una lectura minuciosa de los temas iconográficos del conjunto, con
las debidas referencias bíblicas, así como una lectura de sus maltrechos
epígrafes.
En la parte superior, sobre el arco de ingreso,
se sitúa un friso continuo, compuesto por diferentes placas, y en el que se
conservan numerosos restos de la policromía original. Las magníficas
fotografías publicadas en el año 2009 por S. Alimbau y A. Llagostera han dado a
conocer al gran público los restos de esta capa pictórica, muy visible todavía
en la figura de la Majestas Domini. Cabe recordar que este carácter
polícromo de los relieves fue estudiado tanto en las restauraciones del 1964
—llevadas a cabo por el Instituto de Conservación y Restauración de bienes
Culturales— como en la más reciente, de 2016, impulsada por el Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).
En este friso, se representa la lglesia
triunfante de la segunda Parousía (Apocalipsis), con una la Majestas Domini
rodeada de ángeles y de los símbolos de los Evangelistas, a la que se dirige
una procesión compuesta por los Veinticuatro Ancianos del Apocalipsis. Éstos
portan, como en el portal de Moissac, las copas de sus oraciones y los
instrumentos (violas de arco) de sus cantos. Vio las de arco muy similares se
encuentran en otros ejemplos pictóricos catalanes inmediatamente anteriores al
portal —como el Beato de Turín o las pinturas de Sant Quirze de Pedret— o
estrictamente contemporáneos, como en el caso de Sant Martí de Fonollar.
Esta gran escena apocalíptica y de adoración se
continúa, en Ripoll, en el registro inmediatamente inferior, con la
representación de una segunda procesión de apóstoles y santos con cartelas —los
Elegidos—, los cuales se vuelven hacia el Señor. Algunos de ellos pueden
identificarles, como en el caso de san Simón—tercer personaje del lado derecho,
contando desde la izquierda—, gracias a que enarbola la sierra de su martirio.
Por otra parte, ambos registros conforman una
monumental escena unitaria de trasfondo apocalíptico, cuya composición en dos
niveles tendrá un rápido eco en la pintura sobre tabla contemporánea, tal y
como se aprecia en la escena de la Ascensión del denominado Frontal de Martinet
(Worcester Art Museum, Massachusetts, Estados unidos). Para completar esta
visión de la lglesia triunfante, en las enjutas del arco de la puerta se
representan dos garzas, un animal que se interpreta en la exégesis cristiana
bien como el conjunto de los santos, bien en la protectora del Pueblo de Dios,
pues se consideraba que por ser el ave más fuerte conducía al resto (Salmo
113).
En la parte central, a ambos lados de la
puerta, se representan, en dos registros, distintos episodios de los libros de
Éxodo y de los Reyes, acompañados de inscripciones en las dos cornisas que los
enmarcan.
Por su originalidad temática dentro del programa iconográfico de una
fachada románica, la historiografía ha barajado distintas explicaciones sobre
la inclusión de estas escenas veterotestamentarias. para unos se trataba de
mostrar ejemplos a seguir en la tierra para alcanzar la gloria de Dios, para
otros (F. Rico, M Melero), con ellos, se quería aludir, en clave, política, al
papel del conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV, enterrado en 1162 en el
monasterio, en la Reconquista catalana, en la condición de los cristianos como
nuevo “Pueblo Elegido” Para F. Español, dicha exaltación dinástica
vendría corroborada por una supuesta disposición original de las tumbas de los
condes Ramon Berenguer Ill y lV en la galilea interior de la iglesia, y no,
como se había dicho hasta ahora, en el claustro del monasterio.
No obstante, como es bien sabido, en primera
instancia, las figuraciones del Éxodo y de los Reyes remiten a las
ilustraciones de la biblia de Ripoll (biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. lat.
5729, cc. 1 r, 95r), realizada en el segundo cuarto del siglo XI en el
scriptorium de la abadía, por lo que su última significación pudiese tener que
ver con el papel que estas escenas desempeñaban en el seno de la ilustración
bíblica o el imaginario del monasterio. De ahí, la hipótesis de que tanto los
episodios relativos tanto a Moisés como a Salomón puedan ser una alusión al
ritual de consagración de la basílica de Ripoll por parte del abad Oliba en el
siglo XI (M. Castiñeiras).
Por último, en la parte inferior, se coloca,
bajo arcos, a la altura de los ojos del espectador, toda una serie de figuras,
de cuerpo entero y tamaño natural. A la izquierda se sitúa David entronizado y
acompañado de los cuatro levitas músicos del templo —Hernán, Asaf, Etán e
Jedutún— que danzan y portan sus respectivos instrumentos (viola de arco,
címbalo, tuba y flauta de canas). Para Pellicer, se trata de una ilustración
del Salmo 90 (89). Por su parte, a la derecha, Dios Padre entrega las tablas de
la Ley a Moisés seguido de tres personajes que representarían la lglesia
Militante: un guerrero (?), un obispo y un caballero.
Arquivolta interior de este monasterio
benedictino ubicado en Ripoll, Girona.
Arco interior de la entrada de este
monasterio benedictino ubicado en Ripoll, Girona
Arquivolta interior de este monasterio
benedictino ubicado en Ripoll, Girona.
Cristo majestad
Dos de los veinticuatro ancianos del
Apocalipsis, exultantes de joya con cítaras y calzones.
Tres santas mirando a Cristo Majestad
El león símbolo evangelista de San
Marcos
Moisés hace brotar agua de la roca del
Horeb (Ex 17, 4-7).
Batalla de Refidim entre Josuè y Amelec.
Moisés ruega por la victoria del pueblo judío con los brazos alzados sostenidos
por Aaron y Hur (Ex 17, 8-13)
Yavhé (o Dios) entrega la Ley a Moisés,
seguido de tres personajes más: un guerrero, un eclesiástico y un caballero
Lucha de fieras. Posible visión de
Daniel de las cuatro bestias vencidas por el Hijo del hombre (Dn 8, 1-27).
Traslado del Arca de la Alianza a
Jerusalén por David y el pueblo judío (2 Sa 6, 1-19).
La ciudad de Jerusalén empujada debido
al castigo sometido a David; el ángel del Señor detiene la espada y detiene la
peste (2 Sa 24, 18-25).
Sueño
del rey Salomón que pide la sabiduría y ve la majestad del Señor en una aureola
(1 Re 3, 5-15).
El profeta Elías subiendo al cielo (2 Re
22, 1-12).
El rey David rodeado por cuatro músicos
que tocan un instrumento de cuerda, los címbalos, el cuerno y la flauta (salmo
150).
Lucha entre fieras. Posible visión de
Daniel de las cuatro bestias vencidas por el Hijo del Hombre (Dn 7, 1-28)
Cristo en Majestad bendiciendo y
mostrando el libro de la Ley flanqueado por dos ángeles encenseros
Caín sepulta los despojos de su hermano
Abel (Gn 4,8).
Julio. Un campesino carga una garba de
trigo, ayudado por su esposa.
Septiembre. Un hombre y una mujer
vendimiando
Septiembre. Un hombre y una mujer vendimiando
El rey babilonio Nabucodonosor ante la
estatua de oro que se hizo erigir y músicos tocando el arpa y la cítara para
llamar a los súbditos a la oración (Dn 3,1-7).
El ángel del Señor coge por el cabello
al profeta Habacuc y lo lleva a Babilonia para que dé de comer a Daniel,
encerrado en la fosa de los leones (Dn 14, 30-42)
San Pedro ante el emperador Nerón
sentado en el trono, con dos testas diabólicas tras su cabeza
Martirio de San Pablo
San Pedro con las llaves y un volumen
Sant Pau con un documento desplegado
Detalle de la decoración de las
arquivoltas, la cornisa y los capiteles de las columnas.
Existen dos hipótesis principales sobre la
identidad de estos misteriosos personajes. Una primera teoría (F. Rico) los
considera contemporáneos a la erección de la portalada, por lo que se trataría
de los condes de Barcelona, Ramon Berenguer III (1097-1131) y Ramon Berenguer
IV (1131-1162), que fueron enterrados en el monasterio y que flanquean una
figura con hábitos episcopales que habría de ser igualmente un prelado de aquel
tiempo. Se ha barajado así la posibilidad de que se tratase del arzobispo de
Tarragona, Gregori (1139- 146), de alguno de los abades coetáneos de Ripoll
—Pere Ramón 1125- 1153) o Gaufred (1153-1169)—, de Berenguer Dalmau, obispo de Girona
(1114-1146), antiguo monje de Ripoll, que en 1144 les devolvió la iglesia de
Molló, o incluso —y más improbable— del papa Adrián IV (1154- 1159).
Una segunda teoría, más controvertida, defiende
que estas figuras son un homenaje a tres grandes personajes de la familia de
Oliba Cabreta de la primera mitad del siglo XI, vinculados con la construcción
de la iglesia: Oliba, abad de Ripoll (1008- 1046) y obispo de Vic (1017- 1046),
en el centro, y a su lado, los condes de Besalú, Bernat Tallaferro ({1020) y su
hijo Guillen l (1020-1052), ambos enterrados en el claustro de Ripoll. Cabe
recordar que Oliba y Guillem l fueron protagonistas del acto de consagración de
la basílica en el año 1032, hecho que se conmemoraría en la portalada. El hecho
de que la familia condal de besalú pudiese ser alabada en los retratos de la
fachada se basa en dos detalles. La primera figura, un guerrero sin armas,
lleva, en realidad, una vela, y tiene una mano sobre el pecho en acto de
contrición. Se trata de una convención iconográfica habitual en la pintura
catalana para retratar a donantes fallecidos, como en el caso de la polémica (Luc)ia
conmitesa del ábside de Sant Pere de Burgal, o de la mujer que lleva la
vela en el ábside de Sant Pere de Esterri de Cardós. En el caso de Ripoll
podría tratarse de Bernat Tallaferro, conde de Besalú y hermano de Oliba, que a
su muerte en 1020 donó en testamento a la basílica vasos de oro y plata, y que
fue enterrado allí. Por otra parte, el personaje eclesiástico, por el hecho de
portar báculo episcopal y pallium, si fuese un abad de Ripoll —hipótesis
más plausible— debería haber sido también obispo.
Ninguno de los abades contemporáneos de la
abadía podría haber ostentado esta indumentaria, ya que el privilegio papal que
permitía al abad de Ripoll llevar insignia episcopal en las misas solemnes y
dar la bendición more episcoporum es muy posterior y data de 1305. Por ello, el
candidato más adecuado sería Oliba, abad de Ripoll y Cuixá (1008- 1046) y
obispo de Vic (1017-1046). Por último, el segundo personaje laico podría
tratarse del hijo de Bernat Tallaferro, Guillem, conde de Besalú, presente en
el acto de consagración y también enterrado en Ripoll años más tarde. La
memoria de todos estos tres personajes —Bernat Tallaferro, Oliba de Ripoll y Guillem
de Besalú—, se mantenía viva en la abadía a través del necrologio que señalaba
las misas de sus aniversarios.
Hay que recordar que precisamente en las
letanías de la ceremonia de consagración de la abadía, en 1032, cuya fiesta se
conmemoraba cada año, se rogaba por los hombres enterrados en la abadía para
que no les faltasen ni velas ni misas. Ut omnes hic in Christo quiescentes loco
/ lucis et refrigerii remunerare dig(num) (Barcelona, ACA Ripoll 40, f.
65r). Este culto a los antepasados es sin duda una costumbre muy arraigada en
la Cataluña románica. De hecho, en esos años, en una iglesia reconsagrada y
construida de nuevo en el Vallespir, Santa Maria de Costoja (1142), se recuerda
a los fieles la obligación de pagar los diezmos y las primicias en respeto a la
memoria de las almas de los fundadores, es decir, los padres del abad Oliba:
Oliba Cabreta, conde de besalú y Cerdanya, y su esposa, Ermengarda, fallecidos
nada menos que 150 años antes.
Por último, los dos registros inferiores se
dedican principalmente a representaciones animalísticas y alegóricas. La banda
superior se representa, a ambos lados de la portada, un león, tratado casi de
bulto redondo, en lucha sobre otro cuadrúpedo, al que amenaza un jinete
(izquierda) y un centauro (derecha).
El tema se ha querido identificar con la
primera (derecha) y la segunda visión de Daniel (izquierda), algo que resulta
bastante improbable. Así, mientras que M. Ruiz Maldonado quiso ver en la figura
a caballo con la lanza de la izquierda el tema del caballero victorioso, J.
Yarza invocó para éste modelos de la numismática en los que Ramon Berenguer IV
aparece representado de esta manera. Es muy posible que se traten de escenas
alegóricas profanas, vinculadas al repertorio de la caza, que habitualmente
decoraban las partes bajas de los muros de los muros de los ábsides de la
pintura románica (catedral de Aquileya, Santa Eulália d'Estaon) y mostraban,
con un contenido moralizante, la lucha entre el bien y el Mal. De hecho, en la
portada de Ripoll existe una clara recepción de fórmulas decorativas de la
pintura mural contemporánea, como se aprecia en el zócalo izquierdo, donde
aparece una serie de medallones con grifos y leones muy similar a la que
decora, por ejemplo, el ábside central de Santa Maria de Taüll (11 23).
Por su parte, en el zócalo derecho, cinco
medallones, muy deteriorados, representan una Psicostasis acompañada de las
penas de los condenados en el Infierno. El programa se continúa en el lado
derecho inferior de la fachada, donde se encuentra un ciclo dedicado a la
Parábola del Rico Epulón y el Pobre Lázaro, un tema que encuentra sus
precedentes tanto en el portal de Moissac como en el arco triunfal de Sant
Climent de Taüll.
En el centro de la portada se sitúa una
monumental puerta abocinada, compuesta por cinco arquivoltas esculpidas y un
guardapolvo. A ambos lados del ingreso, se colocan las estatuas columnas de san
Pedro y san Pablo, sobre cuyas cabezas da inicio la cuarta arquivolta, que se
decora con un ciclo relativo a su vida, milagros y martirio, acompañada de
inscripciones, que parece inspirarse en un modelo antiguo que seguía Passio
sanctorum apostolorum Petri et Pauli (siglos V-VI). Por su parte, en la parte
interior del arco, en la primera arquivolta, se figuran escenas de la vida de
los profetas Jonás y Daniel, también con sus respectivos epígrafes. Las escenas
del ciclo de Jonás siguen muy de cerca, en su narración y composición, las
ilustradas en el f. 83 del tercer volumen de la biblia de Rodes.
En el intradós del arco de la puerta se
desarrolla la historia de Caín y Abel coronado por la imagen de Dios
bendiciente y acompañado de dos ángeles incensarios. El relato incluye, además
de las ofrendas de los hermanos, la escena con el fratricidio y consiguiente
entierro de Abel, en el que Caín cava la tierra con un gallón pirenaico, que
realza su condición de agricultor. Estos episodios del Génesis tienen una
conexión temática con los del intradós de las jambas del portal, donde se
desarrolla un ciclo con los meses del año, en los que la mitad de los meses
aparece protagonizada por una pareja compuesta por un hombre y una mujer, que
parece evocar, alegóricamente, las fatigas de Adán y Eva, tras la expulsión del
Edén, y mostraría el origen y la condición del agricultor en la sociedad del
Románico. De hecho, cabe señalar que el calendario de Ripoll es genuinamente “campesino”,
pues en él no caben escenas alegóricas o actividades propias de los meses
aristocráticos como era común en el resto de los ejemplos europeos.
Por lo que se refiere al estilo y fuentes de la
escultura de Ripoll, J. Camps ha señalado la síntesis magistral que se produce
en el portal entre fórmulas relacionadas con la propia tradición de su Scriptorium,
profundamente conocedor de los repertorios de la Antigüedad, y otros
repertorios roselloneses, languedocianos e incluso italianos. En primera
instancia, se quiso vincular el conjunto de Ripoll, en concreto las
estatuas-columnas de Pedro y Pablo, con el estilo de la fachada de la sala
capitular de Saint- Etienne de Toulouse, obra de Gilabertus (ca. 1120). De la
misma manera, se han señalado paralelos para los esquemas ornamentales de la
portada en la fachada occidental de San Michele de Pavía. Por su parte, J.
Yarza propuso la intervención de dos manos en el portal. mientras a la primera
le atribuía la realización de figuras pesadas y de canon corto, principalmente
colocadas en la zona superior, o en el grupo de Yahveh con Moisés con los tres
personajes históricos, la segunda habría elaborado las figuras más esbeltas y
articuladas de las escenas bíblicas, arquivoltas, intradós de los arcos y
jambas, así como las estatuas-columnas y el grupo de David y sus músicos. De lo
que no cabe duda alguna, es que la realización de esta monumental fachada dio
lugar al desarrollo de la denominada “escuela o taller escultórico de Ripoll”,
que tuvo una gran difusión en el centro de Cataluña durante el último tercio
del siglo XII, como se hace evidente en los claustros de Lluçá y Sant Joan de
les Abadesses, en el tímpano de Sant Pol de Mar y en la puerta de Santa Eugenia
de Berga. En el marco de la irradiación rivipullense estaría el destruido —y
disperso— portal de la catedral de Vic, y, para algunos autores, incluso la
puerta norte del Grossmünster de Zúrich. Por otra parte, como es bien sabido,
el taller del portal de Ripoll elaboró también el sepulcro de Ramon Berenguer
Ill, conservado actualmente en el interior de la iglesia abacial, y participó
también en la construcción del claustro, si bien en él se hace muy patente el
impacto de la escultura del Rosellón, tema que J. Camps trata, en profundidad,
en este mismo volumen.
Por lo que respecta a la interpretación general
del conjunto, cabe recordar que Y. Christe llamó la atención sobre el formato
del portal de Ripoll, poniéndolo en relación con la iconografía triunfal
paleocristiana, una idea que ha sido retomada recientemente proponiendo su
inspiración directa en los arcos triunfales de las iglesias paleocristianas
romanas, como Santa María la Mayor (siglo V). No obstante, más allá de las
coincidencias temáticas entre el ciclo del Éxodo de Ripoll y los mosaicos de
Santa María la Mayor —visibles no tanto en el arco triunfal sino en las paredes
de las naves laterales de la basílica romana—, el portal catalán posee una
serie de características estructurales, ornamentales e incluso temáticas que
apuntan a su directa inspiración en el formato de un arco honorario romano. De
hecho, estos antiguos monumentos, que exaltaban la memoria y los hechos de los
hombres ilustres, eran perfectamente visibles en la Edad Media, sobre todo si
partimos del hecho que el dominio de la familia condal de Barcelona se extendía
desde inicios del siglo XII a los territorios de la Provenza marítima. El
conocimiento de las posibilidades que ofrecía el medio escultórico en el
formato del arco honorario no parece ajeno al caso de Ripoll, cuya estructura
compositiva y ciertos motivos programáticos pueden ponerse en relación con la
Porte Nigro de Besançon (siglo II d.C.) o el Arco de Orange (siglo. I d.C.). En
el primero hallamos la superposición de las columnas en los ángulos, la
variedad decorativa de los fustes, el uso de los recuadros del calendario en
los montantes de la puerta y también tabulas lapideas con escenas de batalla
con fórmulas de representación, en el caso de Orange, muy similares a las de
Ripoll (batalla de Refidim). Por otra parte, otras representaciones
iconográficas, menos estudiadas, como las extrañas figuraciones que pululan en
los montantes del arco central, bajo las arquivoltas primera y quinta, apuntan
en esa misma dirección. No se trata, como se ha llegado a afirmar, de un
zodíaco, sino de una variada serie de figuras animales y mitológicas que
componen una imagen cosmológica de la Tierra (Minotauro, Atlas), el Océano
(Máscara del Abismo) y el Cielo (Constelación de Acuario). Este repertorio,
poco frecuente en la escultura monumental románica, era característico de los
arcos honorarios romanos —en Besançon se halla el Minotauro o los Atlantes—,
como imagen del poder universal del emperador. En Ripoll, estas imágenes
aludirían a la magnificencia de la obra de la Creación, en directa correspondencia
con el calendario.
Por otra parte, existe un problema inherente a
la formulación del programa general de la fachada que no puede ser obviado. Tal
y como han sugerido diversos autores, cabe la posibilidad de que la primitiva
portada de la iglesia de Oliba estuviese pintada, ya que la subdivisión en
rectángulos narrativos del registro central de la fachada monumental del siglo
XII, con acompañamiento de epígrafes, parece un eco de un precedente conjunto
mural. Caber recordar que la fachada monumental con esculturas se colocó,
literalmente, en el segundo tercio del siglo XII, delante del imafronte
olibano, de cuya decoración todavía es posible contemplar algunos detalles en
la parte superior. Así, con motivo de los trabajos de restauración llevados a
cabo entre 1971 y 1972, se descubrieron una serie de representaciones vegetales
y zoomorfas pintadas que decoraban la cornisa de arcos lombardos del parapeto
superior del siglo XI, oculto ahora tras la portada del siglo XII. Por su
estilo e iconografía estas imágenes recuerdan a la figuración de animales
terrestres bajo una arcada que se encuentra en la escena de la Creación del Cielo
y de la Tierra de la biblia de Rodes (Paris, BN, Lat. l, f. 6v). Por último, no
deja de ser una casualidad que muchas de las representaciones del Éxodo del
frontispicio de la Biblia de Ripoll (f. 1 r) que se repiten, luego, en la
portada monumental del siglo XII, estén excepcionalmente glosadas en el
manuscrito, con frases explicativas: Transito; Murmuri populi, Aqua mara;
Coturnix, Manna; Petra Oreb; Ur, Moyses, Aaron, bella Losue contra Amalec.
Probablemente, la intención originaria de estos tituli responde a un estadio
intermedio del proceso de transmisión de imágenes de la biblia a la portada. Su
objetivo podría haber sido el de facilitar, en época de Oliba, su selección
para su inmediata transposición al formato de la pintura monumental.
De esta manera, la portada pétrea del segundo
tercio del siglo XII no habría copiado la biblia de Ripoll, sino probablemente
la porta picta de la iglesia consagrada por Oliba en 1032. Cabe recordar, a
este respecto, que el formato de puerta pintada con figuras se puede constatar
en otro ejemplo posterior del románico catalán: la portada norte de la iglesia
pirenaica de San Joan de Boí, actualmente conservada en el Museu Nacional d'Art
de Catalunya.
No podemos, sin embargo, precisar si la hipotética
porta picta fue el modelo de la fachada monumental del siglo XII, o si
ésta se inspiró directamente en el frontispicio de la biblia de Ripoll (Vat.
Lat. 5729, f. 1r). En todo caso, la intención de darles estas imágenes un
formato monumental —tanto en el siglo XI como en el XII— pudo estar
directamente relacionada con la función que éstas tenían en el frontispicio en
la biblia de Ripoll. En ella se alude, muy probablemente, al rito de
consagración del templo de 1032, ya que los ordines de las iglesias catalanas
hablan siempre de estos episodios del Éxodo como modelo histórico de la
ceremonia, sobre todo en relación con el simbolismo del agua purificadora, que
se compara con el paso del Nilo o la fuente de la roca de Oreb. Todas estas
escenas, que están representadas a la derecha del arco de ingreso, prosiguen en
el registro inferior con el episodio de las tablas de la ley recibidas por
Moisés y su compromiso de construir el Tabernáculo (Éxodo 25 y 34). Esto explicaría
que al lado de Moisés se incorporasen los protagonistas de la construcción y la
consagración de la basílica de 1032, concretamente el abad obispo Oliba con la
inscripción PAX (LJUIC DOMUI), palabras que se recitaban durante el rito
antes de entrar en la iglesia. Del mismo modo, tendrían sentido otras escenas
alusivas a dicha ceremonia en la parte izquierda del portal, como el traslado
del Arca de la Alianza o la construcción del Templo de Salomón.
El debate está abierto. No obstante, resulta obvio
que la fachada es una reclamación del pasado glorioso de la abadía, así como
una consecuencia de la reactivación de ésta como panteón condal de la casa de
barcelona. El monumento es pues una muestra más de la voluntad de la comunidad
por recuperar sus derechos perdidos tras su sujeción al monasterio benedictino
de San Víctor de Marsella en 1070, de la que no se conseguiría liberar hasta el
año 1169. La erección de la portalada coincide probablemente con la redacción
de la de la Brevis Historia Rivipullensis (1147), una obra igualmente
concebida como una alabanza a la aetas áurea del abad Oliba, en la que
con un cierto tono nostálgico, se afirma, en su explicit, que desde la
consagración del templo de Oliba 1032) al presente han pasado casi 116 años. Su
construcción posiblemente se realizó durante el abadiato de Pere Ramon (11
34-1153), durante el cual se llevaron a cabo una serie de trabajos de
remodelación del templo, como la elevación del presbiterio y el altar mayor,
con la realización de un mosaico presbiterial y un nuevo baldaquino, así como
el abovedamiento de la nave central. Dos obras nos proporcionan el termines
post quem y ante quem de la portada de Ripoll. La tumba de Ramon berenguer Ill,
fallecido en 1131, coincide plenamente con el estilo de las figuras más
narrativas de la portada, y por lo tanto nos ofrece una cronología para el
inicio de las obras en la década de 11 30. Por el contrario, la construcción
del nuevo baldaquino, que, según el contrato conservado (París, BN, ms. lat. 51
32, f. 104r) y analizado en la voz correspondiente, se realizó entre 1146 y
1151, denota la irrupción en Ripoll de un estilo rosellonés (basas) que no
parece estar presente con tanta fuerza en el taller del portal. Por lo tanto,
una cronología entre 1134 y 1151 parece, en el estado actual de las
investigaciones, la más razonable para el conjunto. Por otra parte, tal y como
se analiza en el capítulo introductorio sobre las artes pictóricas a Ripoll, la
construcción de la fachada coincidió con el apogeo de un taller de pintura
sobre tabla en el monasterio, cuyas piezas, como el baldaquino de Ribes, el frontal
de Puigbó y la tabla de Esquius, presentan préstamos
iconográficos, fórmulas de plegados e incluso una vocación polícroma muy
próxima al taller escultórico de la portada. No obstante, el último reto del
portal está en su conservación. La delicada piedra arenisca (gres) que se
utilizó para esculpir la portada sufre una degradación evidente, que ha
provocado la pérdida progresiva de detalles que impiden imaginar la calidad
original de la escultura. Entre las causas de esta erosión se ha invocado,
entre otras, la presencia de agua y humedad ambiental, las restauraciones
abusivas, o la continua exposición de los relieves a la intemperie. Ello llevó,
por ejemplo, en 1973, a cerrar el pórtico gótico que la protege —realizado por
el abad Ramon de Vilaregut (1291-1 310)— con unos ventanales de cristal. Cabe
recordar, además, que monumento fue víctima de una singular historia, como el
gran terremoto de 1428, el incendio de 1835 y la posterior ruina y abandono del
monasterio durante buena parte del siglo XIX.
Análisis
global del proyecto decorativo
Bajo
la sombra de una portada excepcional, el claustro del monasterio de Santa Maria
de Ripoll es, sin duda, una de las piezas más más singulares del arte medieval
en Cataluña tanto por su calidad y programa iconográfico como por aquellos
aspectos tipológicos que desvelan un proyecto ambicioso.
Fue construido en
distintas etapas entre los siglos XII y XV de modo que, en realidad, la única
galería de época románica es la adosada a la iglesia, la noroccidental.
A
pesar de que nuestro interés debe de centrarse en la parte inicial, cabe
destacar que la continuación del conjunto se llevó a cabo manteniendo los
aspectos esenciales de la fisonomía de época románica, incluso en el
sobreclaustro.
El
claustro se sitúa en la parte suroriental de la iglesia, aprovechando el ángulo
de las naves laterales de la derecha y parte de las dependencias monacales, de
manera que su cuadrilátero sobrepasa la longitud del conjunto de las propias
naves e incluso del pórtico o nártex que las precedía. Así pues, no es contigua
al transepto, como sucede en otros casos. También es notable el desnivel entre
la basílica y las cuatro galerías claustrales, las cuales mantienen un relativo
desnivel en dirección sureste. Muy probablemente se adaptó a la construcción
preexistente, según parece construida en época del abad Arnulf (948-970), que
ya determinaba su perímetro en torno al cual se organizaban las diversas
dependencias monásticas. La restauración llevada a cabo entre 2010 y 2011
permitió recuperar la fisonomía primitiva de los muros perimetrales, entre
ellos los de la misma nave del siglo XI o los vestigios de lo que fue la
comunicación con la sala capitular, entre otros.
La
obra románica, centrada principalmente en la galería adosada a las naves de la
iglesia, se sitúa a mediados del siglo XII, aunque hay que recordar que
tradicionalmente había sido lechada dentro de los márgenes del abaciado de
Ramon de Berga (1172-1206). El taller que actuó estaba conectado estrechamente
con la obra de la portada, buque insignia de la escultura del monasterio, pero
en su conjunto planteó una obra coherente, con personalidad propia. Aun así, su
estudio genera numerosas dudas, tanto en cuanto a la datación de la parte
románica, que arrastra el asunto de sus conexiones estilísticas, como por todo
aquello relacionado con la elección iconográfica que supuso y por su función. En
otro orden de cosas, es difícil ahora establecer las razones por las que aquella
obra se acabó, en época románica, concretando en una sola galería y, también,
precisar el momento y los motivos concretos de su continuación en época gótica.
De nuevo subrayamos que su fisonomía global ha provocado que la imagen del
conjunto haya sido más relacionada con la época románica que con la gótica, a
pesar de que tres de las galerías de la planta baja y las cuatro del
sobreclaustro son de época gótica, a excepción de tres pares de capiteles
románicos aislados que conservan en el lado sudoriental.
La
galería noroccidental se asienta sobre un amplio podio, que actúa como base de
las trece arcadas que circulan entre los correspondientes pilares de ángulo,
sobre pares de columnas. Este podio fue reforzado por otra línea de sillares
situada en el lado del patio, durante la restauración del siglo XIX. La
morfología de los arcos viene determinada por dos arquivoltas. la externa, a
modo de guardapolvo retrocedido en el mismo plano que el muro, y la interna,
con el mismo perfil, ambas decoradas por dos registros de palmetas
yuxtapuestas, compuestas de folíolos alargados, tema que tiene su paralelo más
inmediato en el guardapolvo de la gran portada de Santa Maria. Se trata de un
motivo muy desarrollado en edificios relacionados con los centros ripollenses y
de su influencia. Además, y como hemos señalado en otras ocasiones, el mismo
desarrollo se detecta en la decoración de conjuntos de la Lombardía. Estas
líneas de palmetas arrancan, en la base, de cabezas humanas, animales o
monstruosas, o de algún motivo de bestiario o floral, tanto en el exterior como
en el interior. Enlazan con el orden columnario las impostas, con una composición
habitual, decoradas por las cuatro caras, con motivos de carácter vegetal y
geométrico.

Capiteles
con motivos zoomórficos, de figuras y vegetales.
Arcos
de medio punto sobre ábacos que unen las dobles columnas; capiteles muy
labrados, fustes basas áticas y plinto.
Salvo
algunas excepciones, la pieza que conforma el capitel incluye el collarino, la
cesta o tambor y el ábaco. La decoración escultórica cubre fundamentalmente
todas las partes visibles de las cestas, ya menudo los collarinos. La cesta los
capiteles mantiene en general una forma troncocónica invertida que varía según
la temática y la composición, aportando una notable variedad de soluciones, sin
que existan prácticamente composiciones repetidas. De hecho, conviene valorar
que los temas siempre varían y adoptan una serie de repertorios donde dominan
los temas figurativos (ángeles, humanos, zoomórficos) y vegetales o
geométricos. El funcionamiento de los repertorios está basado en el recurso a
la simetría biaxial y en las repeticiones entorno a cada cara o ángulo. Si nos
atenemos a la selección de programas iconográficos de claustros desde las
últimas décadas del siglo XI, en Ripoll se optó por una combinación entre la
figuración y los temas de tipo floral, sin recurrir a la temática historiada.
Esta cuestión será retomada más adelante, al tratar sobre la significación del
conjunto. Por lo que respecta a la decoración de las impostas, dominan los
repertorios de carácter floral i geométrico. Cabe destacar, en los extremos, y
especialmente en los dos pilares, un tipo de palmeta similar al que se
desarrolló en la portada.
Todos
los fustes son cilíndricos y lisos, sin excepción alguna. En cuanto a las
bases, mantienen una estructura estándar del plinto cuadrangular sobre los que
reposan dos toros y una escocia, siguiendo la tipología ática. Por lo que
respecta a los pilares angulares, el esquema decorativo mantiene el sistema con
los pares de capiteles adosados y las correspondientes impostas, que se
prolongaban por los lados internos. A excepción de la representación, en
bajorrelieve, del personaje identificado tradicionalmente como el abad Ramon de
Berga (a la que nos referiremos más adelante), el resto de la superficie de los
pilares es lisa.
Junto
con el carácter detallado y sistemático de la decoración los elementos
arquitectónicos citados el conjunto revela la existencia de un programa
definido ambicioso y consciente sin mostrar prácticamente irregularidades
cualitativas o técnicas.
En
este mismo sentido debemos subrayar la selección y disposición de los
materiales, gracias los datos proporcionados raíz de la restauración y al estudio del
claustro completado en 2011 Según los análisis realizados las dovelas de los
arcos están trabajadas en piedra caliza procedente de Sant Bartomeu (Osona),
mientras que las impostas son en gres de Bellmunt (sierra que separa el
Ripollés de Osona); la mayor parte de los capiteles en mármol de Gualba
(cordillera del Montseny, situada al Sur de Osona); los fustes en brecha del
Montseny a excepción de cuatro en mármol de Gualba: finalmente las bases
también son mayoritariamente de brecha del Montseny. Es interesante observar
que los materiales provienen de canteras de un entorno que abarca zona
comprendida entre cordillera del Montseny y el Ripollés incluida la comarca de
Osona. Es revelador sin embargo, que en época gótica se encargaron fustes en mármol
de Vilafranca de Conflent muy coincidente con los considerados como de brecha
Es en este punto donde se manifiesta el recurso al cromatismo de los
materiales, planteado de manera consciente. No es de extrañar que algunas de
las primeras descripciones del monumento, como las de J. Pellicer, vieran las
columnas labradas de jaspe. El resultado, sin ser del todo sistemático, permite
valorar la elección del color rojizo o granate, que sugiere un intento de
acercarse a un material de uso tan restringido como el pórfido. En este
sentido, no debemos de olvidar la correspondencia con un encargo asociado a las
autoridades condales, tan asociadas a otros aspectos del monasterio y de su historia,
y bastante significativos en relación con los condes Ramón Berenguer Ill y
Ramón Berenguer IV. En definitiva, el juego cromático y la calidad y variedad
de los materiales del conjunto era totalmente consciente y proyectado, y
complementado con la existencia de pintura, si nos atenemos a los vestigios
localizados en algún capitel.
A
nivel estilístico, hay una serie de constantes que se van manifestando de
manera generalizada y que permiten observar una producción homogénea en la
totalidad de las obras de la galería, si exceptuamos algunas piezas de los
extremos. En líneas generales, las formas se caracterizan por volúmenes
relativamente planos, con un fuerte sentido gráfico, un dominio de las líneas,
claras y precisas, y de las composiciones, que van desde las más convencionales
hasta algunas más desarrolladas. En ocasiones se recurre al uso del trépano
para subrayar algunos puntos de la composición o de los motivos, siguiendo un
recurso que, siendo característico de la escultura rosellonesa, en Ripoll se
usó moderadamente, como podríamos ver en centros provenzales o languedocianos.
Es
difícil, a estas alturas, determinar un sentido concreto y particular en la
selección y disposición de los motivos. Pese a lo que se podría pensar, no
parece existir una constante en la distribución de los temas entre las parejas
de capiteles, aunque es cierto que una parte importante de los figurativos
están situados en el lado del pasadizo. No conocemos con precisión cuáles
podían ser los usos concretos de los espacios del claustro más allá de las
funciones generales propias de estos espacios. Podemos pensar que esta galería
era la que comunicaba con la zona de la fachada de la iglesia, por el lado sur,
y con la banda de la Epístola de las naves, por el lado norte, también se puede
plantear la circulación de procesiones en determinadas festividades, así como
el sentido funerario inherente en un panteón condal. Pero no disponemos, de
momento, con datos irrefutables para determinar una justificación concreta en
la ordenación de los temas.
El
relieve con efigie y la inscripción del pilar norte
La
inscripción y el relieve donde se representa una efigie que preside el pilar
septentrional han sido uno de los ejes en torno a los cuales se ha clasificado
el conjunto. El personaje ha sido tradicionalmente identificado como el abad
Ramon de Berga (1172-1205/6), en base a una inscripción. Sin embargo, un
análisis detallado del relieve con el apoyo de alguna fotografía del primer
tercio del siglo XX, conlleva replantear dicha atribución y relativizar la
asociación entre figura e inscripción.
En
primer lugar, aludiremos a la inscripción ya que, según las hipótesis
tradicionales, se referiría al abad Ramon de Berga. Aparece en el plano
vertical de la imposta del capitel adosado que se halla a la izquierda del
relieve.
Conservada
parcialmente, queda interrumpida a la derecha, lo que ha provocado raramente
haya sido tratada en profundidad a pesar de que las referencias han sido
continuas. La transcripción que aportaba Puig y Cadafalch era la siguiente: BERCA.
DA [T] AUCTOREM. PETR... Según el autor, la inscripción permitiría atribuir
el papel de constructor al abad Ramon de Berga, que quedaría identificado en el
relieve; sugería, además, que la inscripción se pudiera completar con la
fórmula Petrus artífices; sin embargo, no es clara la interpretación de
los caracteres PETR, que forman parte de un término donde la inscripción
queda interrumpida, sin más elementos de análisis. En caso de mantener una
asociación de la inscripción con el abad Berga o, lo que también es
significativo, su familia, también habría que interrogarse sobre su
personalidad y origen. De acuerdo con el abaciologio sería la figura a través
de la cual se concretó la independencia de Santa María de Ripoll respecto de
San Víctor de Marsella. Con todo, un segundo elemento es su pertenencia al
poderoso linaje de los Berga, señores del antiguo condado y entonces vizcondado
homónimo.

Relieve del abad Ramon de Berga (1172-1206), impulsor del claustro
Casi
bajo la inscripción, bajo una línea de impostas prácticamente desaparecida, se
sitúa el relieve con una figura que hasta ahora siempre ha sido con
identificada con el abad Berga. Está encastrado en la parte interna del pilar
del ángulo septentrional, de cara al muro de las naves. Su asociación con el
texto ha motivado que la construcción de esta galería fuera atribuida al abad,
y por tanto en los años de su gobierno. Esta hipótesis, mantenida hasta
principios de este siglo, venía reforzada por las analogías existentes con
buena parte de los repertorios del ala sur del claustro de la catedral de Elna,
en el Rosellón, fechada también tardíamente. Sin embargo, hay argumentos
estilísticos relacionados con otros objetos de Ripoll que justifican una
datación más alta y cercana a mediados del siglo XII, tal como propuso
lmmaculada Lorés. Nos ocuparemos de nuevo de esta cuestión más adelante, para
dedicarnos ahora al relieve.
A
pesar de la transcendencia que la historiografía le ha otorgado desde finales
del siglo XIX (Pellicer), se trata de un relieve raramente analizado en
detalle, quizás debido a su elevado nivel de deterioro. En todo caso, todavía
se pueden describir algunos aspectos significativos, especialmente con la ayuda
de una fotografía del archivo Gudiol, anterior a la década de 1930 (Gudiol,
A-375). Labrado en un bloque de piedra, muestra un personaje representado de
pie, frontalmente, inscrito en una estructura arquitectónica basada en un arco
de medio punto y columnas, en una composición que en general puede ser
considerada análoga a la de los relieves de la parte derecha del segundo
registro de la portada de la iglesia. De acuerdo con la fotografía citada,
nuestro relieve difiere de aquéllos por las columnillas, octogonales y no
helicoidales, y por el hecho de que la figura tiende a ocupar mayor superficie.
Actualmente ya no son apreciables los temas vegetales de los pequeños capiteles
de la estructura, ni la sucesión de palmetas similares del arco, a las del
guardapolvo de las arcadas.
Aparentemente,
el personaje viste casulla y túnica. Lo que parece que habría sido el báculo
según algunas descripciones, no es más que el borde inclinado de la casulla Que
acaba limitando con la columnilla izquierda, probablemente hacía el gesto de
bendecir, en un gesto forzado pero habitual, mientras que Con la mano izquierda
sostiene un libro cerrado, dispuesto verticalmente. La fotografía del Archivo Gudiol
permite detectar sin margen de dudas los vestigios de lo que era un nimbo,
detalle que ha pasado desapercibido hasta la actualidad y que nos conduce, como
decíamos, a replantear la identificación de la figura. Se pueden adivinar, en
la parte inferior, la parte inferior de las piernas y los pies hacia abajo, sin
poder afirmar rotundamente si iban descalzos o desnudos. Casi nada ha
sobrevivido de la cabeza, que aparecía centrada, de cara al espectador; hay
posibles vestigios de lo que podría haber sido la cabellera, mientras que es
verosímil deducir que llevaba barba.
De
los detalles que la fotografía aporta, tenemos la figura de un personaje santo,
sin atributos abaciales o episcopales, sin contar con otros indicios en el
claustro para interpretar lo como parte de un grupo. Desde este punto de vista,
es difícil plantear una propuesta de identificación. podría pensarse en san
Eudaldo, del cual según las fuentes se poseían reliquias, aunque cabe recordar
que se construyó una iglesia dedicada al santo patrón durante el siglo XI. La
presencia del libro, tan frecuente, podría sugerir la voluntad de representar
un apóstol, también difícil de demostrar. Otra posibilidad podría venir
sugerida a través de lo que se vislumbra en otra fotografía, en la parte
correspondiente a la mano derecha. Si bien lo más verosímil es deducir un gesto
de bendición o de salutación con la mano derecha, no podemos descartar que en
realidad sostuviera o presentara un animal, lo que acompañaría la idea de la
representación de un evangelista. Ello sería incluso justificable pensando en
los restantes pilares del claustro, pero nada más se ha conservado que permita
apuntar la existencia de cuatro relieves similares, ni tan sólo en el pilar
occidental, construido en el siglo XII. Es importante destacar la indumentaria
de carácter sacerdotal, con la casulla Finalmente, tampoco debemos de omitir
otro detalle de la parte superior del nimbo, que apunta hacia la posibilidad
que fuera crucífero. Es cierto que podría tratarse de una forma engañosa
resultado de la erosión. Ante esta posibilidad,
sin embargo, podríamos situarnos ante una
imagen de Cristo, raramente vestido con casulla i túnica, o alguna pieza
similar difícil de precisar. Dentro de la extrañeza de esta solución, podemos
tener presente que en Saint- Marie de Oloron, en la representación de la
Tentación de Cristo, éste aparece vestido con casulla. De hecho, en este mismo
centro, en la Epifanía, el Niño también viste casulla, lo mismo que en la
Maiestas Mariae del tímpano de Cornellá de Conflent. Es cierto que estos
ejemplos no solucionan la identificación de nuestro personaje, pero sirven como
muestras relativamente cercanas de una imagen cristológica vestida con casulla.
Tipológicamente,
en el claustro se incorpora de manera moderada el recurso de situar figuración
a una escala monumental en los pilares de las galerías, como ya había sucedido
en Moissac hacia 1100 y como se verá más adelante en conjuntos provenzales, como
Saint-Trophime de Arles; no debemos de olvidar los relieves historiados del
claustro de Santo Domingo de Silos. Por ello, se habían utilizado como
referentes, en base a la identificación tradicional del personaje, el relieve
del abad Durand de un pilar del claustro de Saint-Pierre de Moissac; otro
referente era el relieve del abad-obispo Gregori, en Sant Miguel de Cuixá, de
dimensiones mucho más reducidas, que ha servido para fechar la tribuna de la
iglesia de dicha abadía; en este caso, la solución adoptada difiere mucho de
Moissac y Ripoll, desde el punto de vista compositivo y estructural. Por otro
lado, es ineludible la comparación con la figura del clérigo de la portada
ripollense, inscrito en un arco sostenido por finas columnas, que sostiene el
báculo con la mano derecha y el libro, cerrado, con la izquierda.
Con
los elementos conservados, es complicado proponer una alternativa para la
identificación de la figura, aunque su elección debió de estar relacionada con
aspectos asociados al culto y a la liturgia, o a aspectos concretos de la
función de la zona del claustre donde se ubica, contigua al acceso a la iglesia
y no lejos de la sala capitular (en la galería nororiental).
Son
escasos los detalles estilísticos y técnicos que pueden ser comentados. Se
observan unos pliegues a la altura del antebrazo izquierdo, único vestigio
claro de la calidad original del relieve, con pliegues inclinados marcados con
una doble línea y un notable sentido del volumen. A partir de lo que se puede
deducir de la fotografía citada más arriba, la reiteración de pliegues puede
hacer pensar en un momento artístico posterior al de la portada, y del propio
conjunto del claustro.
El
hecho de que la imagen ocupe toda la anchura del marco arquitectónico, a
diferencia de la portada, puede situarnos en torno al 1200, en paralelo a
producciones rosellonesas agrupadas en torno a la figura controvertida de Ramón
de Bianya, sin que esta comparación implique una relación directa con ese
círculo.
En
la situación actual, con la identificación enigmática del personaje, la
relación entre inscripción y relieve es problemática, aunque ello no sería nada
excepcional, dado que existen casos en que la inscripción alusiva a un artista
o comitente se sitúa junto a un relieve significativo. Así sucede, a modo de
ejemplo, en el capitel de la Epifanía en la girola de Saint-Pierre de Chauvigny
(Poitou) —Godfridus—, o en el libro que sostiene María, en las jambas de
la portada sur de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra) —Leodegarius.
Por lo tanto, desde este punto de vista el caso de Ripoll se situaría dentro de
unas circunstancias razonables y constatables en el románico.
Análisis
de los capiteles e impostas de la galería románica
Tras
analizar el relieve y la inscripción del pilar septentrional, debemos de
centrar la atención en los capiteles de la galería, aunque iniciamos el
recorrido desde el ángulo opuesto, el occidental. Los capiteles que se sitúan
en el pilar, de cara al interior de la caja del muro perimetral, presentan
temática de carácter vegetal. El primero de ellos presenta un sistema de hojas
que ocupan casi toda la altura de la cesta, centradas en los ángulos, las bases
de las cuales se transforman en tallos que se unen con la contigua en medio de
la cara.
Capiteles
vegetales
La
pieza vecina está decorada a base de un amplio motivo centrado en cada ángulo
que consiste en una palmeta que en la base genera un doble tallo que le rodea
en simetría para transformarse en semipalmeta. En ambos casos, los motivos
están tratados con agilidad y claridad, sin necesidad de ocupar la totalidad de
la superficie, como muestra de un dominio compositivo generalizado en los
capiteles románicos del claustro. Al otro lado del pilar, como arranque del
primer arco, destaca la presencia del tema de los pavos reales afrontados sobre
un registro de hojas de acanto.
Entrelazado
vegetal. Pavos
Se
trata de un repertorio que, a pesar de no ser muy generalizado, podemos
observar en emplazamientos de diverso tipo, como sabemos desde el mundo
paleocristiano, que alude al alma, a la resurrección, como podemos ver en la
decoración de sarcófagosa en el mundo de los tejidos orientales, inscrito en
elementos geométricos y en simetría estricta. Es uno de los escasos temas que
aparece repetido en otro punto del claustro, en concreto en uno de los
capiteles reaprovechados del pilar oriental. El paralelo más cercano se lo
hallamos en el claustro de la catedral de Elna (Rosellón), aunque que en un
friso de los pilares de la galería. La pieza vecina está decorada con un
entrelazado de tipo vegetal consistente en unos tallos, que surgen de la parte
inferior y de la superior de la cesta que se enlazan mutuamente generando
varias palmetas y semipalmetas.
Es
remarcable la forma de las que se sitúan encima, con una especie de folíolos que,
como en el caso de la imposta del pilar correspondiente, recuerdan las de los
marcos de frontales de altar, en madera, que han sido relacionadas con el
Taller de Ripoll, como la de San Martí de Puigbó (Museu Episcopal de Vic) o la
cruz de la Majestad de Sant Joan les Fonts (Museu d'Art de Girona), al mismo
tiempo, no podemos menospreciar las analogías con detalles de la ilustración de
manuscritos ripollense, si comparamos algunos de estos motivos con los del
códice de las Epístolas de san Pablo (biblioteca Apostólica Vaticana, ms.
5730), fechado en el primer cuatro del siglo XII, asociados también a los
repertorios ornamentales de la portada de la iglesia.
La
primera pareja de capiteles exenta combina de nuevo el mundo figurativo con el
vegetal. La pieza interior se compone de dos registros de hojas recordando
lejanamente esquemas derivados del corintio antiguo, si bien las hojas no
tienen nada que ver con los acantos que podríamos ver en otros casos. Se trata
de hojas de puntas angulosas cuya superficie presenta, en la mitad superior,
una forma de palmeta invertida, el registro superior muestra unas hojas
amplias, centradas en cada ángulo, con la superficie cubierta a base de
folíolos alargados, en paralelo y en sentido longitudinal, para curvarse a la
parte superior. Este es uno de los leitmotiv de la decoración de los
capiteles de tipo vegetal en Ripoll, repetido en otros puntos del claustro, y que
veremos aplicado también en el claustro de Elna. A ellos hay que añadir las
cabezas imberbes, prácticamente bustos, que surgen en medio de cada cara, entre
las mismas hojas, y que ocupan el lugar correspondiente a los dados del ábaco.
El
capitel externo alude a la lucha del hombre contra las fuerzas del mal. Centra
cada cara un personaje masculino, barbudo y vestido con túnica, con las manos
en las bocas de unas cabezas leoninas situadas en los ángulos. un tema similar
aparece en el claustro de la catedral de la Seu d'Urgell. De las piezas que
vamos comentando, es la primera que permite comparaciones con la figuración de
otros conjuntos ripollenses.
Personajes
con túnica con los brazos en bocas de leones. Vegetal con cabezas humanas
Por
un lado, el tratamiento de las cabezas y de los pliegues de la indumentaria,
muestra la relación de dependencia respecto de los recursos propios de la
portada, ésta con un mayor sentido del volumen. Así, el tipo de pliegues de la
zona del vientre puede responder a los desarrollos más detallados y virtuosos
de la portada, en un tipo de recurso que forma parte de la serie de argumentos
para acercar el estilo de Ripoll a la escultura de los edificios tolosanos. Es
importante considerar también las cuatro bases atribuidas tradicionalmente al
baldaquín, donde el tratamiento de los personajes y de los seres leoninos
muestra la pertenencia al mismo taller del claustro. Finalmente, hay que poner
la atención en el fondo vegetal, en dos registros, siguiendo en parte una
estructura y unos motivos relacionados con el capitel que le hace pareja.
Personaje
con túnica con los brazos dentro de las bocas de leones
El
siguiente grupo de capiteles también combina la figuración con la temática
vegetal, la primera situada en el exterior. El interior presenta una estructura
derivada del capitel corintio, con dos hileras de hojas superpuestas y el nivel
correspondiente a las volutas. El capitel externo presenta parejas de dragones
erguidos, de cabeza común dispuesta en la parte superior de los ángulos. La
presencia de dragones en sí misma no es distintiva, dado que es un motivo
representado bajo numerosísimas formas y en muy variados contextos. Sin
embargo, son sugerentes las coincidencias con los dragones representados en las
miniaturas de las Epístolas de san Pablo, en torno a la inicial donde se
representa el propio san Pablo y su discípulo Timoteo; bien que la composición
es diferente, en relación con la letra inicial, los rasgos de los dragones, con
dos pares de patas, pueden hacer pensar en un posible referente para los seres
del claustro. En el campo de la escultura pétrea, aparece una versión similar
en un capitel de la catedral de Vic conservado en el Museo Episcopal de Vic.

Monstruos.
Corintio
Monstruos
En
el par de capiteles que siguen se mantiene la combinación entre la figuración
animal y la temática floral. En el lado de la galería se representa una figura
con cabeza de simio a cada ángulo, presentada de frente, vestida y con las
piernas flexionadas Estas figuras adquieren un sentido negativo: la figura del
simio podría aludir al pecado de la lujuria, tal como sucede en el claustro de
la Seu d'Urgell donde, a diferencia de Ripoll, las figuras aparecen desnudas.
El capitel vecino muestra un tema vegetal de relativa simplicidad, con un doble
tallo entrecruzado en medio de cada cara que se dobla en la parte superior para
desplegarse en cada ángulo como palmeta invertida.
Vegetal.
Personaje monstruoso
Figura
monstruosa
La
siguiente pareja de capiteles sigue en la línea habitual del claustro. La pieza
interna muestra un esquema de carácter vegetal basado en dos niveles,
recordando lejanamente el capitel corintio antiguo.
Grifos.
Vegetación con cabezas humanas
Como
en otros casos, aparece una cabeza humana en la parte superior de cada cara
bajo el dado central, algunas de barba alargada, la cuarta imberbe y coronada
con una diadema. Este planteamiento compositivo inscribe dentro de un tipo de
capitel que reaparece en el propio claustro, en uno de los capiteles adosados
reutilizados en el pilar oriental, y que también se observa, con leves
diferencias, en otros conjuntos como el claustro de Elna. Otras
interpretaciones más simples se observan entre las piezas de la catedral
románica de Vic, en la portada también osonense de Santa Eugènia de Berga y,
con ciertas diferencias, en el claustro de Santa Maria de l'Estany (Moianes,
antes Bages). En el capitel exterior aparecen, parejas de grifos, afrontados y
erguidos con las patas delanteras sobre un soporte a modo de receptáculo o
cáliz. Es bien sabido este tema es habitual en la escultura románica y en
ámbitos artísticos muy diversos. La composición, con los seres enfrentados en
simetría biaxial, puede ser detectada en conjuntos surgidos de la influencia
tolosana y en el ámbito rosellonés. Así, podemos recordar el capitel de la
galería sur de Elna, aunque la composición es diferente, ya que los monstruos
se orientan hacia los ángulos de la cesta y la cabeza correspondiente se funde
con el de la cara contigua. El motivo también había sido aplicado a la portada
del monasterio ripollense, en concreto en el basamento de la parte izquierda, con
dos seres pasantes y afrontados.

Grifos
Cabeza
humana entre vegetación
En
el grupo siguiente, el capitel interno presenta un ángel en cada ángulo, sobre
un fondo tratado con bandas paralelas inclinadas, un elemento característico
del mundo rosellonés.
Ángeles.
Personajes entre vegetación
El
capitel vecino introduce de nuevo la figuración humana, con personajes
imberbes, a excepción de uno, situados de frente, agachados en cada ángulo.
Con
las respectivas manos agarran unas cintas sogueadas que se orientan hacia
arriba transformándose en semipalmetas. En ambos capiteles, la presencia de
figuración permite analizar los rasgos estilísticos, que en líneas generales
muestran una relación de dependencia respecto de los relieves de la portada.
los pliegues planos, geometrizados, los bordes con rombos que recuerdan
lejanamente aplicaciones de materiales lujosos, o los pliegues más apretados en
la zona de la cintura, como aparece en las figuras de los ángeles. Son aspectos
que también se observan en los relieves de la catedral de Vic.
Personaje
con vegetación entrelazada
Los
dos capiteles siguientes contienen temas de bestiario. El interno presenta un
motivo habitual en los claustros, como también en otros contextos del edificio
románico, el de las sirena-pez de cola bífida, frontales, centradas en los
ángulos, con la doble cola que surge bajo el faldón y se orienta simétricamente
hacia arriba, donde es agarrada por la mano correspondiente.
Personajes
aparentemente saliendo del agua. Sirenas agarrando su cola doble
Una
de las representaciones más similares a la ripollense es una vez más la del
claustro de Elna (acompañado de otro con sirenas-pájaro). En todo caso, son
numerosas las variantes de este tema, con interpretaciones donde hay que añadir
los peces sostenidos con las manos, como vemos en Sant Pere de Calligants
(Girona).
Se
han dedicado grandes trabajos al estudio de este ser híbrido, relacionado con
los textos de los bestiarios y al que ya se hace referencia en el Fisiólogo.
Prevalece
el sentido negativo de la representación como símbolo de la tentación y del
mal. En cambio, el motivo de la pieza vecina consiste en cuatro figuras humanas
vestidas, con cabeza de simio. Muestran los brazos abiertos mientras que con
las respectivas manos parecen sostener unas formas onduladas que ocupan la
mitad inferior de la cesta.
Como
en el caso de las sirenas, otra
cuestión es la interpretación que se puede dar a las formas onduladas, de
connotaciones acuáticas, tal como ha sido dicho, elemento que ha hecho
identificarlos como náufragos.
Sirenas
agarrándose las colas
En
el grupo que sigue reaparece la figura del ángel en el capitel interno, como
hemos visto anteriormente. La gestualización es
idéntica a la del caso precedente, por lo que aparece en actitud de orante y de
nuevo el fondo muestra las bandas inclinadas. Su presencia puede asociarse
tanto a un contexto litúrgico relacionado con las funciones de esta galería, o
incluso, más concretamente, con una vinculación a un sentido funerario. A su
lado, reaparece la temática exclusivamente floral, con unos amplios cálices
vegetales centrados en cada ángulo.
Vegetal.
Ángeles
Ángel
A
continuación, vemos de nuevo la combinación entre los repertorios de bestiario
y el vegetal. El capitel de la parte interna muestra cuatro cuerpos de león
presentados de frente, de cara al espectador, centrados en cada ángulo.
El
planteamiento de la composición nos lleva al recuerdo de conjuntos
roselloneses, aunque el paralelo más cercano lo vemos en el claustro de la Seu
d'Urgell. En cuanto a la ejecución, hay que señalar los recursos empleados para
remarcar el carácter feroz de los felinos, que la aproxima a varias cabezas
similares en los guardapolvos y las bases atribuidas al baldaquín, aunque con
un menor sentido del modelado que en los relieves citados. La pieza vecina, en
la parte del patio, recurre a una composición marcada por el repertorio
vegetal.
Leones
Canecillo
con cabeza humana. Vegetal con cabeza de león
En
este caso, se organiza una palmeta en cada cara, enlazada con la contigua,
mordida en la parte superior por una cabeza de monstruo.
La
pareja siguiente de capiteles, siempre en sentido norte, mantiene una
combinación similar a la de los dos precedentes. Además, el capitel interior
repite el tema de los leones, ahora representados pasantes, uno en cada cara y
orientado con la cabeza en el ángulo, donde se funde con la cabeza de la cara
opuesta.
El
capitel que hace pareja muestra un tema de tipo vegetal.
El
grupo que viene a continuación también juega con la temática figurativa y la
floral. En el interior se combinan tres figuras de sirenas-pájaro con la de un
águila. A pesar de que prácticamente no se conservan las cabezas, se detecta un
gran sentido del detalle, apreciable especialmente en el tratamiento de las
diferentes partes del plumaje. El fondo está ocupado por las típicas hojas que
vemos en otros capiteles del claustro. La presencia de las sirenas con cuerpo y
cabeza de ave, muy habitual en el románico, puede tener su paralelo más
inmediato en los ser representados en el claustro de Elna, habitualmente
comparados con los ripollenses. El capitel que hace pareja con la anterior
contiene un esquema compositivo derivado del corintio antiguo, donde una hoja
de acanto ancha ocupa dos tercios de la cesta en cada cara, mientras surge un
segundo registro que, siguiendo el tema ripollense los folíolos digitados,
termina en las volutas de los ángulos. Un llorón de cierta amplitud se sitúa en
el lugar del dado central, como hemos visto también en otros capiteles
ripollenses. A pesar de las analogías compositivas con referentes del capitel
corintio, las soluciones de Ripoll están marcadas por una fuerte geometrización
de los diferentes motivos, alejándose de cualquier posible referente de un
carácter antiquizante.

Vegetal.
Águilas
Es,
por tanto, un planteamiento que no parece tener nada que ver con otros ejemplos
del románico catalán, como los que vemos en el interior de Santa Maria de
besalú o el claustro de San Pedro de Calligants, entre otros. Tampoco creemos
ver puntos de contacto directo con los capiteles de la portada del monasterio o
con los capiteles de tipo corintio de la iglesia.
Capitel
vegetal
Águilas
La
siguiente pareja de capiteles combina de nuevo la figuración con los
repertorios de carácter vegetal. El capitel figurativo muestra unos personajes
masculinos vestidos con túnica, cuyas manos están introducidas en las bocas de
cabezas de león situadas en la parte superior de los ángulos.
Vegetal.
Personajes
Este
tema ya aparecía en otra pieza del claustro, con algunas diferencias si bien
aquí, sorprendentemente, los personajes sólo tienen una pierna, calzada. La
imagen, complementada en un contexto donde las manos son engullidas por cabezas
leoninos, puede aludir a las consecuencias del pecado, tal como han sido
interpretadas representaciones con personajes cojos o con prótesis, como en las
pinturas murales de Sant Joan de Boí, en uno de los intradoses de los arcos de
separación de las naves. El capitel que da al patio contiene unas hojas anchas,
centradas en los ángulos, que ocupan gran parte de la altura de la cesta.
Un
tema muy similar vemos en el claustro de Elna, así como en un capitel del Museo
Diocesano de Urgell y en el interior de la iglesia del monasterio de Gerri de
la Sal.
Probablemente se trate de una derivación más ágil y desarrollada de un
motivo presente en el claustro de Cuixá.
Vegetal
Personaje
con túnica y con los brazos dentro de bocas de leones
La
pareja que precede el pilar septentrional combina de nuevo el mundo figurativo,
en el interior, con el vegetal. En el primero, manteniendo como es habitual el
sistema de centrar una figura en los ángulos o en las caras, alterna águilas y
sirenas-pájaro. Las figuras ocupan casi toda la altura de la cesta, con los
cuerpos presentados frontalmente centrados en los ángulos, con las alas
desplegadas. Ya habíamos visto la representación del águila en otro capitel de
esta galería, no demasiado lejos de lo que ahora nos ocupa. De nuevo, el mundo
del mal queda representado, quizás en contraposición con un hipotético sentido
positivo de las águilas.
Vegetal
y águilas
La
pieza contigua está planteada con una composición de cierta originalidad. una
hilera de hojas yuxtapuestas queda sobrepuesta por un anillo perlado desde el
cual cuelgan hojas y palmetas invertidas El motivo evoca referentes antiquizantes,
si bien este elemento lo podemos ver tanto en conjuntos provenzales como de
otros ámbitos, como en Cuixá o en Solsona, bajo diversas interpretaciones.
Capitel
vegetal, variante corintio
Cuatro
águilas
Los
capiteles adosados al pilar norte aportan algunas novedades respecto al
carácter y al planteamiento del resto de capiteles de la galería. Como en el
pilar occidental, nos encontramos ante una línea de impostas que recorre el
macizo por la parte de la galería y un par de capiteles adosados, casi en
voladizo, en el extremo que da al arranque de la otra ala.
El
capitel interior está decorado con parejas de leones invertidos asociados a un
sistema de roleos. bajo el dado central hay una cabeza de monstruo, del que
surgen tallos que se entrelazan con los leones y generan otros motivos
vegetales que van enriqueciendo la ocupación de las superficies. El ábaco está
reseguido por pequeños círculos obtenidos a base de trépano, que genera un
fuerte sentido del claroscuro.
Leones
con vegetales entrelazados. Corintio con palmetas
La
presencia de los leones, por sí misma, no constituye ninguna novedad dentro de
la decoración del claustro. La diferencia radica en el contraste existente
entre la composición más compleja donde se insertan, con roleos,
entrecruzamientos, hojas, etc., y la simplicidad con la que aparecen las formas
de animales e híbridos en otros capiteles.
Probablemente
se muestre un primer intento de evolucionar hacia formas más avanzadas, con
recuerdos lejanos de la decoración de los claustros provenzales o tolosanos,
sin perder los referentes ripollenses ni los de otros centros catalanes. Por
otra parte, este juego que se establece entre los seres de bestiario, de
dimensiones modestas en relación al marco arquitectónico, y un sistema de
entrelazos vegetales, puede recordar también el mundo de la ilustración de
manuscritos, en un espíritu similar al de algunas letras capitales de códices
ripollenses.
Leones
con vegetales entrelazados
En
siguiente capitel se optó por la temática vegetal.
Capitel
corintio con palmetas
Se
distribuyen tres hileras de hojas de carácter diverso. el primer nivel consiste
en palmetas yuxtapuestas cercadas por sus propios tallos; el segundo, en las
hojas típicas del claustro, centradas en los ángulos, donde cuelgan frutos en
forma de pina; finalmente, el nivel superior muestra de nuevo hojas similares a
las del medio, que los ángulos encorvan dando lugar a una palmeta invertida;
bajo el dado central surge otra hoja de la que surge, de nuevo, una pina.
Esta
composición está planteada con los repertorios y detalles ya observados en
otros puntos de la galería. En el capitel interno aparece nuevamente el sistema
de lado opuesto del pilar, los de los seres animales enlazados en un sistema de
tallos entrelazados y otros motivos florales En este caso, desde las caras
laterales aparecen dos parejas de aves picoteando un fruto, abordados por
sendos pares de leones rampantes. Los dos que arrancan de la cara principal
tienen una parte del cuerpo engullida por una boca de monstruo. Todos los
animales quedan situados en un fondo de tallos que se curvan y generan hojas,
palmetas y piñas, alcanzando la composición más virtuosa y elaborada de toda la
parte románica del claustro. El ábaco de esta pieza está reforzado plásticamente
con una incisión ondulada combinada con golpes de trépano, solución que hemos
visto ya utilizada en otros capiteles. El capitel contiguo recurre de nuevo al
terreno exclusivamente floral. La composición está basada en dos tallos
perfilados con marcas de trépano que despegan desde la base y se curvan hacia
los ángulos, generando frutos y semipalmetas.
No
sabemos en qué momento ni cómo pudo darse como concluida la galería
noroccidental del claustro. Además, la presencia de los dos pares de capiteles
adosados reutilizados en los pilares de la galería sudoriental, la opuesta a la
Que nos ocupa, añade más interrogantes a la cuestión. En el pilar oriental, el
primero de ellos repite el asunto de los pavos reales, situados por encima de
una hilera de palmetas yuxtapuestas a modo de hojas de acanto. Del trabajo de
la pieza hay que tener en cuenta el ábaco, reseguido de agujeros aplicados con
trépano y un amplio llorón en el lugar del dado central, solución que ya hemos
visto en otras piezas del claustro. La pieza que le hace pareja,
correspondiente al exterior, está decorada con leones afrontados, derechos, con
la cabeza común en los ángulos. La composición y los rasgos feroces de los
jefes aportan contundencia al motivo, que transcurre sobre un fondo de bandas
inclinadas. Tanto este tema geométrico como la composición remiten
indudablemente a referentes roselloneses, si bien en general se trata de una
composición que también observamos en otros conjuntos, ya desde finales del
siglo XI. A al otro lado de la misma galería, adosados al pilar meridional, hay
dos nuevos capiteles románicos reutilizados. El primero, con algunas zonas
dañadas, está decorado con una composición que combina el esquema floral
derivado del corintio con la presencia de cabezas humanas barbadas bajo el dado
central de cada cara, en una solución que ya veíamos en la galería noroccidental
La pieza que da al patio, está íntegramente ocupada por motivos de carácter
vegetal distribuidos fundamentalmente en dos hileras. Pero la serie de obras no
góticas reutilizadas no se agota con el piso inferior del claustro.
Finalmente,
existen dos capiteles más en la galería sudoriental del sobreclaustro, de nuevo
bajo una imposta de época gótica, muy deterioradas hasta el punto de que su
identificación deja margen a dudas, por lo que no nos extraña que hayan pasado
prácticamente desapercibidas. El capitel interno fue concebido como exento, y
es de dimensiones inferiores a los que se sitúan en el sobreclaustro.
Muestra
un esquema derivado del capitel corintio antiguo, con una distribución inédita
en la galería románica ripollense, pero idéntico a los capiteles altomedievales
tradicionalmente atribuidos a la iglesia y actualmente atribuidos a la campana
constructiva del abad Oliba, dos de estos capiteles parecen reutilizadas en el
arcosolio moderno del monumento funerario del conde Ramón berenguer Ill. No
dudamos que el reaprovechamiento habría sido totalmente consciente, con el
ejemplar concebido como un objeto de prestigio y de imagen de un pasado que quería
ser rememorado. La composición del capitel externo, que fue cortado para
adaptarlo a su emplazamiento actual y también muy deteriorado, es más
problemática que la del precedente, aunque podría fecharse en época románica.
Volviendo
al piso inferior, y en la galería románica, su continuación avanzará durante
los siglos del gótico, tal como ha quedado reflejado tradicionalmente. El
estado de la cuestión sobre la cronología y sus autores ha quedado resumido en
el artículo de Conxa Peig, en estas mismas páginas, aunque un trabajo de Pere Beserán
que está en prensa puede replantear algunos de sus aspectos básicos.
Con
todo, es notable y excepcional la presencia de los dos dobles capiteles, bajo
las correspondientes impostas, de la parte de los pilares que da al interior de
las galerías, sumando un total de cuatro. En ambos casos, además, el orden
columnario, desde el plinto y la base, sobresale de la sección de los pilares,
creando un volumen ligero a pesar de las irregularidades constructivas que se
detectan. Esta excepcionalidad podría buscar su explicación en la presencia de
los otros dos pares de capiteles, adosados, los pilares de la parte gótica
comentados más arriba, como muestra de un plan inicial quizá alterado más
adelante o, sencillamente, no cumplido. Nos referimos a la posibilidad de que
se hubieran previsto nuevas columnas adosadas al muro opuesto, como apoyo de
los dos arcos que siguen en la línea del porche. Es una hipótesis que sólo
podría ser justificada a través de la revisión de los muros correspondientes.
Sin embargo, hay que recordar que las impostas de los capiteles románicos
aislados son de época gótica, en la línea de las que se sitúan en aquella zona
del claustro, y en la que, en realidad, es el ala opuesta a la adosada a la
iglesia. Otra hipótesis sería aquella según la cual el proyecto inicial del
claustro ya abarcaba las cuatro galerías, visto que los muros perimetrales
estaban claramente delimitados en el siglo XII, y que se habrían preparado y
esculpido varias piezas para el resto, al menos algunas de las destinadas a los
pilares. Esta posibilidad también es difícil de demostrar, visto que la
configuración arquitectónica de estos dos pilares difiere de la de los del ala
contigua a la iglesia.
Datación
y contextualización
Desde
los trabajos de Josep Pellicer la galería románica del claustro ha sido fechada
en tiempos del abad Ramon de Berga (1172-1206), evidentemente en base a la
presencia de la inscripción que supuestamente se referiría al que se considera
el primer abad no marsellés y al relieve que, hasta ahora, había sido atribuido
al personaje, situado en el ángulo norte del conjunto. La existencia de esta
figura ha provocado una asimilación entre los datos históricos y los
estilísticos, conduciendo a situar las obras en fechas tardías dentro del
panorama de la escultura románica en Cataluña. Esta datación, prácticamente sin
alteraciones, ha sido asumida por autores como Puig y Cadafalch, A. Kingsley
Porter, Josep Gudiol, Eduard Junyent, Xavier barral y nosotros mismos entre
muchos otros. Desde esta perspectiva, esta clasificación concordaba con los
puntos de contacto existentes con la galería primitiva del claustro de la
catedral de Elna la que, escultóricamente, encabezaba una segunda generación en
la llamada escuela rosellonesa. Sin tener en cuenta la dependencia técnica
respecto de la obra de la portada ripollense, fechada a mediados del siglo XII,
el gran inconveniente de esta propuesta tantos años mantenida ha radicado en el
contraste con corrientes más apropiados los del espíritu de conjuntos de las
décadas de 1180-1210, dentro de los movimientos del arte llamado del 1200.
incluso
en el propio claustro de El na, en concreto en los relieves historiados, se
detectaba la mano de un escultor más cercana a ese espíritu, en contraste
precisamente con los recursos figurativos de Ripoll. Visto así, el claustro que
nos ocupa figuraría como una producción de un carácter conservador, más
orientada a corrientes tradicionales.
Estas
contradicciones han conducido a una segunda propuesta de datación del conjunto,
más cercana a la construcción de la portada, a cargo de lmmaculada Lorés. Desde
la base de observaciones de orden estilístico y constructivo, se ha propuesto
retrasar la datación de la galería que nos ocupa y fecharla claramente antes de
la época de Ramon de Berga, hacia el segundo tercio del siglo XII. En este
sentido, el relieve podría haber sido creado y encastado posteriormente.
Probablemente,
hay que observar una relativa evolución en algunos capiteles del vértice norte
del claustro, fundamentalmente desde el punto de vista compositivo, visto el
mayor sentido de la complejidad y un planteamiento hasta ahora inexistente en
el claustro, con los seres animales enredados en tallos. Si en otras obras la
cesta del capitel está dominada por la figura, a través de la que se ordenan
las diferentes partes de la composición, en este punto dominan los sistemas
geométricos-vegetales de los tallos o rizos. No podemos asegurar, sin embargo,
que estas diferencias permitan situar estas piezas en un momento más avanzado,
si tenemos en cuenta, además, que algunos capiteles de la portada ripollense
también muestran este mundo y este mismo papel de la figuración.
También
podría tratarse de intentos o muestras, por parte del taller, de adaptarse a
nuevos recursos ya experimentados en otros centros del románico.
Si
tenemos en cuenta las diversas consideraciones sobre el estilo y la iconografía
del conjunto y su relación con las restantes obras ripollenses del siglo XII,
todo hace pensar que la galería románica del claustro se habría construido
esencialmente hacia las décadas de 1150 y 1160. Esta datación conecta con la que
se propone para la portada (ca. 1134-1151), en la medida que es el punto de
referencia material inmediato delo que se observa al claustro, en cuanto al
tratamiento de la figuración ya una parte de los repertorios de tipo geométrico
y vegetal. Dichos márgenes también concuerdan con los datos relativos a la
construcción de un nuevo baldaquín, entre 1146 y 1151, en sustitución del de la
época de Oliba, siempre y cuando sigamos con la hipótesis de que las cuatro
bases esculpidas con figuración sostenían aquella estructura. Joan Duran-Porta
ha manifestado sus dudas al respecto. Con todo, y si tuviéramos que dejar de
atribuir las cuatro mencionadas bases en el baldaquín, las tenemos que situar
en el contexto renovador al que también debía pertenecer el frontal de altar de
talla procedente de San Pere de Ripoll (Museu Episcopal de Vic), asociado
estilísticamente con el entorno de la portada y del claustro. Al mismo tiempo,
y siguiendo con las comparaciones con evidencias monumentales, podemos
considerar que el taller de la catedral de Vic, muy probablemente procedente de
Ripoll, ha sido fechado entre 1140 y 1160. Podemos añadir, en esta misma
dirección, que la incidencia en la portada de Santa Eugenia de Berga nos
permite considerar la fecha de consagración el 1173, a pesar de que en contra
de este factor debemos tener presente el valor relativo de la consagración de
unos altares en relación con el estado constructivo del edificio.
Sea
como sea, las décadas centrales del siglo XII fueron escenario de hechos que
coinciden con la actividad renovadora de Ripoll. También hay que recordar la
institución de la festividad de María en sábado, el 1157, o incluso el
enterramiento del conde barcelonés, Ramon Berenguer IV, en 1162. La renovación
del claustro alto-medieval atribuido a la época de Arnulf (948-970) se habría
podido impulsar a raíz de exigencias o circunstancias relacionadas con
asociados alguno de estos acontecimientos, o sencillamente a la necesidad de
actualizar el conjunto con obras ambiciosas y de gran alcance, en un fenómeno
común en numerosos centros catalanes en aquella época. El núcleo de la obra,
los trabajos de escultura, se situarían pues entre 1150 y 1170.
Otra
cuestión es el momento de la finalización de la estructura o de modificaciones
ligeramente posteriores. Algunas variantes de lenguaje que hemos observado en
los capiteles del ángulo norte, añadidas a la inscripción y al relieve
figurativo del mismo pilar, podrían indicarnos actividad a lo largo del último
tercio del siglo XII. Llegados a este punto, debemos plantearnos si nos
encontramos ante un proyecto más amplio frustrado, interrumpido o continuado
con posterioridad, o bien si la galería que nos ocupa se concibió como un plan
cerrado, que actualizaba y sistematizaba con un programa iconográfico la parte
del claustro contigua en la iglesia. Del encargo de 50 capiteles en 1 390 para
la galería sudoriental se deduce que se contaba entonces con seis piezas
preexistentes (tal como señala Pere Beserán), entre las que se deberían incluir
los dos pares de los pilares góticos que hemos descrito más arriba. Esto
permite pensar que en el siglo XIV estos capiteles románicos no estarían
colocados y, probablemente, que nunca habrían sido instalados. No es fácil
encontrar argumentos determinantes para la conclusión o la interrupción de unas
obras en época románica. Por lo que respecta a Ripoll, y desde la aceptación
ineludible que el claustro pertenece a las décadas centrales del siglo XII,
podemos evocar los momentos posteriores a la muerte del abad Causfred en 1169 y
los intentos por parte de los monjes ripollenses de liberarse de la dependencia
de San Víctor de Marsella. 1169. Una etapa aparentemente convulsa como ésta
podría haber comportado un paro en las obras o, dicho de otro modo, no habría
facilitado su continuación en las restantes galerías pesar de que parte del
material hubiera sido preparado. Así, Ramon de Berga, era el primer abad
elegido por los propios monjes de Ripoll después de los años de vinculación
marsellesa, en 1172, y era considerado como el primer abad independiente.
Después de una posible y verosímil interrupción, no podemos descartar que
durante los años de su gobierno se completaran algunos trabajos de la galería,
no necesariamente escultóricos. La inscripción que se refiere a Berga (¿Linaje?
¿Abad?) podría estar motivada por su contribución a una hipotética finalización
de las obras del ala que nos ocupa del claustro. Podemos recordar que el
relieve del pilar, de identificación dudosa, puede situarnos estilísticamente
en las constantes plásticas de la escultura fechable hacia 1 200, lo que
también nos situaría en la época de Berga para la finalización del claustro, o
el empotramiento del relieve en el lugar donde se encuentra.
A
modo de conclusión
La
galería románica del claustro de Ripoll se integra plenamente dentro del
conjunto de actuaciones renovadoras que se llevaron a cabo en el monasterio
durante las décadas centrales del siglo XII. En este sentido, con la portada,
los nuevos elementos de mobiliario litúrgico, el claustro y los relieves
funerarios Ripoll se sitúa dentro de un panorama que se detecta en numerosos conjuntos del románico catalán, que
contaban hasta entonces con una fisonomía y unos espacios definidos en el siglo
XI. A diferencia de lo que se pensaba tradicionalmente, la iniciativa y el
desarrollo de la galería noroccidental no se puede atribuir a la época del abad
Ramon de Berga, a pesar de la inscripción del pilar septentrional, sino que
pertenece a los años 1150-1160, mostrando una lógica relación de dependencia
respecto de la portada También replanteamos la identificación del personaje
santo del mismo pilar, tradicionalmente atribuido al abad Berga. Pero los
indicios estilísticos del relieve y la propia presencia de la inscripción
alusiva a aquel abate hacen pensar que en torno al 1200 habría tenido actividad
y que, probablemente, esta parte del claustro habría sido concluida. Es en este
contexto que podría tener tiene sentido la inscripción alusiva a aquel abad o,
en términos más justos, al nombre de su linaje. Por otro lado, el
reaprovechamiento de capiteles en los pilares que cierran la galería
sudoriental, obliga a imaginar que existía la previsión de seguir trabajando
más allá del ala que nos ocupa.
El
resultado es una obra tratada con sentido del detalle, con un claro interés por
la sistematización en la organización de la decoración, que a pesar de los
vínculos con la rica y celebrada portada funciona como una obra autónoma en
todos los aspectos. Este cuidado queda manifestado, de entrada, por la
selección de los materiales y el juego cromático que implicaba, en especial por
el tono del mármol de Gualba y por el color rojizo de la brecha del Montseny, que
nos sitúa ante una solución comparable a la del mármol rosado de las canteras
de Ceret utilizado en el Rosellón, y que no deja de evocar el recuerdo de
materiales lujosos como el pórfido de grandes obras de la Antigüedad. En este
sentido, es tentadora la idea de asociar el conjunto a los vínculos del
monasterio con la casa condal de Barcelona.
La
selección de motivos de los capiteles, donde dominan los motivos de bestiario y
de carácter vegetal, donde es significativa la ausencia de motivos historiados,
obedece a un programa concebido de manera consciente, desde la base de un
simbolismo visible en otros casos mediante unos repertorios muy experimentados.
No se puede entender de otra manera, más cuando en Ripoll los repertorios
historiados contaban con modelos claros y se habían manifestado, de manera
profusa y brillante en los relieves de toda la portada. No se trata de ver un
contraste, sino de referirse a unos referentes donde ya se había producido esta
opción, y donde el antecedente más cercano es, sin duda, el del claustro del
monasterio de Cuixá. habría que analizar hasta qué punto los vínculos con
Saint-Victor de Marsella habrían podido influir en la selección de este
programa de imágenes.
Estilísticamente,
la galería románica es una síntesis formal del taller de la portada, de la que
sólo incorpora una parte de sus repertorios y recursos formales en el
tratamiento de la figuración. Otros componentes están relacionados con la
escultura rosellonesa, con numerosas analogías con el de la catedral de Elna.
Sin embargo, el conjunto rosellonés, se distancia de Ripoll en los aspectos
técnicos y pertenece a un momento posterior. En otro orden de cosas, no podemos
olvidar el trasfondo mediterráneo, especialmente detectado en la portada, pero
especialmente los puntos de contacto con la escultura provenzal, ni debemos
olvidar los recuerdos de repertorios frecuentes en conjuntos de Lombardía, tal
como ya sucedía en la portada.
Pero
volviendo al taller de Ripoll, es importante inscribir el claustro con la idea
de un centro de creación artística donde las obras de diferentes materiales,
técnicas, soportes y tipologías surgen bajo un programa estético coherente y
relativamente homogéneo. hemos señalado analogías de temas del claustro con la
producción de manuscritos y con objetos de mobiliario esculpidos en madera y policromados,
que hacen extensible la decoración del claustro a este panorama global. La
presencia de este taller, de sus resultados, son visibles en otros centros
catalanes, muy especialmente en la catedral de Vic o en conjuntos de Besalú.
También
son significativas las repercusiones de los talleres ripollenses en la portada
de Santa Eugenia de Berga.
Las
obras del nuevo claustro de Ripoll parecen haberse detenido, no sabemos por
qué, en la galería noroccidental. No podemos descartar, en definitiva, alguna
asociación respecto al uso de la dependencia como panteón condal. Con todo, tal
vez su construcción, o bien su cierre, pueda ser asociado a algún evento
relacionado con la vinculación del monasterio con los condes, más allá de sus
usos litúrgicos. La época del abad Pere Guillem nos parece la más adecuada para
su inicio, pero momentos como los de los años 1146- 1151, que conllevaron la
construcción de un nuevo baldaquín, o la muerte de Ramon berenguer IV en 1162
son referentes a tener en cuenta para aportar un marco propicio para su
construcción y para su programa iconográfico. No podemos descartar que la
construcción se vió interrumpida y fue continuada y parcialmente completada en
tiempo de Ramon de Berga. Sin duda, estaba planeada la continuación de la obra,
dado que se produjo más material esculpido que fue reutilizado más adelante. De
hecho, hay suficientes indicios para detectar una falta de continuidad, tal
como sucedió en tantos otros claustros iniciados en época románica. Nos queda
la galería noroccidental, que marcó la fisonomía de todo el conjunto, al ser
respetada en tiempos del gótico, y que hemos de entender como otra de las
muestras de la ambición de los promotores del siglo XII en Ripoll, con una obra
que tiene su propia personalidad dentro del conjunto. Todo ello lo convierte en
uno de los claustros más ricos y mejor articulados de toda la edad media en
Cataluña.
El
relieve el estuco de la Virgen
Durante
los trabajos de restauración de los muros perimetrales del claustro llevados a
cabo entre 2010 y 2011 se descubrió, tras la pared del ala suroriental, un
arcosolio que con los restos de un relieve de la Virgen con el Niño trabajado
en yeso o estuco. De esta representación sólo han sobrevivido la parte superior
del cuerpo de María, sin la cabeza, así como parte de los laterales del trono,
También son significativos los restos de policromía de la moldura que circula
por debajo del intradós del arco, de color rojo. Otros fragmentos del relieve
fueron localizados en el material de relleno de utilizado para cubrir el
arcosolio, probablemente en el momento de abrir la puerta que hay a la derecha,
hacia el siglo XVI. Estos fragmentos se encuentran reunidos ahora, en Ripoll,
pendientes de estudio.
La
composición se organizaba enmarcada por la forma semicircular del arcosolio o
nicho, a modo de tímpano. De los tres restos que permanecen in situ el
más destacado es el correspondiente al busto de la Virgen, en alto relieve,
presentado frontalmente y, por lo que es visible, en simetría. Aparentemente,
los antebrazos estaban ligeramente doblados, probablemente representando el
gesto protector de la Madre hacia la figura del Niño, elemento habitual como
sabemos pero que en este caso se halla totalmente desaparecido. No podemos
saber si ambas imágenes iban o no coronadas. En todo caso, María debía vestir
un amplio manto, que le cubre los hombros y que por los costados caía hasta los
pies, tal como es visible desde una aproximación lateral desde la izquierda y
en la base de la parte derecha del trono (desde el punto de vista del
espectador). Por debajo se hace visible la túnica, con un amplio cuello y
pliegues en V, con un diseño sutil que hace recordar trabajos en metal o de
talla en madera. Hay vestigios de policromía rojiza al manto y la túnica, de
tono coincidente con los restos del encuadre del semicírculo La parte derecha
del trono se conserva en toda su altura original, presentada en sesgo, en un
intento de aportar profundidad a la representación. En la base son visibles los
extremos de la caída del manto de la Virgen, como ya hemos dicho, mientras que
sobresale el pomo del montante posterior, cilíndrico sobre una base moldurada.
De la parte izquierda sólo ha llegado parte del montante posterior, fijado al
fondo de la superficie.
En
conjunto, es verosímil ver en este relieve una representación de María,
entronizada, que habría tenido el Niño sentado en su regazo, siguiendo un
esquema muy habitual en las representaciones marianas del románico, concebidas
como Redes Sapientiae. Pese a la existencia de numerosos ejemplos que podemos
utilizar como paralelos compositivos e iconográficos, cualquier hipótesis sobre
los gestos y la indumentaria de esta figura se nos presenta difícil de
demostrar. Probablemente, un estudio detenido de los numerosos fragmentos que
aún se conservan pueda contribuir a concretar más aspectos sobre esta cuestión.
En la misma dirección, también es difícil reconstruir la composición del
conjunto del tímpano. De todas formas, la presencia del relieve nos obligará a
considerar varias obras esculpidas, en madera, piedra, o incluso otros
materiales y soportes, para intentar aportar ideas para la contextualización
del relieve que nos ocupa. Se ha planteado que el relieve estaría cercano a la
zona del refectorio del monasterio. En todo caso, es interesante el hecho de
que, prácticamente enfrente del arcosolio hay un capitel gótico de temática
mariana que, como indica Pere Beserán, podría estar en concordancia con la
presencia de la representación románica. También podría haber sido vinculado
con una capilla o altar dedicado a santa María, como sucedía en otros
monasterios benedictinos.
Desde
el punto de vista estilístico los vestigios sorprenden por la combinación de
una ocupación moderada de la superficie en la túnica, y la profusión de
pliegues que se observa especialmente en el tratamiento de las mangas. El
intento de obtener unos pliegos sutiles y refinados no deja de evocar algunas
producciones altomedievales, de objetos suntuosos como la célebre imagen de la
Virgen de Hildesheim, relacionada con el obispo Bernward y por tanto lechada
hacia el año 1010. Por otra parte, hay que tener en cuenta algunos conjuntos de
relieve en estuco de una cierta monumentalidad y sentido del volumen, como los
tan celebrados de Cividale dal Friul (¿finales del siglo IX?) o los del baldaquino
de San Pietro al Monte, en Civate (finales del siglo XI-inicios del siglo XII).
Por otra parte, nos parece oportuno mencionar la Theotokos de Leno,
fechada a mediados del siglo IX, una representación de la Virgen con el Niño de
connotaciones bizantinas. Más que estos paralelismos y referentes, que podemos
considerar de carácter genérico y por lo tanto poco significativo, lo que es
interesante es plantear su presencia en los muros perimetrales del claustro,
anteriores al siglo XII. Nos vemos obligados, en este caso, a recordar la
asociación del abad Oliba con el culto mariano, tan claramente expresado en los
monumentos que impulsó, aparte de Ripoll (St. Miguel de Cuixá, catedral de Vic,
etc...). El conjunto, sin embargo, debía mantener una fisonomía marcada por el
carácter monumental y solemne, dada la profundidad y la amplitud concedidas al
trono, tal como se desprende de la indumentaria que cae hasta el pie del propio
trono. En este sentido, la imagen se sitúa en un nivel análogo al de
producciones del entorno del 1 200, pero también visible en obras de mediados
del siglo XIII. Además, el recurso de los pliegues de las mangas, tratados con
una sucesión reiterativa, también puede ser indicio de una datación avanzada.
Con
todo, es complicado ceñirse a argumentaciones de estilo y técnica con los
escasos referentes conservados en yeso o estuco, más cuando en época románica, europa
y catalana han conservado ejemplos fechables entre los siglos XI y XIII, sin
olvidar la serie de producciones que pertenecen a épocas anteriores. A modo de
ejemplo, si anteriormente mencionábamos Hildesheim por una imagen mariana, hay
que tener presentes los relieves en estuco del entorno del 1200 en
Sankt-Michael. A su vez, el relieve de Ripoll se suma a una serie de ejemplos
del románico (o medievales) en Cataluña trabajados en estuco, entre los que
sobresalen los restaurados de Sant Serni de Tavernoles (Alt Urgell, Lleida),
situados en el siglo XI aunque muy restaurados, la Majestad de Sant Joan de
Caselles, en Andorra, probablemente de la primera mitad del siglo XII, y los de
Santa Maria d'Arles (Vallespir), teclados en el siglo XII. Sin un estudio
detenido de los fragmentos recuperados, se hace difícil optar por la
reconstrucción de la decoración del nicho entero o de averiguar hasta qué punto
la decoración en relieve podía combinarse con elementos bidimensionales
pintados, como sucede en algunos conjuntos conservados.
Estamos,
sin embargo, ante un excepcional conjunto, de una monumentalidad comparable a
la de San Saturnino de Tavernoles o de Arles, mencionados más arriba. El
hallazgo del relieve de la Virgen, con los componentes diversos que presenta,
es de una gran importancia. En primer lugar, introduce un nuevo tema de
análisis de las funciones de los espacios del claustro y de los adyacentes, en
redescubrir una imagen mariana de origen medieval. En segundo lugar, añade un
nuevo ejemplo en la serie de vestigios de relieve en yeso o estuco de época
románica, de los que en Cataluña se conservan algunos ejemplos significativos,
aunque escasos y parciales. Seguidamente, también abre el debate de su
cronología, desde la base de los rasgos estilísticos que definen los restos
conservados, pero especialmente por sus componentes iconográficos en un
contexto, el de Ripoll, donde las imágenes marianas son más conocidas por
célebres fuentes literarias que por las evidencias materiales.
Así,
y tal como ya hemos manifestado en ocasiones anteriores, es importante
considerar la diferencia existente entre la visión tradicional de lo que habría
sido la imagen de la virgen de Ripoll desaparecida a raíz de los hechos de 1835
y los indicios que aportan las tallas relacionadas con centros vinculados, de
una manera u otra, con el monasterio de Ripoll. Y, por otra parte, habría que
valorar cuál pudo ser el grado de influencia de las diversas representaciones
ripollenses, incluida la que nos ocupa, del claustro. Es bien sabido que todos
los indicios que podrían ilustrar cómo había sido la imagen del altar de santa
María en la iglesia monástica apunta hacia una composición en la que el Niño
aparecería desplazado hacia un lado, en una posición y gestualización
planteados en un eje distinto al de María, a la manera de tantos ejemplos donde
el personaje podría asociarse más claramente hacia aquella o hacia un grupo de
personajes, a menudo desaparecido. De este modo, la descripción de Narciso de
Camós estaría en la línea del sello del Museo Episcopal de Vic o de la
ilustración del códice ripollés De locis sanctis de Beda (y otros
textos), de mediados del siglo XI, siempre utilizados por la historiografía
como soporte para validar la primera.
En
otras ocasiones hemos planteado el hecho de que tampoco podemos asegurar que
aquella imagen maltratada y desaparecida en el siglo XIX sería la de origen
medieval, como la idea de que tampoco debemos establecer una relación directa
de modelo y copia entre códice e imagen exenta. Algo similar ha manifestado
para la célebre imagen de la catedral de Clermont-Ferrand, documentada en el
siglo X. lncluso podríamos imaginar, como en otros casos, que la imagen
original, fuera o no de época románica o medieval en general, hubiera sido
retocada y modificada, como ha sucedido en tantos otros casos. Sea como sea, es
interesante plantear la necesidad de reflexionar sobre cómo era, realmente, la
composición de la imagen principal ripollesa. El caso es que la imagen del
claustro nos sitúa en un planteamiento compositivo bien frecuente en Cataluña, que cuenta con elementos de comparación en todos los ámbitos y soportes que,
como hemos dicho más arriba, en ocasiones nos remite a centros vinculados con
la abadía de Ripoll. La figura entronizada, de cierta monumentalidad, con el
trono compuesto de montantes y de una cierta amplitud, nos remite a conjuntos
de escultura arquitectónica, pétrea, como los tímpanos de Mura (Bages,
barcelona) (donde aparecen otros personajes), o el del transepto de Santa Maria
de Vallbona de les Monges (Urgell, Lleida), donde el grupo aparece rodeado de
ángeles turiferarios. Con todo, estos casos no pertenecen a las dependencias
claustrales. En el plano de la imaginería, de las imágenes de culto, es interesante
tener en cuenta, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, que del
entorno más cercano de Ripoll provienen dos imágenes de composición frontal. Es
el caso de la Virgen de Llaés, iglesia que dependía de Sant Joan de les
Abadesses, o de la de Matamala, iglesia que precisamente dependía del
monasterio de Ripoll. Es interesante tener en cuenta la difusión de esta
modalidad iconográfica y compositiva, que por otra parte muestra coincidencias con
otra imagen de un centro monástico que también dependía de Ripoll, Santa Maria
de Montserrat. La imagen del claustro de Ripoll responde más a estas constantes
que no a la de otros casos.
En
otro orden de cosas, y como ha hecho notar Marc Sureda, no debe pasar
desapercibida la presencia de otras imágenes marianas en claustros, aunque la
mayor parte de ellas sean de época gótica, como las de Santes Creus, la del
Claustro o de Bell-ull de la catedral de Girona, o la de Sant Cugat del Valles,
esta última también realizada en estuco. Por otra parte, no debemos olvidar que
a mediados del siglo XIII ya se menciona, en la canónica de Solsona, la Virgen
dei Claustro, que se corresponde al ejemplar de piedra caliza que,
inicialmente, formó parte de la columnata de las galerías, destruidas y
sustituidas en el siglo XVIII. En cualquier caso, una representación mariana,
en relieve, en el ámbito claustral es totalmente explicable e incluso habitual que
la representación fuera en yeso o estuco inscribe dentro de una opción técnica
y material que también se desarrollaba entre los siglos XI y XIII en muchos
ámbitos, incluidos algunos grandes centros catalanes. Ripoll representa una
gran novedad en este sentido, por lo que el ejemplo abre nuevas perspectivas de
estudio, que precisan del análisis detenido de los restantes fragmentos. En
otro terreno, podemos recordar el conocimiento de una técnica análoga aplicada
a los frontales de altar, como sucede en el de Sant Marcel de Planes (Museu
Nacional d'Art de Catalunya).
Es
atractiva y verosímil trabajar sobre la hipótesis de que el relieve es cercano
a la datación propuesta por los muros perimetrales del claustro de forma que
hay razonamientos de todo tipo para justificarla Con todo las evidencias monumentales de otros ámbitos nos obligan a considerar un
planteamiento monumental en fechas avanzadas. En este sentido cualquier
aportación existente sobre los espacios claustrales las dependencias monásticas
y su uso litúrgico, pueden aportar más datos para la clasificación de un
vestigio tan excepcional como este relieve, a pesar de su estado fragmentario.
Cabe
decir, para cerrar este apartado, que más allá de la escultura de los capiteles
del claustro el relieve de la Virgen no es el único caso de escultura
ripollense de contextualización problemática. En este sentido, no hay que
olvidar los numerosos relieves dispersos muchos de los cuales habían formado
parte del lapidario montado en los muros del propio claustro los cuales en
algunos casos muestran opciones estilísticas muy diferentes a las de los
capiteles de la galería noroccidental de las comentadas bases figuradas
atribuidas tradicionalmente al baldaquín y, en definitiva, de aquellos
conjuntos que muestran lo más característico de la práctica escultórica de
Ripoll en las décadas centrales del siglo XII También podemos añadir un
fragmento de dovela (Museu Nacional d'Art de Catalunya), cuyo estilo se acerca
a las obras de la portada así como el fragmento de un fuste de columna
conservado en una colección particular.
Mosaico
del presbiterio de Santa Maria de Ripoll
Aunque
actualmente el mosaico que decora el presbiterio de la iglesia abacial de
Ripoll es una reconstrucción llevada a cabo durante la restauración de Elies
Rogent (1886-1893), ésta fue realizada a partir de un dibujo del original
publicado en 1877 por J. M. Pellicer i Pages. Dicho mosaico, que la mayoría de
los autores datan en el segundo tercio del siglo XII, se encontraba ya en el
siglo XIX muy deteriorado. Así lo constata, entre 1806 y 1807, Jaime
Villanueva, quien lo consideraba, por su decoración de delfines y perros, una
imitación de un pavimento romano.
Afortunadamente,
para su estudio contamos no sólo con el dibujo y la minuciosa descripción
realizada por Pellicer unos años antes de la restauración de Rogent, sino
también con una serie de restos conservados en el museo parroquial de Ripoll
(núm. inv. 4038) así como con otros fragmentos de tesserae hasta hace
poco guardados en cajas en la cámara situada bajo el presbiterio de la
basílica.
El
mosaico se situaba en el crucero, ante el altar mayor de la Virgen María, se
extendía en un rectángulo de 11m de largo por 9 de ancho. Técnicamente, era una
combinación entre opus tesseílatum y opus sectile, en el que
irregulares tesserae de tres colores —rojo, amarillo y azul— resaltaban
en medio de un fondo blanco. una gran cenefa, decorada con motivos geométricos
en forma de rombos, rodeaba toda la composición, la cual se dividía en dos
registros por medio de una banda decorada con un roleo vegetal con hojas de
palmeta. En el registro superior, se colocan veinticuatro medallones, en tres
filas horizontales de ocho, que albergaban distintas figuras de animales, entre
las que destacan basiliscos, serpientes y cuadrúpedos, acompañados de algunos
motivos vegetales. Por su parte, en el registro inferior, seis delfines de
diferentes tamaños se entrelazan entre sí en variados movimientos. los dos
mayores, de cuerpos sinuosos, aparecen con sus cabezas afrontadas, los
medianos, desde el centro, realizan un salto expansivo hacia lados opuestos; y,
finalmente, los menores, se sitúan, uno boca abajo, y otro boca arriba, justo
detrás de la cabeza de los mayores. En la banda lateral izquierda de la cenefa
exterior, entre los rombos, Pellicer leyó en nombre ARNAL(DVS), el cual,
según dicho autor, sería un monje de Ripoll responsable de la ejecución de la
obra.
En
cuanto a su datación, tal y como ha señalado X. barral, el mosaico debe
atribuirse al segundo tercio del siglo XII, cuando se realizaron una serie de
obras destinadas a la remodelación de la basílica consagrada por Oliba y que
consistieron en el abovedamiento de la nave, la elevación de un nuevo baldaquino
y la construcción de la fachada pétrea occidental. De hecho, las excavaciones
llevadas a cabo en el área del crucero de Ripoll entre 1971 y 1972, confirmaron
que el nivel del presbiterio de la basílica olibiana del 1032 era más bajo que
el del actual mosaico. Por su parte, una serie de motivos figurativos y
ornamentales apuntan asimismo a una fecha de realización hacia mediados del
siglo XII.
Así, en primer lugar, la cenefa vegetal con roleo de palmetas que
divide la composición en dos es muy similar a la que divide la fachada a la
altura del arranque del arco central. En segundo lugar, el formato de pavimento
decorado con medallones habitados por animales es propio de un subgrupo
meridional de mosaicos representados por los ejemplos de Saint-Cenes de Thiers
y Ripoll, que se caracterizan por incluir el motivo del basilisco e imitar la
estética de los tejidos hispanos musulmanes. Barral señaló, además, la
existencia de otros dos ejemplos fragmentarios de mosaico pavimental en
Cataluña datables del segundo tercio del siglo XII. el primero, en la abadía de
Sant Miquel de Cuixá, muy similar al de Ripoll y posiblemente localizado en el
ámbito presbiterial; el segundo, en la cripta de la catedral de Vic, dentro de
las obras de remodelación del siglo XII.
No
obstante, lo que más llama la atención del pavimento de Ripoll es su capacidad
de citar la cultura de los manuscritos iluminados de la biblioteca de la
abadía, tal y como estaba sucediendo en esos mismos años en los relieves la
portada monumental. De hecho, el motivo del felino con la serpiente del mosaico
aparecía ya en la escena de la Creación del Cielo y la Tierra de la biblia de
San Pere de Rodes (París, BN, Ms. Lat. 6, 1, f. 6v, uno de los monstruos
marinos repetidos en dos de los medallones era muy similar a la constelación de
Cetus del códice misceláneo de cómputo realizado por el monje Oliva en
1055 (Roma, BAV, Reg. lat. 1 23, f. 201 v), así como a uno de los seres
acuáticos del Quinto Día de la Creación del Tapiz de la Creación; y, los
defines, no dejaban de ser variaciones de la Constelación del Delfín del códice
misceláneo de Oliba (Roma, BAV, Reg. lat. 1 23, f. 198v). Muy posiblemente
estos paralelos podrían extenderse a otras figuras animalísticas del mosaico,
pero el hecho de que el aspecto original de éste se conozca a través de un
dibujo no nos permite ir más allá. No obstante, esta relación privilegiada con
la biblioteca del monasterio podría justificarse a través de su artífice, un
tal Arnaldus, que bien podría haber sido un monje de la abadía responsable de
la elaboración de los cartones previos a la elaboración del mosaico.
En
cuanto a la interpretación de su programa iconográfico, Pellicer realizó en su
día una curiosa lectura en clave autorreferencial del monasterio. Según dicho
autor, la familia de delfines del registro inferior compone un anagrama que
sugiere las letras M y A de María, a quien está dedicado el altar
mayor de la iglesia abacial. A su vez, los dos delfines mayores afrontados
aludirían a la confluencia que en Ripoll se produce entre los ríos Ter y su
afluente el Freser. Aunque sugerente, se trata de una hipótesis de difícil
demostración.
Por
su parte, X. barral, señaló un aspecto de gran importancia para poder entender
la percepción, por parte de sus contemporáneos, del pavimento ripollés: su
peculiar composición rectangular, animada por medallones con animales o
figuras, pertenece a la denominada tipología del “mosaico-tapiz” o “mosaico-
alfombra”, con la que quería evocar en mosaico la estética de las alfombras
que entonces decoraban los pavimentos románicos en celebraciones especiales.
Ejemplos de dicha tipología se encuentran en la antigua capilla episcopal de
Die, en Saint-Sever en Ganagobie, y en Saint-Cenes de Thiers. En los
inventarios de la abadía de Ripoll de entre los siglos X y XII se conservan, de
hecho, abundantes noticias sobre la existencia de este tipo de “tapiz de
suelo” o alfombra de pavimento, los cuales aparecen mencionados como tapeta,
tapetios o tapecios. Así, en el realizado en el 979, a la muerte del
abad Guidiscle, se hablaba de tapecios 4 et aíium tapecium minorem,
mientras que en uno de los catálogos del siglo XI se habla de tapecios
festivales et feriale sunt 10.
En
todo caso, en el mosaico de Ripoll se observa, además, un claro trasfondo
cosmológico con el que la obra haría querido aludir a la Creación del mundo.
Así, habría que entender su composición en dos registros: mientras que en el
superior se sitúan veinticuatro medallones con animales terrestres y alados, en
el inferior, nadan los seres acuáticos. Hay que recordar que imágenes parecidas
se encontraban en el Caos primigenio de la biblia de Ripoll o en el Quinto Día
de la Creación del Tapiz de Girona, donde los animales alados se superponían a
los marinos. De hecho, el motivo de los delfines que se afrontan en la parte
inferior del mosaico ripollés deriva directamente de la iconografía de las
aguas primordiales del primer día de la Creación, tal y como ésta e representa
en las pinturas murales de San Giovanni in Via Latina (Roma) (segunda mitad del
siglo XII), o de la personificación del Océano en los mosaicos romanos (Villa
de Maternus, Carranque, Toledo). La ubicación de imágenes de este tipo en el
presbiterio de Ripoll conecta con una larga tradición de la exégesis cristiana,
que contraponía el techo (cielo) de la iglesia, a su pavimento, que simbolizaba
la tierra y el paraíso (Filagato, Homiíia, LV, Patrologia Graeca, 132,
col 954, siglo XII). Como en el caso del Tapia de la Creación de Girona (ca.
1097), la exaltación de la obra divina de la Creación, a los pies del altar
mayor, no era sino una evocación del canto pascual del Exultet, con el que se
celebraba la Creación del Mundo y la victoria de Cristo sobre las tinieblas.
Próximo Capítulo: Sant Joan de los Abadesses, Iglesia de Sant Joan y Sant Pau, Sant Cristoòl de Beget, Monasterio de Sant Pere de Besalú
Bibliografía
ABADAL
i DE VIÑALS, Ramón d', "La
fundació del monestir de
Ripoll, Analecta
Montserratensia, IX (1962),
pp. 187- 197.
ACUSTÍ
i ARJAS, Bibiana y SURIÑACH i VICENTE, Meritxell, "Santa Maria de Ripoll: població i practiques funeraries
medievals", Empuries, 51 (1998), p.
277-279.
AINAUD
DE LASARTE, Joan, "Rapports artistiques entre Saint-Victor et la
Catalogne", Provence Historique, 65 (1967), pp. 339-346.
ALIMBAU
MARQUES, Salvador et alii, Pantocrator de Ripoll. Portada románica del monestir
de Santa Maria, Ripoll, 2009.
ALTÉS
i AGUILÓ, Francesc Xavier, “La institució de la festa de Santa Maria en
dissabte i la renovació de I'altar majar del monestir de Ripoll a mitjan sege
XII", Studia Monastica, 44 (2002), pp. 57-96.
ARTIGAS
i RAMONEDA, José, El monasterio de Santa María de Ripoll, Barcelona 1886.
ARIMANY
FONTANET, Josep, 110bres de restauració del daustre del monestir de Santa Maria
de Ripoll (2005-2011)", Vitella. Butlletí d'lnformació Cultural de Ripoll,
24 (06/2012), pp. 1-3 (edición digital).
BAILBE,
Noel, "Le clocher-tour a l'epoque d'Oliba, son caractere, son style, son
rayonement", Les Cahiers de Saint Michel de Cuxá, 3 (1972), pp. 81-90.
BARRAL i ALTET, Xavier, "La sculpture a
Ripoll au XII e siecle", Bulletin Monumental, 131, 4 (1973), pp. 311-359.
BARRAL i ALTET, Xavier, "El mosaic
medieval de Santa Maria de Ripoll”, Scriptorium populeti, 9 (1974), pp. 129-1 31.
BARRAL i ALTET, Xavier, L'Art pre-romanic a
Catalunya. Segles IX-X, Barcelona, 1981.
BARRAL 1 ALTET, Xavier, "El
claustre", en Catalunya Romanica, X, Barcelona, 1987, pp. 252-257.
BARRAQUER i ROVIRALTA, Cayetano, Las Casas de
Religiosos en Catalunya durante el primer
tercio del siglo XIX, Barcelona, 1906, 2 tomos.
BOFARULL i MASCARÓ, Próspero de, Los condes de
Barcelona vindicados, Barcelona, 1836 (ed.
facsímil, 1988), 2 tomos.
BRUNET i CROSA, Pere, "El proyecto de
reconstrucción virtual de la portada de Ripoll", en CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ,
Manuel y CAMPS i SORIA, Jordi (eds.), El románico y el Mediterráneo. Cataluña,
Tolouse y Pisa (1120-1180), Barcelona, 2008, pp. 217-219.
BRUNET 1 CROSA, Pere, "A Virtual
Reconstruction on the Entrance of the Ripoll Monastery", en Portails
romans et gothiques menaces par les intempéries. La relevé laser au service du
atrimoine (Actes du Colloque lntemational, 25- 26 novembre, 2014), Burdeos,
2016, pp. 91-97.
CABRERA GARRIDO, José María, La conservación de
la portada de Ripoll, Madrid 1965.
CABRERA, José María, et alii, Ripol Cuiñas,
Tulebras. Restauraciones: 1971-1972, Madrid, 1971-1972.
CAMPS, Narcís, El Jardín de María plantado en
el Principado de Catahmya, Barcelona, 1657 (1772, 1949).
CASTELLS, Eloi, GONZALEZ, Reginald y NOLASCO,
Núria, Informe preliminar. Lectura de Paraments i estudi historie i
arquitectonic de les galeries de la planta baixa del claustre del monestir de
Santa Maria de Ripoll, Ripoll, 2011.
CASTIÑEIRAS GONZALEZ, Manuel, "Las fuentes
antiguas en el menologio medieval hispano: la pervivencia literaria e
iconográfica de las Etimologías de Isidoro y del Calendario de Filócalo",
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XII, 1-2 (1994), pp. 77-100.
CASTIÑEIRAS GONZALEZ, Manuel, El calendario
medieval hispano. Textos e imágenes
(siglos XI-XIV), Salamanca, 1996.
CASTIÑEIRAS CONZALEZ, Manuel,
"Ripoll", en Enciclopedia dell'arte medievale, X, Roma, 1999, pp.
27-33.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel, "Un
passaggio al passato: il portale di Santa Maria di Ripoll", QUINTAVALLE,
Arturo Cario (ed.), Medioevo, il tempo degli antichi. VI Convegno
lnternazionale di Studi di Parma (Palazzo Sanvitale 23-28 settembre 2003),
Parma, 2006, pp. 365-381.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel, "Baldaquí de
Ribes", en El romanic i la Mediterrania.
Catalunya, Toulouse i Pisa, Barcelona, 2008, pp. 378-379.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel, "The Portal
at Ripoll Revisited: An Honoray Arch for the Ancestors", en MCNEILL, John
y PLANT, Richard (eds.), Romanesque and the Past, Leeds, 2013, pp. 121-142.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel y CAMPS I SORIA,
Jordi, "Figura pintada, imatge esculpida. Eclosió de la monumentalitat i
diàleg entre les arts a Catalunya.
1120-1180", en El romanic i la Mediterrania. Catalunya, Touofouse i Pisa. 1120-11 80, Barcelona, 2008, pp. 1 33-147.
CASTIÑEIRAS GONZÁLE Manuel y LORÉS 1 OTZET,
lmmaculada, "Las Biblia s de Rodes i Ripol!: una encrucijada del arte
románico en Catalunya", en Les fonts de la pintura romanica, Simposi
Internacional, Barcelona, 2008, pp. 219-
260.
CHRISTE, Yves, “La colonne d'Arcadius,
Sainte-Pudentienne, I'Are d’Eginard et le Portail de Ripoll”, Cahiers
Archéologiques, 31-32 (1971-1972), pp. 31-42.
Danés i Vernedas Joan, Monografía del
Monasterio de Ripoll, 1923.
DURLIAT, Marce!, "Histoire et Archéologie.
L'exemple de Sainte Marie de Besalú", Bulletin Monumental, 30-III (1972),
pp. 254-276.
DURLIAT, Marce!, "Problemes posés par
l'histoire de l'architecture religieuse en catalogne dans la premiere moitié du
XIe siecle", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxá, 3 (1972), p. 43-49.
ELEEN, Luba, The Illustration of the Pauline
Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and Thirteenth Centuries,
Oxford, 1982.
ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca, "Panthéon
Comtaux en Catalogne a l'époque romane.
Les inhumations priviligiées du monastere de Ripoll", Cahiers de
Saint-Michel de Cuxa, 42 (2011), pp. 103-114.
GAILLARD, Georges, "Ripoll", en
Congrés archeologique de France, CXVll Session.
1959. Catalogne, París, 1959, pp. 144-159.
GUDJOL i CUNILL, Josep, "Iconografía de la
Portalada de Ripoll", Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 171
(1909), pp. 93-110; 172 (1909), pp. 125-137; 173 (1909), pp. 157-173; 174 (1909), pp. 197-212.
GUDIOL RICART, José y GAYA NUÑO, Juan Antonio,
Arquitectura y escultura románicas, Madrid, 1948 (col. Ars Hispaniae, V).
JUNYENT
SUBIRÁ, Eduard, "Notes inedites sobre el monestir de Ripoll" Analecta
Sacra Tarraconensia, IX (1933), pp. 185-225.
JUNYENT i SUBIRÁ, Eduard, El monestir romanic
de Santa Maria de Ripoll, Barcelona, 1975.
JUNYENT i SUBIRÁ, Eduard, Catalunya romanica.
L'a rquitectura del segle XII, Barcelona, 1976.
]UNYENT i SUBIRÁ, Eduard, L’arquitectura
religiosa a Catalunya abans del romanic, Barcelona, 1983.
JUNYENT i SUBIRÁ, Eduard, Oiplomatari iescrits
literaris de l'abat ibisbe O/iba, Barcelona, 1992.
LORÉS OLZET, lmmaculada, "La decoración
escultórica en el monasterio de Santa María de Ripoll", en Los Grandes
Monasterios Benedictinos Hispanos de Época Románica (1050-1200), Aguilar de
Campoo, 2007, pp. 168-189.
MELERO MONEO, Marisa, "La propagrande
politico-religieuse du programme iconographique de la fachade de Sainte Marie
de Ripoll", Cahiers de civilisation médiévale, 46 (2003), pp. 135-157.
OLZINELLES, Roe d', Series abbatuum Man. S te.
M ariae Rivipulliusque ad anmum 17-43, Arxiu Episcopal de Vic, legajo núm. 2061, [18277].
ORDEIG 1 MATA, R., Les dotalies de les
esglésies de Catalunya: segles IX-XII, Vic, 1993-2004, 7 tomos.
PEIG GINABREDA, Concepció, "L'espai
arquitectónic i la seva funció: les
portes del Monestir de Santa Maria de Ripoll illa seva funció funeraria als
segles IX-XII", Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollés,
2011-2012 (2013), 11 (cd), CD 9, pp.
1-53.
PEIG GINEBREDA, Concepció, LLAGOSTERA
FERNÁNDEZ, Antoni y PLADEVALL I FONT, Antoni, Santa Maria de Ripoll al segle
XIX. El procés d'una transformació, Ripoll, 2015.
PELLICER PAGÉS, José María, El Monasterio de
Ripoll. Memoria descriptiva de este celebre Monasterio en sus relaciones con la
Religión, las ciencias y el Arte, Girona 1873.
PELLICER PACÉS, José María, Breve reseña del
resultado de la visita al real Monasterio de Santa María de Ripoll, 1875.
PELLICER PACÉS, José María, Santa María del
Monasterio de Ripoll. Nobilísimo origen de este real santuario, sus glorias
durante mil años y su oportuna, conveniente y fácil restauración, Girona 1878.
PELLICER PACÉS, José María, Santa María del
Monasterio de Ripoll. Nobilísimo origen y gloriosos recuerdos de este celebre
santuario hasta el milenario de su primera dedicación, Mataró, 1888.
PUIG i CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y
CODAY, Josep, L'arquitectura romanica a Catalunya, Barcelona, 1909-1918, 3
tomos en 4 volúmenes (eds.
facsímil: 1983, 2001).
PUJADES, Jeroni, Crónica Universal del
principado de Cataluña, Barcelona, 1829-1832 [ 1609], 8 tomos.
RICO MANRIQUE, Francisco, Signos e indicios en
la portada de Ripoll, Barcelona, 1976 (reed. Figuras con paisaje, Madrid, 1994,
pp. 107-176).
RIPOLL i PERELLC), Eduard, QARRERAS, Teresa y
NUIX 1 ESPINOSA, Josep Maria, "Notes preliminars sobre les excavacions arqueológiques
de la Basílica de Santa María de Ripoll", Revista de Girona, XXIV, 83
(1978), pp. 223- 230.
SALAZAR ÜRTIZ, Verónica, "Noves dades
arqueologiques sobre l'antiga sala capitular (segles XIII-XIV) del Monestir de
Ripoll", en Actes de les X Jornades d'Arqueologia de les comarques de
Girona, Girona, 2010, pp. 547-551.
YARZA LUACES, Joaquín, Arte y Arquitectura en
España 500-1250, Madrid, 1979.


























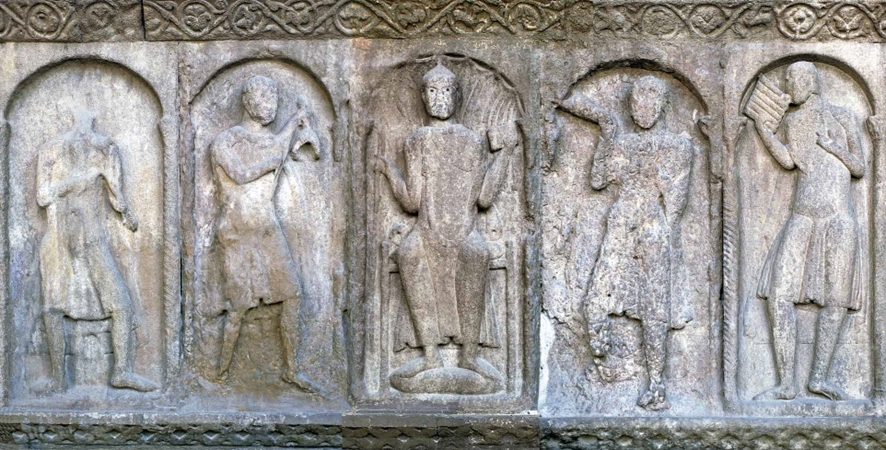























































No hay comentarios:
Publicar un comentario