Girona ciudad: murallas
y conjunto urbano
La ciudad de Girona se encuentra situada en el
paso que forma el valle del Ter, entre la plana de l'Empordà y la Selva,
ubicada desde la antigüedad en plena Vía Augusta. En todo momento la ciudad de
Girona ha sido un centro estratégico de vital importancia, sobre todo desde la
reconquista llevada a cabo por Carlomagno a finales del siglo VIII.
La importancia geoestratégica de la ciudad de
Girona como plaza fuerte, conocida ya en la Antigüedad, toma importancia tras
los ataques que sufre la ciudad en el año 793, cuando el ejército musulmán
comandado por Abd-al-Malik ibn Mugit, ataca la ciudad con sus máquinas de
guerra. Aunque estos desisten ante la imposible toma de la ciudad y siguen su
camino por territorio franco siguiendo la Vía Augusta hasta Narbona, las
murallas de Girona y sus suburbios (entre ellos el de Sant Feliu) quedan
fuertemente afectados. Las consecuencias militares y políticas de este ataque
demuestran a los francos la importancia estratégica de la ciudad como principal
plaza fuerte de la Marca Hispánica ante Al-Andalus. Instalaron una guarnición
permanente bajo comandancia del conde carolingio, Rostany de Girona (Que en 801
dirige el ataque sobre Barcelona). A partir de entonces se restauran, modifican
y amplían las murallas, que aún conservaban el aspecto y trazado romanos, e
incluso se construyen nuevas torres Entonces se levanta en el sector
septentrional, cerca de la catedral, la gran torre Julia, con el castillo y la
torre Gironella a levante. A inicios del siglo IX se documenta la iglesia Santa
María intramuros.
Entre los siglos IX y XI, en torno al año 1000,
se produce en la ciudad, de clara estructura tardoantigua, un giro histórico,
aunque continuista respecto al pasado, como ocurre en otras pequeñas y medianas
ciudades meridionales del siglo X, como Maçon (Francia), una ciudad condal y
episcopal como Girona con características y topografía muy semejantes, tal como
apuntan Canal et alíi. La ciudad es, como apunta Xavier Barral, fortificación y
centro religioso, sede del poder y lugar donde vivir para las gentes, centro de
prestigio que genera atracción. En la Girona del siglo X, capital de pagus
carolingio, el núcleo condal o castrum Gerundella, levantado en tiempos de
Carlomagno, durante el siglo VIII, se eleva predominante, sobre una colina,
símbolo del poder condal, heredero del poder imperial. En un segundo nivel
urbano, dominado por el poder del obispo, se ubica el barrio eclesiástico,
donde a partir del año 1000 se realizan importantes reformas, como la
construcción de un palacio episcopal, un hospital de peregrinos, una nueva
catedral y un recinto canonical, además de las residencias de los diferentes
cargos eclesiásticos y clérigos. En un tercer nivel, inferior al eclesiástico,
se encuentra el área mercantil en torno al Vercateíío (antiguo Fórum) una gran
plaza y una calle principal, la antigua Via Augusta, cardo romano principal que
sigue cruzando en época medieval la ciudad amurallada de norte a sur. Como
ocurre en otras pequeñas ciudades mediterráneas como Maçon, según Cuy bois, en
Girona se encuentra una colonia judía bien documentada desde finales del siglo
IX, en convivencia con la comunidad cristiana hasta bien entrado el siglo XII.
A ambos lados de la vía principal, actual calle de la Força, se distribuyen
mediante una retícula de estrechos callejones, las casas, Que en muchos casos
corresponden a las antiguas insulae romanas.
Por aquel entonces ya se encontraban edificados
fuera del recinto amurallado tres grandes recintos eclesiásticos junto a los
cuales se desarrollarán desde el siglo XI importantes burgos extramuros de la
ciudad: Sant Feliu (iglesia episcopal hasta mediados del siglo XI, ante el
portal norte de las murallas), Sant Pere de Calligants (monasterio ubicado al
noreste de la ciudad, a la orilla izquierda del río Calligants) y Sant Martí
Sacosta (cercano al portal de mediodía de la ciudad). Aunque resulta imposible determinar
el número de habitantes de la ciudad, la superficie intramuros, no superior a 5
hectáreas, sugiere una población aproximada de mil almas.
En su análisis territorial de la Girona
altomedieval J. Canal et alii distinguen cuatro niveles administrativos.
Girona, como sede episcopal, centraliza el poder en torno a la nueva iglesia
catedral de Santa María (IX), la sede extramuros de Sant Feliu (hasta finales
del X) y la residencia episcopal. Girona ejerce su poder sobre un territorio
que incluye cuatro condados a mediados del siglo XI. Girona, Besalú, Empúries y
Peralada. En segundo lugar, la ciudad es capital de condado, y como tal sede
administrativa del pagos o territorium de Girona, bien documentado desde
el siglo XI. En tercer lugar, desde inicios del siglo XI la sede episcopal de
Girona documentada como Sancte Marie et Sanctis Felicis (Cá. 1020- 1030),
extiende sus dominios sobre más de una docena de villas en las Que da servicio
espiritual, asistencial y sobre todo donde ejerce el cobro de diezmos y
primicias. La parroquia de Girona incluye en el siglo XI además de la ciudad y
sus suburbios de Sant Daniel, Vila-roja, Montilivi, Palau-Sacosta, Pla de
Girona, Cuguçacs, Mercadal, Orta-Pont Major y seguramente Palol de Onyar,
Olleda y Campdorá. Finalmente cabe contemplar un cuarto nivel, el
administrativo, en el que Ierunda o Gerunda ciutate queda determinada por sus
murallas y suburbios, muy limitados por la proximidad de las demás villas y
términos vecinos. Las fuentes del siglo IX y X cuando se refieren a Gerunda lo
hacen implícitamente, a partir de límites, localizaciones de alodios y
edificios próximos a la ciudad, definiendo la ciudad como un núcleo urbano
fortificado sin hacer referencia alguna a la ciudad como entidad
administrativa.
Plano de la ciudad de Girona
A partir de los documentos que definen el
término, podemos describir el entorno suburbano eminentemente rural de la
ciudad extramuros: al norte (Sant Feliu, Sant Daniel y Sant Pere, junto al río
Calligants) y al sur (Sant Martí Sacosta), el espacio suburbano montañoso de
levante sobre el llamado “puig Aguilar” (tras la Torre Gironella) y la
zona baja a poniente, que a partir del siglo XII se conoce como el Areny de
l'Onyar, junto al río, atravesado por la Vía Augusta, antes de la entrada de
ésta en la ciudad por el gran portal de mediodía, zona que empieza a
urbanizarse a mediados del siglo XI, con una intensa actividad agrícola y
molinera, como indican los vestigios de un molino y de un canal de riego hallados
bajo el edificio de la Montana d'Or. Los límites de Girona que dibuja la
documentación del siglo X y XI definen un estrecho término triangular, de unos
3 km desde la fuente de Pedret (norte) hasta el actual Puente del Rey (entonces
llamado pontem fretum) sobre el río Onyar (sur) y de tan solo 1 km de altura en
fuerte desnivel, desde las orillas de los ríos Ter y Onyar (oeste) hasta las
montañas de Montjuic y las Pedreras.
En el año 992 se segrega el burgo de Sant Pere
de Calligants. En el siglo XII se incluyen en el término el Mercadal y
Cuguçacs. Al menos desde finales del siglo X se desarrolla al norte,
extramuros, el burgo de Sant Feliu y un siglo después se documenta un
incipiente burgo a mediodía, articulado en torno a Sant Martí Sacosta.
Tras la muerte de Carlomagno, se aprecia en la
escasa documentación existente una cierta inestabilidad política a partir del
segundo cuarto del siglo XI en Girona que prefiguran la caída del imperio
carolingio y el inicio de tensiones entre condes y obispos por el dominio de
los bienes y derechos fiscales sobre el territorio, utilizados a menudo en
forma de beneficium, tanto por el conde como por el obispo para afianzar
lazos de fidelidad con familias de la pequeña nobleza local. Esta lucha de
poderes se refleja en la estructura urbana de la ciudad, Que se ve transformada
paulatinamente en el siglo XI. La ciudad se expande y crece más allá de las
murallas, un crecimiento urbano y demográfico Que durará trescientos años, y
que hará posibles y necesarios nuevos templos, equipamientos y palacios que
respondan a las necesidades y a los poderes feudales civiles y eclesiásticos
vigentes entre los siglos XI al XIV.
El trazado de las murallas altomedievales y sus
castra respondiendo a la nueva organización feudal, cercan la ciudad desde el
siglo IX hasta el siglo XIV. El rey Pedro el Ceremonioso ordenará la
construcción de unas nuevas murallas que englobarán los burgos extramuros dando
forma a una nueva ciudad. El trazado de las murallas altomedievales de Girona
que aquí nos interesa, debidamente estudiado por el Grupo de Estudios de
Historia urbana de Girona, dibuja una planta triangular del recinto, con la
base de este triángulo más o menos regular adaptada al curso del río Onyar, y
con su vértice ubicado sobre la colina más elevada coincidiendo con el castro
Gerundella de propiedad condal a inicios del siglo XI y edificado a levante
probablemente en época carolingia, más allá de la última torre romana de planta
cuadrada. En total el recinto fortificado altomedieval consta de 25 torres
conocidas. Algunas de ellas se reconstruyen antes del año 1000 aprovechando
torres anteriores de planta cuadrangular de la intente y robusta muralla romana
(levantada en torno el 300 d.C.), de ésta tipología conservamos únicamente
cinco torres, levantadas a partir de grandes bloques o sillares de piedra bien
labrada en el exterior y con opus cementitcium en el interior, las demás
responden al proceso de fortificación de la ciudad Que según los arqueólogos
habría tenido lugar en época carolingia (a finales del VIII inicios del IX) o
incluso unos años después. Con estas nuevas murallas la ciudad empieza una
tímida expansión hacia levante y hacia el norte ganando aproximadamente una
media hectárea.
La fábrica de los nuevos muros es íntegramente
de opus caementicium de excelente calidad, mediante la técnica del
encofrado. Los muros interna y externamente presentan un aparejo a base de
losas desbastadas de calcárea numolítica de Girona, mezclada con bolos de río
de tamaño medio, frecuentemente graníticos, unidos con un mortero y dispuestos
en hiladas a soga y tizón, con ripios. La fábrica es uniforme, incluso algo más
cuidada en el nivel superior.
En el sector meridional y en la parte del
sector septentrional que discurre a ambos lados del portal de Sobreportes hasta
la catedral, la obra carolingia refuerza y mejora las antiguas murallas
romanas. El tramo desde la catedral hasta el castillo de Gironella, éste
incluido, responde a la ampliación del área urbana y por tanto es fábrica
altomedieval. El sector de poniente, oculto en la trama urbana actual es Quizá
el menos conocido, pues pierde pronto su función defensiva y sus estructuras
son aprovechadas en la construcción de nuevos edificios
Gracias a la buena conservación del sector
meridional de la fortificación en su tramo de levante, correspondiente al
actual patio de Las Águilas (cercano a Sant Domènec y a la Universidad de
Girona) conocemos la altura general y aproximada de la fábrica carolingia, unos
14m. Únicamente en el tramo meridional entre las torres 3-4-5 y en la torre
septentrional 20 aparece almenado prismático. La anchura de los muros oscila
entre 1,95 y 2'05m. En algunos tramos la obra carolingia se suma a la anterior,
hasta 4m de grosor. No es así en el sector entre la torre 21 y la 23, edificado
ex novo con una anchura de 2m.
En todas ellas el paso de ronda de 1,40m de
ancho queda protegido por una prolongación del muro externo que se levanta
aproximadamente unos 50 cm por encima del nivel del suelo. Mientras, el muro
interno es algo más bajo pues termina bajo el paso de ronda. Desconocemos como
se accedía a este paso y a lo alto de las torres, pues no han perdurado las
estructuras de madera que muy probablemente servían para este uso.
Muralla de Girona
Empezaremos la descripción del recinto
amurallado altomedieval por el portal suroccidental, llamado Portal de l'Areny
de origen tardoantiguo, también llamado de l'Onyar y posteriormente del Call.
Se encuentra en el extremo sur de la actual calle de la Força (antigua Via
Augusta o calle Mayor). Este portal en época carolingia no habría sufrido
grandes alteraciones. La documentación constata la existencia de una gran torre
única, circular, edificada al oeste de este portal (la número 1, hoy
desconocida). El blanco de levante de este portal meridional estaría protegido
por un alto muro oblicuo Que en un momento indeterminado entre el siglo X y XI
Quedaría integrado en el interior del castillo construido por los Cabrera,
vizcondes de Girona, documentado por primera vez en 1054 y que pronto fue
infeudado a los Requesens, nombre que toma el castillo en la documentación
desde mediados del XIII. La construcción de este castillo, de planta
triangular, supondría un primer ensanche del recinto murado hacia el sur, con
una superficie total de alrededor de 600m cuadrados. Sitúan una fecha antequem
las definiciones de unas tierras que ca. 946 se encuentran fuera muralla y Que
posteriormente, en 1054, las mismas aparecen definidas intramuros. Actualmente
el castillo de Girona o “dels Vescomtes” ocupa los jardines del antiguo
colegio de los Maristas, donde están a la vista los gruesos paños de muralla y
las dos torres (2 y 3) que integran el recinto. La primera de éstas sería una
torre de planta cuadrangular, muy proyectada hacia el exterior, Que habría
llevado a construir dos grandes y nuevos paños de muralla, por un lado hasta el
llamado portal de l'Areny, y por el otro hasta la segunda torre del castillo.
La muralla y el castillo se adaptan perfectamente a la difícil orografía.
Con la construcción del castillo de Girona o de
Cabrera, un tramo de la muralla antigua romana quedó oculta e integrada en el
interior del recinto.
Muralla de Girona
La torre núm. 3, conocida como “dels
Vescomtes” o de Agullana, es una gran torre cilíndrica ligeramente
troncopiramidal, con un diámetro máximo transversal a la muralla es de 7'5m.
Muy probablemente, se levanta sobre los fundamentos de una torre cuadrangular
anterior, construida con grandes bloques de arenisca ocre.
Vista de la torre Vescomtal
La fábrica carolingia reaprovecha sillares de
la obra romana anterior, que mezcla con losas únicamente desbastados. La torre
presenta tres niveles, uno inferior completamente macizo, uno intermedio (el
nivel inferior de combate) el más interesante, con dos ventanas orientadas
hacia al sur y hacia al este, visibles extramuros, hoy desde la calle de la
Escola Pia. Dichas ventanas son de medio punto, con arcos compuestos por
pequeñas dovelas de piedra volcánica oscura (procedente de Aiguaviva)
intercaladas con dovelas de arenisca ocre o gres, que generan un original juego
de colores que veremos también en otras torres y que se aprecia en
construcciones próximas al año 1000, como en la cercana iglesia de Sants Metges
(antigua Sant Juliá de Ramis). El alféizar de dichas ventanas se decora el muro
con un friso de dientes de sierra labrado en piedra volcánica negra. La torre
fue excavada en dos ocasiones por Serra-Ràfols, en 1930 y en 1942. A ello
debemos el aspecto actual del muro del tercer nivel (el nivel superior de
combate). Oblicuamente, sobre la actual calle de “l'Escola Pia”,
discurre el siguiente tramo de muralla, Que se dirige en línea recta hacia
levante hasta encontrar el segundo portal meridional llamado Portal Rufí.
Extramuros, justo a los pies de la torre 3, el paño ha sido perforado para
salir a la calle de “l'Escola Pia” Esta tosca perforación permite ver la
técnica constructiva de la fortaleza altomedieval, antes descrita y de las
primeras hiladas de la torre que se fundamenta sobre la muralla anterior. La
superposición de fábricas en el mismo muro se observa también en el tramo de
muralla visible desde el interior del patio de “l'Escola Pia” que llega
hasta el portal Rufí. En el patio de la Escola Pia se encuentra integrada la
torre 4, de fábrica bajo imperial y rectangular, conocida en el siglo XI como “Torre
d'en Causfred Vidal, señor de Pals” El portal Rufí, protegido por la torre
5, diseñado para comunicar el sector eclesiástico directamente con el exterior,
a mediodía, no presenta evidencias de reformas en época carolingia o
inmediatamente posteriores, pues conserva en buena medida su fábrica antigua
original compuesta de inconfundibles y grandes bloques de gres o arenisca. El
tramo de muralla siguiente, Que une este segundo portal con la torre 6,
discurre tras el edificio del rectorado de la universidad. Este paño aunque
presenta evidencias de la misma fábrica altomedieval, ha sido muy transformado
por intervenciones posteriores. Esta torre fue construida en el siglo XIV por
orden del rey Pedro el Ceremonioso, para reforzar el antiguo recinto amurallado
antes de ordenar definitivamente la construcción de unas nuevas murallas para
la ciudad. La excavación constató dentro de esta torre, el trazado de la
muralla carolingia de doble muro, que mantenía aquí su anchura máxima de 4 m.
A continuación, entre este abrupto cambio en el
trazado (torre 6 gótica) y la torre 8 de planta rectangular, se construye en
época carolingia la torre 7, circular e integrada con la fábrica de los
lienzos, que sustituye a otra anterior, de la que aparecen algunas hiladas en
la parte inferior y material reutilizado en los muros medievales. Como la torre
3, la 7 es ligeramente troncocónica, de unos 13m de altura y unos 8m de diámetro
en la parte superior. La parte inferior, hasta el nivel defensivo, era completamente
maciza y dos puertas, hoy desaparecidas comunicaban con el paso de ronda. En su
cara externa superior, la torre 7 presentaba cuatro ventanas de igual fábrica que las descritas en la torre 3, que cubrían todos sus Blancos de mediodía,
desde poniente hasta levante. Cada uno de los vanos de estas ventanas medía 1,10
m de ancho por 1,30 de alto. En 1974, el dovelado de las ventanas de arenisca y
volcánica, muy maltrecho, fue restaurado (y resulta visible en la parte interna
del muro) y substituido en el exterior por nuevas dovelas de iguales
materiales. La siguiente torre, la 8, es de planta rectangular pero de
construcción carolingia, pues en su parte interna (visible desde el jardín de
los alemanes, de acceso público), se puede apreciar la reutilización de
materiales en sus muros, entre ellos grandes sillares de gres o arenisca y
sillares de mármol procedentes de una puerta romana del siglo l (seguramente
anulada con la construcción del castro de Gerundella, a levante). En el muro de
levante de esta gran torre cuadrangular de 7 m de anchura, muy alterada por la
anexión del trazado de las murallas del siglo XIV.
En el vértice de levante se construyó el
Castillo de Gironella. Materia y documentación confirman que debe fecharse
antes del año 1000. Presenta planta triangular irregular. La torre 9, de planta
cuadrangular, es la última de las torres de levante del recinto bajoimperial,
integrada en el castillo altomedieval. La gran torre Gironella, de planta
circular originariamente de unos 35m de alta, se derrumbó en el siglo XV y fue
explosionada en 1814. Cerca de esta torre, y antes de un cambio de dirección de
las murallas septentrionales, se encuentran los vestigios de la puerta
principal del castillo, con 3'90m de altura.
Torre Gironella
El vano mide 2'60 m de ancho por 2'60 m de
alto. Según los arqueólogos la medida básica para su diseño fue el pie bizontino
o tordío de 0'325 m que se utilizó en otros edificios altomedievales,
como en la iglesia del mas Castell del Porqueres. Las dependencias del
castillo, ambas de planta rectangular, portan bóveda de cañón corrida.
Junto a las viejas murallas, a la derecha de la
puerta dovelada antes descrita el muro vira 90º. En ese punto deberíamos situar una torre
cuadrangular, la 11, bien documentada pero muy arrasada, que mediría unos 5'60
m de fachada. La torre 12, muy afectada durante la Guerra de Independencia,
presenta una planta semicircular de 7'54m de diámetro. Posiblemente esta torre
cilíndrica fue cortada, como pasó con la Torre Júlia, al construirse el cuartel
de los Alemanes. Más a poniente, descendiendo el paseo arqueológico se observan
los restos de una nueva torre, 1 3, de planta rectangular, con unos 9'30m de
fachada y cuyos muros miden 3m de ancho, muy robusta pero muy deteriorada.
Dentro del portal llamado de Sant Cristòfol (inicios del siglo XVIII), a la
derecha, aparece de nuevo una torre maciza circular, la 14, muy alterada por
construcciones posteriores. La construcción de este portal afectó a la muralla
que unía la torre 14 con la 15, rectangular, hoy oculta tras las estructuras de
la capilla de Sant Cristòfol. La anchura externa de los muros de esta robusta
torre, según los arqueólogos, sería de 3'10 m. Descendiendo por el Paseo
Arqueológico, sigue la torre 16, de planta cuadrangular, con sillares romanos
reutilizados y 7'60m de fachada. Presenta al me nos dos estancias superpuestas.
la inferior, sobre un nivel macizo, tendría probablemente tres vanos de las que
solo se conserva una; en la superior, dos ventanas de medio punto.
Tras un nuevo paño de muralla altomedieval
sigue la 17, la Torre Júlia, mencionada en la documentación como turris
rotonda, de alzado acusadamente troncocónico, similar a las torres circulares
del sector meridional. Presenta dos estancias superpuestas con saeteras, quizá
cuatro en el piso inferior y otras tantas en el superior. La terraza estuvo
abovedada y tuvo pavimento de opus signinum rojizo Internamente esta
torre fue seccionada por las dependencias superiores del ala norte del claustro
catedralicio un paño altomedieval enlaza con la siguiente torre, ya gótica, la
Torre Cornelia, documentada como tal ya en 1318, completamente cilíndrica,
edificada en el año 1362 por los jurados de la ciudad. Su fábrica es muy
similar a la de las torres de Sobreportes.
En su interior se descubrió en 2001 una
construcción carolingia de planta trapezoidal inscrita dentro de la torre
circular y cuyo muro septentrional, y fundamentos de una fábrica de opus
caementicium.
El tramo siguiente, hacia el castillo de
Sobreportes, se encuentra alterado en gran medida por las bóvedas de la sala
capitular del recinto catedralicio y los ventanales Dentro del edificio “Cor
de Maria“ se hallaron los fundamentos de una obra de planta rectangular,
maciza, de sillarejo unido con mortero de cal, de unos 6m de largo que
sobresale unos 3m del trazado de las murallas Se trataría de una nueva torre,
la 19, que aparecería documentada por vez primera en 1067 como torre del casal
de Pere Blitguer (mencionada de nuevo en 1096 y 1 154). A levante del citado
castillo de Sobreportes otra torre custodia este Portal, protegido en época
carolingia por dos torres gemelas de planta cuadrangular, levantadas sobre
estructuras romanas. El aspecto de las torres 20 y 21 se debe a la reforma
requerida por Pedro el Ceremonioso. En el intradós de este portal se distinguen
grandes sillares romanos de arenisca y sillería calcárea pertenecientes a las
desaparecidas torres carolingias integradas en las torres circulares Que
actualmente integran el portal.
En el último tramo septentrional de muralla es
dónde mejor se aprecia la sucesión de fábricas. Este muro de entre 25 y 30 m de
largo, visible extramuros desde la actual plaza de Sant Feliu, se aprecia en el
nivel inferior evidencias de la primera fábrica romana, posteriormente los
grandes sillares de arenisca de las importantes reformas bajoimperiales y sobre
éstas el desarrollo de la fábrica altomedieval.
El sector occidental del recinto amurallado es quizá el menos conocido ya que como anteriormente se ha explicado es el primero
en perder su función estrictamente defensiva. Aún así su trazado sigue rigiendo
la trama urbana de este sector de la ciudad. El paramento de la muralla entre
las torres 22 y 23 es paño de muralla con evidentes alteraciones y vestigios de
estructuras adosadas. Finalmente, a pocos metros del extremo septentrional de
la calle Ballesteries, queda oculta la torre 23, rectangular de moderna base
ataludada.
La documentación confirma que en época
altomedieval las murallas estaban bajo control condal. Paulatinamente la
defensa de la fortaleza se dividió en tramos a cargo de señorías e
instituciones en enfiteusis: nobles (Siniscle, Duran, Oliba, Causfred Vidal,
Silvi Llobet de Cerviá, Ramón de Caldes.), la canónica de la Sede y los
vizcondes (Cardona, Montcada y Cabrera), todos en relación feudal con los
condes de Girona y posteriormente monarcas de la Corona de Aragón.
Tras la muerte del obispo de Girona, Odó 1010),
los condes Ramon Correll y Ermessenda aprovechan para nombrar nuevos cargos.
Ermessenda nombra obispo a su hermano, Pere Roger, quien renueva el impulso de
las obras de la nueva sede de Girona, esta vez con la plena participación de
los condes. En los primeros decenios del siglo XI la condesa se implica
fuertemente en las grandes empresas de la ciudad en las que aparece como
promotora. En 1015, los condes recibían de Pere Roger, el obispo de Girona, la
iglesia de Sant Daniel y sus propiedades, a cambio de 100 libras de oro que
servirían para sufragio de importantes obras de la sede. En marzo de 1018
Ermessenda y su hijo efectúan siguiendo la voluntad del conde una gran donación
de tierras para la fundación del cenobio femenino de Sant Daniel. La condesa
refuerza y demuestra paralelamente su interés por el establecimiento en Girona
de una comunidad canonical unida y estable. Ermessenda, junto a su hermano Pere
Roger, obispo de Girona, promueve la construcción de una nueva canónica para la
sede, que debe construirse al norte de la Sede, entre ésta y la muralla, para
ello junto al obispo se efectúa la gran dotación de 1019 y tan solo un año
después, junto a su hijo, en 1020, dona a la misma Canónica su casal (segunda
residencia condal, sucesora de la anteriormente vendida por Ramon Correll al
obispo) ubicada entre la muralla y la sede, su corte y la torre redonda (la
llamada torre Júlia) y el tramo de muralla al norte de ésta.
El hijo de Ermessenda, berenguer Ramon, muere
en 1035 y le sucede el hijo de este, el conde Ramon berenguer. En sus primeros
años ejerce su poder autorizado por su abuela Ermessenda, quien de nuevo desde
1036 actúa en los condados de Barcelona y de Osona. En 1038 Oliba preside la
consagración de su nueva sede de Vic celebración, acto al que acuden
Ermessenda, Ramon berenguer y Pere Roger, obispo de Girona. El 21 de septiembre
de este mismo año se consagra la nueva sede de Santa María de Girona, promovida
por el obispo Pere Roger y la condesa.
La trama urbana de la ciudad corresponde a la
jerarquía de poder establecido en la ciudad de naturaleza condal-episcopal. El
poder condal y real, tras la primera venta al obispo del antiguo palacio condal
intramuros y cercano a la sede efectuada por el conde Ramon Correll en el año
988, se aglutinaría, tras la donación del segundo casal a la canónica a inicios
del siglo XI, en torno al castrum de Gironella. Los filetes, nobles
señores feudales y vizcondes serían entonces los encargados de la protección de
los distintos costrum, torres y sectores de la muralla. A partir de
1058, tras el enseñoramiento del conde Ramon berenguer, los dos castillos
custodios de las principales puertas de la ciudad, el de Sobreportes (en manos
de Arnau Ramon primero y de Guillem Ramon después) y el de Girona (vizcondes de
Cabrera).
Al recinto arqueológico del Castillo de Gironella
se accede por la llamada Torre Gironella o bien desde la calle llamada Pujada
dels Alemanys, conectada directamente con la estrecha calle Rocabertí, que
desciende hasta la Plaza Lledoners, contiguo al complejo episcopal. Las
edificaciones que corresponden al poder episcopal ocupan buena parte de la zona
alta de la ciudad y se expanden en torno a la Sede (Casa de la Canónica, el
Palacio Episcopal y más tarde la Pia Almoina). En los antiguos edificios de la
Casa Canonical (en los llamados “Jardins de la Francesa”) se distinguen
aún estructuras altomedievales con opus spicatum. Paramento similar al que se
puede ver en una de las casas esquineras de la plaza Lledoners. Dicha plaza, al
norte, limita con las edificaciones modernas del palacio episcopal, que
desplazaron el antiguo hospital de peregrinos o xenodoquium.
Portal que da acceso a una de las calles
de Girona
Las escaleras barrocas de la catedral están
construidas sobre una documentada escalinata anterior de origen romano, junto a
la que en el siglo XI se edificaron casas de canónigos. En la plaza de la
Catedral, antigua plaza del Mercadell de planta rectangular y alargada se
encontraba la pequeña iglesia de origen carolingio de Santa Maria de les
Puelles, desaparecida en el siglo XVIII con la construcción de Casa Pastors-
Hacía pendant, en la misma plaza, con otra pequeña iglesia también
fundada en época carolingia, la de Sant Genís. Junto a la calle de la Força.
Esta calle desciende desde la plaza de la catedral, hasta el antiguo “portal
de l'Areny”, salvando un fuerte desnivel. A ambos lados de ésta, el antiguo
cardo maximus de la ciudad, se articulaban ya época romana las distintas
insulae, cuyo tramado reproduce en gran medida la trama urbana medieval de esta
parte de la ciudad. En esta área es dónde se habría desarrollado, ya a finales
del siglo XIII la Judería, que incluiría una parte indeterminada de este
recinto y tendría su muro en la calle de la Ruca. Uno de los callejones
medievales más conocidas de éste casco antiguo asciende laberínticamente hacia
la parte superior de la ciudad.
Paralelamente al desarrollo y transformación
urbana intramuros, fuera de la ciudad se observa el crecimiento de varios
burgos. A mediodía, próxima al portal del Areny (portal sur-occidental),
extramuros, va creciendo un burgo en torno a la poco conocida iglesia románica
de Sant Martí Sacosta.
Actualmente aún pueden distinguirse los vestigios del campanario románico de esta
iglesia integrado en los niveles inferiores del actual, en el cual se
distinguen perfectamente los característicos elementos de raíz lombarda que
decoran los edificios románicos del siglo XI, un friso de arcuaciones ciegas
entre lesenas Del claustro de Sant Martí procede un relieve aludido más
adelante.
Durante los siglos XII y XIII, a mediodía, la
ciudad experimenta un fuerte crecimiento. La calle de la Força, en su
prolongación extramuros, dará lugar a la actual calle Ciutadans, inicialmente
una zona urbanística extramuros con casas, obradores y huertas, que
paulatinamente son adquiridas por importantes familias feudales gerundenses,
integrantes de una primera burguesía, como los Sitjar o los Sant Celoni.
Encuentran el origen en este momento, por ejemplo, la estrecha calle “de
Ferreries”, la calle “de les Peixateries Velles” y las llamadas “Voltes
d'en Rosés”. Éste burgo crece y pronto se ve acompañando de la urbanización
del “Areny” del río Onyar, antiguo arenal dónde hoy se encuentra la
Rambla de la ciudad. Paralelamente, cerca de la ribera occidental de este río,
se construiría a finales del siglo XIII el Hospital de Santa Caterina o Nuevo,
de donde proceden dos capiteles conservados en el Museu d'Art de Girona.
El proceso de creación y crecimiento de los
burgos extramuros en el lado septentrional de la ciudad emerge sobre los
vestigios de necrópolis antiguas ubicadas en torno a la Vía Augusta (la actual
subida del Rei Martí, como las descubiertas bajo los baños Árabes), en vías
subsidiarias, y en lugares lejanos a la ciudad, en los que ya en tiempos
romanos se aprecia la presencia de villas suburbanas con sus cementerios, como
el encontrado en Sant Nicolau en el burgo de Calligants. Los burgos medievales
septentrionales tienen sus raíces durante el siglo X, primero en torno Sant
Feliu y luego del monasterio de Calligants. Éste también experimenta un gran
crecimiento durante los siglos del románico, complementado a su vez por el
núcleo que se forma entre Sant Pere y la pequeña iglesia de Santa Eulália de
Montjuic y el núcleo en torno al hospital de leprosos de Pedret.
Según hipótesis formuladas por arqueólogos e
historiadores, cabe apuntar que junto a la iglesia románica de Sant Feliu hubo
un episcopium de Girona, situado extramuros y anterior a finales del
siglo X, Que habría albergado una comunidad canonical de unos cuarenta
presbíteros junto a unos doce canónigos. A ésta se habría dedicado la gran
donación de bienes y diezmos parroquiales que en el año 887 hace el obispo
Teuter a la sede de Girona.
Desde 1063 el Cartoral dit de Carlemany
confirma la existencia del burgo de Sant Feliu. buena parte del mismo se
encontraba en tierras propiedad de la sede episcopal. Los documentos de ventas,
testamentos y legados (prácticamente todos del siglo XIII), dibujan a partir de
sus definiciones y afrontaciones, la presencia de un cementerio heredero de una
necrópolis desarrollada en torno al martirum de San Félix, en torno al
cual se habrían dispuesto tumbas de ciertos personajes privilegiados, como el
obispo Servusdei +906), del que se conserva su lápida encastada en el
presbiterio del mismo templo. El cementerio y el claustro, de inicios del siglo
Xll, estuvieron adosados a septentrión del templo, perfilados a oriente por la
calle “del Llop” (antigua Vía Augusta y actual subida del Rei Martí). Al
otro lado de esta calle se encontraría el horno que el obispo Berenguer da a
Sant Feliu, ubicado entre las casas de Adals y las de un tal Martí Aule,
edificios que muy probablemente formaban parte ya de una manzana de casas dónde
más tarde, en el lado de levante, se construirían los llamados Baños Árabes,
con acceso por la entonces llamada calle del Sac, y Que afrontarían al norte
con una serie de casas que llegarían hasta el río Galligants. Todo ese sector
extramuros también era dominio de la sede. A mediodía de aquélla primera
manzana de casas y frente al portal de Sobreportes, se documenta en 1064 y 1065
el “altar de Sant Just”, oratorio ubicado donde hoy se encuentra la
iglesia de Sant Lluc, al este de Sant Feliu.
El burgo experimenta a partir de mediados de
inicios del XII un gran crecimiento, especialmente en el gran alodio de
propiedad episcopal e infeudado por Guillem Constans al noreste, con obradores,
casas y Puertas dispuestas junto al río Calligants. En 1148 Joan de Sitjar, uno
de los grandes propietarios feudales del burgo de Sant Feliu, empeña su casa a
un tal berenguer Pere, casa que ubica en “el lugar de Stjar”, ante la
iglesia de Sant Feliu (una casa posiblemente ubicada en la esquina entre subida
del Rei Martí y plaza). Las casas propiamente del alodio de Sant Feliu,
configurarían el pasaje de la calle de Trasfigueres, con su arco dovelado y su
ventana geminada, casas en propiedad de la familia Ministral ya en 1174- 1176.
El sector se cerraba al oeste con el Portal de la barca ante el río Onyar.
Paralelamente, se desarrolló el burgo de Sant
Pere de Galligants, Que creció en torno a la primera iglesia monástica.
Documentado por primera vez en 992 cuando el Borrell II dona todo el burgo al
cenobio. El dominio y jurisdicción estaba separada de la ciudad.
En el documento de venta del Valle de Sant
Daniel y de su iglesia a los condes de Barcelona, fechado en el año 1015, se
menciona el cenobio como límite occidental de esta calle. En varios testamentos
de finales del siglo XII e inicios del XIII se hacen donaciones para la
construcción del nuevo templo románico de San Pedro (un edificio del siglo X)
Que habrá de ser la iglesia del nuevo cenobio benedictino masculino al Que el
conde Ramon Borrell lll lega en su testamento de 1131. En este mismo burgo, a
pocos metros de la fachada occidental de la iglesia de Sant Pere se edificaría
sobre una antigua necrópolis la pequeña capilla de Sant Nicolau (un edificio en
origen de planta central con cuatro ábsides formando una cruz griega,
posteriormente transformado), cuyo uso primigenio sigue hoy siendo objeto de
controversia. El tercer y gran edificio que en tiempos del románico de ese
lugar fue el Hospital de Clérigos (de Sant Pere u Hospital Viejo), institución
documentada ya en el siglo X y a fines del XII en el testamento de Genciana de
1187 y en la donación de Arnau de Palol de 1195 ubicado al oeste de Sant
Nicolau, dispuesto en perpendicular a la nave de esta capilla y con su fachada
sur ante el puente viejo sobre el río Calligants.
Al norte de Sant Pere de Calligants, sobre la
ladera de la montaña de Montjuic, se encuentra la capilla de Santa Llúcia, Que
alberga vestigios de la parroquial de Santa Eulália Sacosta, cuyo antiguo
término parroquial se extendía al norte y al oeste hasta las orillas del Ter y
que incluía el territorio de Campo Taurane (Campdorá). Dos noticias de
mediados del siglo XII informan de la urbanización de las tierras en torno a la
iglesia de Santa Eulália que mencionan como burro sancte Eulalie (en la
definición de propiedades de Berenguer y Ermessenda de Campdorá de 1147).
Finalmente, aunque de momento son pocas las referencias documentales
encontradas, cabría mencionar la urbanización de la orilla este del Ter desde
los límites septentrionales del burgo de Sant Pere de Calligants hasta “Pont
Major” (puente romano utilizado aún en la alta Edad Media, al norte de la
Vía Augusta y único paso sobre el río Ter hasta el siglo XIII), es decir el
término de Pedret, lugar mencionado en la gran dotación de la canónica de la
Sede en 1019, y donde se documenta principalmente la presencia de molinos
llamados de la “Menola” o de Pedret (mencionados en 1081 y vinculados
siempre a los canónigos de la sede). El Hospital de Pedret, con su capilla
dedicada a San Jaime (advocación mencionada a finales del XIII), es la
institución que centra este burgo, muy alejado ya de la ciudad. La capilla o
iglesia del hospital aparece documentada en 1179 como la iglesia de la casa “de
Aquinnno” La capilla, de nave única, hoy en pie, se encuentra ubicada en
perpendicular y bien orientada, aunque pasa desapercibido. El de Pedret, junto
al Hospital Viejo (de Sant Pere o de Clérigos) y el Hospital Nuevo (de Santa
Caterina), configuraba uno de los centros receptores de importantes donaciones
benéficas y caritativas dedicadas al cuidado de los enfermos en la ciudad.
Escultura dispersa de la ciudad de
Girona
“La Lleona” (Museu d'Art: M. Arqueo.
Prov. N°1756). Escultura (3,74 m) labrada en piedra calcárea de Girona,
compuesta por un sencillo juego de basa, columna de fuste cilíndrico liso
(resultado de la unión de los diez fragmentos que componen tres grandes piezas
unidas) y capitel poligonal liso (el capitel parece ser una incorporación de
época moderna). El animal se encuentra a 1,70cm de altura sobre el fuste.
Erróneamente identificado en femenino, el felino se presenta en vertical,
agazapado y con las extremidades replegadas y abiertas agarrándose con sus
enormes pezuñas al fuste de la columna, mientras gira su cabeza, con sus fauces
entreabiertas y ojos almendrados.
Sobre el cuello (desproporcionadamente
estilizado) se extienden la melena que unifica cabeza y cuerpo. La cola cae
oblicua y lineal sobre el fuste de la columna. La escultura permaneció durante
siglos en el lugar dónde hoy se encuentra su réplica (C/ Calderers, 1). Aunque
se desconoce su ubicación original, Jaume Parques apunta la posibilidad de que
la columna se encontrada en el vestíbulo de una casa señorial. En época
románica el león suele custodiar el acceso a los templos con responsabilidad
apotropaica. Aunque se ha relacionado esta escultura con el relieve del león
que devora una figura humana (M. Arqueo. Prov. Nº 2.452) apreciamos evidentes
diferencias estilísticas. Se asemeja más a los leones de las cornisas de la
Montana d'Or o de los capiteles de Calligants. En consecuencia, cabe datar la “Leona”
a finales del siglo XII.
Capitel procedente de la casa núm. 5 del
de la calle del “Sac” (Museu d'Art. M. Arqueo. Prov. N° 35). El
capitel mide 27 x 2 l x 2 l cm y se compone de un collarín de medio bocel, un
cesto esculpido en sus cuatro caras y un ábaco dividido en tres dados. Presenta
motivos vegetales en dos registros superpuestos el inferior con cuatro hojas
almendradas sobre el eje central de cada cara y tras estas, cuatro hojas cuyo
eje coincide con las aristas del capitel, el superior, con dos tallos
tripartidos que nacen tras las hojas de las aristas, entrecruzados con la hoja
central del registro inferior y el tallo de la cara siguiente y tras ellos
flores de arum. Este esquema vegetal de ascendente tolosano, se encuentra en
capiteles de Calligants y del triforio de Sant Feliu. Pertenecen al círculo
gironino-vallesano y son fechable desde mediados del siglo XII hasta inicios
del XIII.
Capitel 1 de la Casa de la Canónica (Museu d'Art: M. Arqueo.
Prov., n° 12.756). La pieza mide 35 x 26 x 26cm e ingresó en el Museo en 1979.
Capitel labrado a bisel en piedra calcárea, con cesto dividido en dos registros
con un ábaco cuyos dados se convierten en elementos arquitectónicos que
contextualizan la escena principal. En cada cara figuran dos grandes arcos de
medio punto, con doble arquivolta soportados por tres juegos de basa, doble
columnilla y capitel con decoración vegetal. La doble columnilla central se
apoya sobre un listel que hace las veces de alféizar y de mesa. Las dobles
columnillas laterales se unen con sus correspondientes de las caras sucesivas,
generando una escena seguida. Tras la mesa-alféizar, aparecen de medio cuerpo y
frontales, personajes participantes de un banquete, con copa y panes. En el
registro inferior aparecen cuatro atlantes arrodillados, con túnica corta, que
se disponen simétricamente mirando hacia afuera, cada uno en vertical y
centrado sobre la arista del cesto. Estiran sus brazos agarrar la mesa y con
sus cabezas soportan las columnillas laterales.
Los comensales se intercalan en género, hombre
imberbe y mujer con manto y tocado que le cubren la cabellera, de rostro
ovalado y rasgos faciales equilibrados.
Técnicamente, mientras los atlantes consiguen
un relieve considerable, la parte superior está trabajada en un relieve mucho
más bajo. Aunque se han perdido las cabezas de algunos personajes, el estado de
conservación de esta pieza es notable. Se trataría pues de un capitel de
temática caballeresca, un banquete noble, compositivamente singular respecto a
los tipos más frecuentes en la escultura románica de la zona.
El capitel encuentra pendant con el
capitel guardado en el mismo museo, también procedente de la Casa de la
Canónica de Girona (M. Arqueo. Prov. n° 1.850), con el que mantiene claras
semejanzas estilísticas y volumétricas. Algunas hipótesis apuntan que ambos
capiteles pudieran proceder de la desmantelada catedral románica, pero hay
semejanzas con capiteles de la galería de la Montana d'Or. Jordi Camps,
recogiendo las hipótesis de Ainaud de Casarte, apunta similitudes estilísticas
con el capitel de las bodas de Canaán de l'Estany. Para Camps los personajes
encuentran paralelo en la producción escultórica de San Nicola de Mari y la
catedral de Módena, que llevan a fechar este capitel a inicios del siglo XIII.
Capitel 2 de lo Ceso de la Canónica (Museu d'Art: M.
Arqueo. Prov. n” 1850). El capitel de calcáreo local que mide 35,5 x 26 x 26
cm. Aunque consta en el inventario que procede de la Casa de la Canónica, Queda
abierta la posibilidad de que, junto al capitel anterior pudiera proceder de la
catedral. Cada una de sus cuatro caras presenta dos registros, el inferior,
historiado con escenas del Nuevo Testamento y el superior ocupado por
arquitecturas con ventanas de arco medio punto, cuyo volumen coincide con los
dados del ábaco, que en las caras externas dos heráldicas distintas. en dos
caras se repite una heráldica compuesta por cinco incisiones en zigzag, y en
las caras restantes aparecen escudos de borde perlado y interior en losange.
Entre las arquitecturas y los personajes, el espacio se rellena con elementos
vegetales planos y flores de pétalos de perfil semicircular.
Los personajes, en su mayoría de pie sobre el
astrágalo, vestidos todos con túnica corta, imberbes y melena corta. La figura
identificada como Jesús, carece de nimbo y lleva una túnica larga. La
composición resulta densa y su lectura complicada, pues los personajes de una
escena nos llevan a la siguiente sin distinguir claramente los límites entre
unas y otras, como ocurre en las escenas de los relieves de los sarcófagos
paleocristianos. Este capitel, según apunta Jordi Camps, contiene escenas
relacionadas con la Pasión de Cristo (Nuevo Testamento). La narración se centra
en la Entrada de Jesús en Jerusalén y el Encarcelamiento, en dos caras del
cesto cada uno.
La iconografía de la entrada en Jerusalén es
completamente irregular. La figura de Jesús está montando un asno con los pies
apoyados en los estribos, de perfil con el torso de tres cuartos apoyando su
mano izquierda sobre el hombro de un personaje de frente, que a su vez posa su
mano izquierda sobre el hombro del siguiente personaje, Que se dirige hacia la
siguiente escena. Sobre el fondo aparecen las cabezas de dos personajes
anónimos, en representación de la multitud que lo recibe, que complementa el
grupo de tres figuras caminando por detrás al asno, tras los cuales aparece una
figura de pie con la cabeza agachada que sostiene una bolsa sobre su pecho y
que podría ser interpretada como judas.
La segunda escena, la del Encarcelamiento,
ocuparía las dos caras restantes del capitel.
En la cara continua de la llegada a Jerusalén,
el último personaje posa su mano en Cristo y mantiene en su mano derecha un
objeto (acaso evocación del beso de judas). El Prendimiento se evoca con Cristo
de pie sobre el eje de esta cara mirando hacia el personaje de la derecha que
le agarra la mano. En la última cara aparecen Pedro y Malco, quien quizá
solicita intercesión a Jesucristo.
A pesar de la dificultad para distinguir
iconográficamente apóstoles, soldados y el propio Jesús que se presenta sin
nimbo, escenas similares aparecen representadas en los capiteles del claustro
de la catedral de Girona, en algunos capiteles de Sant Cugat del Vallés, de
Santa María de l'Estany o de la Sede de Tarragona. Jesús montando sobre el asno
como un caballero encuentra paralelos en las pinturas murales de Santa María de
Barberá, en el Frontal d'Espinelves y en el altar de Sagás. Como apunta Jordi
Camps recogiendo las apreciaciones de W. W. Cook, la figura de Jesucristo
montando con el torso en vertical sobre el asno, enmarca la composición dentro
de la tradición bizantina, aunque la ausencia de palmas acompañando los
apóstoles, por ejemplo, hace que quede abierta la posibilidad de una nueva y
diferente interpretación. La escena del Encarcelamiento aparece también en el
altar de Sagás y en los capiteles del claustro de Santa María de l'Estany,
aunque en ellos, como en la biblia de Ripoll, no se representa la escena de
Pedro y Malco. Es evidente que en este capitel existen importantes irregularidades
respecto al corpus iconográfico más recurrente. Por ello, de acuerdo con Camps,
cabe afirmar que el escultor desconocía las fuentes más recurrentes, quizá por
una clara influencia bizantinizante italiana del taller. Por su estilo de
características y paralelos idénticos a los mencionados en el capitel 1 de la
Canónica, mantenemos una datación entre finales del siglo XII e inicios del
XIII, que podría ayudar a fijar una correcta identificación de los símbolos
heráldicos del ábaco, uno de los cuales, el perlado con losange podría
pertenecer a Guillem de Peratallada (el impulsor del nuevo Palacio Episcopal)
obispo de Girona entre 1160 y 1168.
Dintel con león devorando a una persona
humana
(Museu d'Art: M. Arqueo. Prov. Nº 2.452). El relieve, labrado en un bloque
monolítico de piedra calcárea rectangular, mide 40 x 1,30 x 37,5cm. Únicamente
aparece relieve figurado en el anverso de la pieza, el borde inferior y el
reverso de la misma presentan contornos completamente lisos, mientras los
bordes laterales y el borde superior de la pieza aparecen repicados y con un
perfil ciertamente irregular. En el anverso, inscritas longitudinalmente
ocupando el espacio disponible de la pieza entre el borde superior y el
inferior, destacan del fondo liso, esculpidas con un importante volumen (20cm
respecto al fondo). El león se dispone en horizontal orientado hacia la derecha
sobre un personaje yacente, que parece femenino. Lo ase con las cuatro garras
del león, mientras desgarra la cabeza humana.
La figura, totalmente inexpresiva, viste túnica
larga, de pliegues lineales y ondulados desde la rodilla del personaje en la
falda.
El artista se complace con los volúmenes
redondos y la búsqueda de cierto realismo y detallismo en la representación de
las figuras. La figura del león evidencia un importante dominio técnico junto a
un claro conocimiento de los tipos convencionales usados en la representación
anatómica en concreto, del animal, que presenta un relevante grado de detalle
en el pelaje, compuesto por pequeños flecos ondulantes superpuestos que cubren
desde las fauces del animal, todo su lomo hasta el inicio de la cola; esta, lisa
y cilíndrica, se abre en flecos ondulantes y unidos de forma apuntada sobre el
costado del animal.
El león, un animal completamente desconocido,
pronto fue identificado por los conciudadanos como “lobo”. El popular
relieve del “lobo”, dio nombre a la calle llamada en plena Edad Media
calle “del Llop”, actual subida del Rei Martí. Este relieve habría sido
emplazado en una de las fachadas de esta calle desde mediados del siglo XIV,
como mínimo, pues es entonces cuando se menciona por primera vez la presencia
de un vico vocato de Lupo en “capbreus” sobre el burgo de Sant Feliu de Girona
y en el censo de los fuegos municipales de 1360, dónde se menciona
concretamente un “carrer del Llop”.
Sabemos que, al menos, desde antes del año 1604
la pieza se encontraba reutilizada como dintel en una casa particular, “la nº
9“, de esta misma calle, pues en un documento firmado por el notario
Miguel Masó se dice “sobre la puerta de la cual casa, o sea, en el dintel hay
esculpido un lobo”. Icono de leyendas de la ciudad, este relieve aparece
descrito en sucesivas crónicas y visitas del siglo XIX e inicios del XX,
noticias en las que los cronistas ya perciben que la pieza usada como dintel,
se encuentra desproporcionadamente baja respecto al nivel del suelo de la calle
y por ello deducen acertadamente que el nivel del pavimento habría sido
sucesiva y pronunciadamente realzado para evitar las dañinas inundaciones
producidas por las subidas del caudal del Calligants.
Gerardo Boto, en su estudio del relieve en
cuestión, intenta describir el posible itinerario que habría seguido la pieza
desde principios del siglo XX cuando la casa en la que se encontraba utilizada
como dintel, habría sido desmantelada. La fecha de ingreso del relieve en el
Museo Arqueológico de Girona es muy posterior, como mínimo desde 1961, cuando
el arqueólogo Oliva i Prat indica que la incorporación fue posible gracias a la
Junta de Monumentos que pidió la devolución de la obra en cuestión al museo del
Cau Ferrat (Sitges). Si creemos esta noticia, el pintor modernista Rusiñol, a
inicios del siglo XX habría adquirido y trasladado el relieve a su residencia
del Cau Ferrat, en Sitges, donde el pintor residió hasta 1920. El museo del Cau
Ferrat no conserva ninguna fuente escrita o fotográfica que confirme tal
noticia y por lo tanto, a día de hoy desconocemos cual fue ciertamente el
itinerario que siguió la pieza hasta su ingreso al Museo Arqueológico de Girona
en los 60.
Respecto al origen del relieve nos movemos
también en el plano de la hipótesis, pues lo único que podemos certificar,
apunta Gerardo Boto, es que la pieza no fue labrada para ornar el dintel de la
puerta de la casa dónde se encontraba desde al menos mediados del XIV. Por su
tipología la pieza sugiere un origen eclesiástico de la misma y su iconografía
románica de lectura apotropaica encuentra analogías abundantes, con Sant
Nicolás de Tudela, Ataiz, Sangüesa, Santa María de Covet o la catedral de la
Seu d'Urgell. Aunque ello no excluye la presencia de leones en otras
ubicaciones dentro de la misma fachada principal, como en Sant Pere de besalú.
El citado autor, dado la buena labra del borde inferior no descarta la
posibilidad que, tras la ubicación original de esta pieza en una portada o
fachada, ya hubiera sido reutilizada como dintel de entrada de algún templo.
boto, como anteriormente había apuntado Jordi Camps respecto la misma pieza,
subraya las evidentes familiaridades estilísticas de esta pieza con algunos
capiteles del claustro de la catedral de Girona, y considera que podría haber
sido labrada por alguno de los talleres activos en el claustro durante el
último cuarto del siglo XII. Respecto a la procedencia original de la pieza, el
mismo autor recogiendo las hipótesis formuladas por Francesca Español al
respecto, apunta que, en el caso de proceder de la sede, cabría proponer su
ubicación custodiando el acceso al templo románico, que sabemos se levanta
junto a la galilea a mediados del siglo XI y se desmantelan a mediados del XIV.
Conocemos la existencia de una inscripción perteneciente al dintel de la puerta
de la catedral románica cuya epigrafía, corresponde a finales del XII o inicios
del XIII, datación propuesta mismamente para el león, que ubicada acompañando
dicha inscripción, tendría una clara lectura apotropaica, además de
penitencial, funerario y escatológico. Finalmente como argumenta Gerardo Boto,
cabe suponer que el relieve en cuestión habría tenido en la misma fachada una
segunda pieza con una representación similar y simétrica haciendo pendant con
ésta, pues en todas las fachadas anteriormente mencionadas, además de las
figuras evangélicas con leones de Leyre, prácticamente siempre aparecen dos
leones custodiando el acceso, y en los casos en los que uno de ellos ha
desaparecido se ha probado la presencia del segundo. Aún así, cabe dejar
abierta, por su proximidad a Sant Feliu de Girona, que la pieza pueda proceder
de su fachada, que sufrió grandes transformaciones también desde mediados del
XIII.
Relieve procedente del c/del Llop (Museu d'Art: M.
Arqueo. Prov., nº 27.004) Esta pieza, en estado fragmentario (31 x 61 x 12cm),
ingresó en el museo en 1979. Se trata de una losa de arenisca, decorada con un
relieve a base de entrelazados vegetales únicamente en el anverso: cuatro
cintas estriadas o tallos tripartitos, que se dirigen del vértice de un extremo
al opuesto, configurando una ancha trenza de cuatro cintas muy bien lograda.
Miguel Prat i Oliva propone que se trata de un
posible montante de un cancel de altar, que, de acuerdo con las dataciones
propuestas por el catálogo del Museu d'Art, habría sido labrado en el siglo X,
sobre un bloque procedente de las canteras romanas del Puig d'en Roca,
explotadas durante la construcción de las murallas de la ciudad. Xavier barral
i Altet, aunque corrobora tal datación, deja abierta la posibilidad de un
diferente uso.
Vincula la pieza con un fragmento de relieve
encontrado en Sant Miguel de Cuixá. Como afirma Jordi Camps, el motivo fue muy
utilizado durante la Antigüedad, abundante en la alta Edad Media y en el arte
románico, así que su datación podría verse alterada si comparamos el presente
relieve con ciertas piezas del siglo XI en las que aparece este mismo motivo
labrado: unas impostas del Sant Pere de las Puel-les (Barcelona) y otras del
interior de la catedral de Elna, aunque sigue apareciendo este motivo en conjuntos
románicos como los de la catedral de Vic o el claustro de Tarragona, debemos
situar esta pieza labrada en Girona entre el siglo X y el XI.
Relieve compuesto por tres piezas
procedente del c/ del LLop (Museu d'Art: W. Arqueo Prov, nº 27.001, 27.002, 27.003).
En total el relieve fragmentario conservado, de perfil rectangular mide 62 x 1
2cm. En el anverso un bajo relieve de lectura claramente eucarística, pues todo
el ribete se ocupa por el trazo sinuoso de una vid. Está formado por un tallo
dividido longitudinalmente en cuatro estrías que se doblan por pares, una hacia
cada lado y al tocar la línea de suelo se enroscan en volutas. Sobre éstos y
hacia cada lado salen dos cintas de tres tallos cada una. La cinta izquierda
conserva trazas de un lazo ondulante que vuelve al centro de la composición.
El motivo de la vid aparece en el arte
paleocristiano y visigodo (Quintanilla de las Viñas) y continúa usándose en la
escultura románica en piezas como la cátedra de Carlomagno. Familiarizado con
el relieve procedente del c/del Llop de Girona (M. Arqueo. Prov., n"
27.004), deberíamos fechar esta pieza entre los siglos X y XI.
Capiteles dei Hospital Nuevo o de Manta
Caterina.
El primer capitel (M. Arqueo. Prov., nº l 1.453) mide 37 x 33 x 25cm. Este
capitel, procedente del documentado como Hospital Nuevo o de Santa Caterina,
fundado en 1211 ingresó en el Md'A en 1979. La pieza se encontró encastada en
uno de los muros del primer piso de dicho hospital.
Se trata de un capitel esquinero en el que se
representaron cuatro figuras masculinas que se inscriben y se adaptan
simétricamente a los espacios generados por el entrelazado de finos tallos
perlados. Los personajes aparecen agachados, espalda contra espalda,
agarrándose al tallo que tienen en frente, aunque vuelven la cabeza hacia el
espectador. Dos pinas similares y alargadas rellenan los espacios romboidales
generados por los tallos perlados en el centro del registro inferior de cada
cara. Los cuatro personajes visten túnica corta y de manga larga, estriada y
ceñida sobre el abdomen.
El segundo capitel de ángulo (M. Arqueo. Prov.
n" 1 .852) mide 25 x 32 x 24cm., con el mismo ingreso en el mismo museo,
de procedencia desconocida, aunque estilística y compositivamente pertenece al
mismo lugar que el capitel anterior. Presenta idénticas medidas y decoración,
con una composición simétrica con otros cuatro personajes humanos vestidos con
túnica corta, de perfil inscritos en el espacio libre entre los entrelazados
vegetales perlados. Jordi Camps considera que proceden de la desaparecida portada
románica del hospital.
La composición, claramente simétrica en ambos
capiteles, se basa técnicamente en un relieve bastante plano que se destaca del
fondo. En algunos casos, se aprecian calados entre las cintas y el fondo, sobre
todo en la parte inferior. El resultado final de ambas piezas es bastante
rudimentario. Como anota Jordi Camps, las cabezas en algunos casos aparecen
unidas al tallo superior, desconectadas del cuerpo, evidencia de la limitación
técnica del escultor. Con todo, las figuras humanas remiten al tercer taller de
la Dorada. Aunque esta composición no se prodiga en los conjuntos gerundenses,
encontramos composiciones similares en dos capiteles de la cabecera de Sant
Feliu.
Estos motivos y composiciones, en cambio,
aparecen realizados con una calidad técnica muy superior en la Cataluña Nueva,
ya en el siglo Xlll, como en el claustro de la sede de Lleida y en dos
capiteles de la galería septentrional del claustro catedralicio de Tarragona.
Relieve de Sant Martí Sacosta (MD, nº 50) Mide 33 x 39
x 10cm. Placa de alabastro de perfil casi cuadrangular presenta una interesante
inscripción funeraria en su reverso, mientras su anverso muestra un bajo
relieve de motivos vegetales distribuidos como una gran roseta circular. Los
restos de decoración que aparecen en el lateral derecho del anverso insinúan
una segunda roseta, indicio de que en origen esta pieza habría sido de mayor tamaño.
Como lápida fue Callada en Sant Martí Sacosta en 1943, encastada en un ángulo
del claustro románico del antiguo monasterio (actual Seminario Conciliar de Girona).
Según hipótesis de Pere de Palol, podría
tratarse de los restos fragmentarios de un cancel de altar cuya decoración
biselada habría consistido en una gran flor de pétalos triangulares central acompañada
por dos rosetas de menor tamaño a cada lado, una de ellas sería la conservada
en el anverso de esta placa. Según afirma Palol y corrobora Camps, la pieza
corresponde al siglo VII, con una clara influencia emeritense y toledana, como
las placas procedentes de Santa María del Camí (Garriga) y el fragmento de cancela
de altar de Sant Cugat del Vallés. La de Sant Martí Sacosta, presenta los
mismos “husos” o almendras estriadas generados por círculos secantes que
aparecen en las rosetas de Quintanilla de las Vinas.
En el reverso de la pieza se halla la
inscripción, escrita en un latín muy pobre, fechada entre finales del siglo IX
e inicios del X. Se trata de letras capitales muy bastas e irregulares que se
ordenan en siete renglones un tanto irregulares. En ella se lee, según
transcripción y traducción del Museu d'Art de Girona: CESPITE SUB DURO
CUBAT/ TEUDUS UBI IACEBAT/ II HONORI SANTI MARTINI/NULLUS HOMO NON ABEO
LI/CENCIA IBI IACERE NISI POSTE/RITAS M[EA] ET SI FE[CER] IT IRA/D[E]I
INCURA[T] SU[PE] R ILLUT.
Traducido Como: “Teudis descansa Sobre lo
tierra dura donde estaba enterrado en honor de han Martin. Ningún hombre tiene
licencia para ser enterrado aquí si no es mi descendencia, y si alguien lo
hiciera, la ira de Dios caiga sobre él'.
Cabe notar, finalmente que la pieza encuentra
paralelismos con otras piezas ubicadas en la misma ciudad de Girona. La
inscripción empieza igual que la lápida sepulcral del obispo Servusdei
integrada en los muros del presbiterio de Sant Feliu de Girona. El motivo
decorativo, tardoantiguo u altomedieval, aparece en las impostas del interior
de San Daniel, que decoran los arcos del crucero.
Catedral de Santa Maria
Sede de un obispado documentado desde inicios
del siglo VI pero con una comunidad cristiana inequívocamente atestada a
principios del IV, la antigua ciudad de Girona se encuentra en un punto
estratégico en el que confluyen los cursos de cuatro ríos (Ter, Onyar, Güell y
Calligants) y los extremos de dos cadenas montañosas del Noreste catalán (la
Serralada Transversal, que se adentra hacia el Oeste, y el macizo de las Gavarres,
Que por el Este cae sobre la Costa brava). Por el emplazamiento de la ciudad,
entre la colina en la Que se encarama el casco antiguo y los cursos fluviales,
tuvo que circular encajonado el camino que un unía las regiones llanas del
Ampurdán (al Norte) y de la Selva (al Sur) y, más allá, los Pirineos con
Barcelona; un tramo, en definitiva, del corredor mediterráneo Que los antiguos
llamaron dia Augusta y Que, entre 80 y 70 a.C, en el contexto de las Guerras
Civiles, se estimó conveniente fortificar con una ciudad provista de murallas,
reformadas por cierto a lo largo de los siglos y hoy razonablemente conservadas
La actual catedral de Santa Maria, emplazada
dentro del perímetro urbano y sobre la zona religiosa del antiguo foro romano,
es hoy una construcción ejecutada entre los siglos XIV y XVIII, con adiciones
del siglo XX. Su antecesora románica, que aquí nos ocupa, desapareció casi en
su totalidad al tiempo que se construía el edificio hoy existente, aunque se
conservan de ella el claustro de fines del siglo XII y una de las
torres-campanario del edificio del siglo Xl, popularmente llamada “de
Carlomagno”. Podemos sin embargo reconstruir la iglesia con cierto detalle
gracias a sondeos arqueológicos llevados a cabo en varios momentos entre 1998 y
2004 y a la relectura o identificación de numerosas referencias documentales.
Nada sabemos de la catedral del siglo X, pero
está claro que las obras de un nuevo edificio debieron iniciarse en el solar
actual a partir de 1010, cuando Pere Roger, hermano de la condesa Ermessenda de
Girona-Barcelona, llegó al solio episcopal. Nos lo revela un documento de 1015
en el que el obispo concede posesiones a los condes a cambio de las cien uncias
de oro entonces ya empleadas in ipsis parietibus faciendis et in ipsa
coopercione ecclesie iamdicte. Veintitrés años más tarde, el 21 de
septiembre de 1038, se llevaba a cabo la dedicación del edificio, sin duda aún
no completado: el acta refleja posibles problemas de financiación y además
confiesa que, vista la edad avanzada del obispo Pere, se decidió celebrar sin
más dilaciones la ceremonia prius quam mors inprovisa occideret. Aun
así, en ese momento debieron de estar ya definidas por completo las
características esenciales del edificio, al menos en planta. En cuanto a las
construcciones canonicales emplazadas al Norte, en el espacio del actual claustro,
las obras pudieron iniciarse a partir de la dotación de la canónica en 1019;
durante las décadas de 1050 y 1060 varias noticias delatan la terminación o el
funcionamiento normalizado de las oficinas principales (sala capitular,
dormitorio, refectorio y cilla). hacia 1080 se continuaba la construcción de un
campanario, según todos los indicios el que hoy se conserva. A principios del
siglo XII las obras continuaban en varios sectores: probablemente se
completaban las cubiertas en bóveda de la iglesia y seguramente, como veremos
más tarde, se terminaba el extremo occidental del edificio. En el claustro, las
célebres galerías esculpidas fueron añadidas al patio delimitado por las
antiguas oficinas entre 1180 y 1190. Finalmente, en 1312 el cabildo acordó
sustituir la cabecera románica por otra a la moda del tiempo, que pudiera
responder mejor al creciente número de beneficios fundados en la iglesia. Ese
fue el inicio de una reconstrucción completa, el cabildo decidió en 1345
sustituir también el resto de la iglesia, cuyo proyecto de nave única con
cuatro crujías, discutido en dos famosas reuniones de arquitectos celebradas en
1386 y 1416- 1 7, solamente se terminó hacia 1600. Los últimos restos del
edificio románico fueron destruidos un siglo más tarde, según el ritmo de
construcción de la nueva fachada barroca.
Los sondeos arqueológicos revelaron que la
forma del templo románico había sido determinada por el aprovechamiento de las subestructuras
romanas (probablemente del siglo I d.C.), un conjunto reticular de muros
construidos con sillares de piedra arenisca y dispuestos para obtener una
terraza regular en la que instalar el antiguo templo del culto oficial, desde
la terraza superior, una escalinata antecesora de la actual descendía por
Poniente hasta el recinto civil del foro, la actual plaza de la Catedral. Dicha
estructura topográfica no se modificó, en lo esencial, con el planteamiento de
la nueva iglesia románica; la escalinata antigua, por ejemplo, aunque
modificada e invadida en sus dos costados por numerosas casas, pervivió hasta
que fue sustituída
por la actual
en el siglo
XVII. Sin que consten otros indicios materiales de época tardoantigua o
altomedieval, la catedral románica fue construída directamente sobre esta subestructura,
aprovechando como cimientos los dos principales muros romanos paralelos en
sentido Este-Oeste y otros dos que, en el extremo de Poniente, discurrían en
sentido Norte-Sur limitando la terraza. El edificio fue configurado como una
iglesia de nave única, de unos 11m de anchura (dimensión determinada, a grandes
rasgos, por la separación entre los muros de la subestructura) y cubierta con
una bóveda de cañón que se elevaba hasta casi 20m de altura. Al Este — I
extremo que menos pudo ser explorado en los sondeos— el edificio quedaba
coronado por un transepto de brazos poco sobresalientes, de unos 22 m de
anchura total, que precedía a un tramo presbiteral probablemente profundo y
terminado en ábside semicircular, en el que se encontraba el altar mayor y la
cátedra episcopal. Sin embargo, las fuentes textuales y litúrgicas permiten
deducir que además del altar mayor, dedicado a santa María, la titular del
templo, el transepto albergó cuatro altares más, dedicados a los santos Andrés,
Anastasia (brazo norte), Miguel y Juan (brazo sur). Las dos últimas
dedicaciones ya se hallaban, como altares secundarios, en la iglesia anterior,
aunque no sepamos cuál pudo ser su estructura.
Vista general
Vista de la fachada occidental
Adosada al brazo norte del transepto se
construyó la torre todavía hoy existente, perteneciente al grupo de campanarios
catalanes de inspiración noritaliana construidos en el contexto de la primera
arquitectura románica. Con sus 36,5 m de altura, consta de siete pisos de
planta casi cuadrada (unos 9 x 8 m), el último de los cuales fue restituído en
las restauraciones del siglo XX. un testamento de 1078 con una deja destinada ad
cooperiendum clocarium novum podría tener relación con el cambio de fábrica
a nivel del tercer piso. Por su solidez estructural, conveniente al proyecto
gótico de nave única, y quizás también por su calidad estética, esta torre no
fue demolida sinó que entre fines del siglo XIV e inicios del XV quedó
incorporada a la nueva obra, que cubrió sus muros sur y oeste. Las fuentes
permiten deducir que, en su primer piso, accesible de algún modo desde el brazo
norte de la iglesia, se instaló un altar dedicado a San Benito.
Aprovechando el desnivel natural del terreno,
descendiente hacia el Oeste, el diseño original del edificio incorporaba un
potente macizo dispuesto en planta a modo de transepto occidental. Su nivel
inferior, consistente en un pórtico denominado "Galilea" en la
documentación, fue el sector que las excavaciones arqueológicas pudieron
documentar mejor. Se trataba de un espacio rectangular de unos 11 x 9 m, a un
metro y medio por debajo de la cota de circulación de la nave. En sus muros
perimetrales, trazas de arcosolios delataban un uso funerario bien atestado: en
los dos arcos principales, según las fuentes, se hallaron los sepulcros de
Ermessenda de Carcassona (+1058) y de su bisnieto Ramon Berenguer II (+1082),
trasladados al interior del edificio gótico en 1385.
No sabemos nada de su portal de Poniente, el
acceso principal a la iglesia desde la escalinata occidental; una vez en la
Galilea, un corto tramo de escaleras conducía a la nave de la iglesia mediante
un segundo portal flánqueado por dos semicolumnas y, sin duda, complementado
con otras decoraciones hoy perdidas. Sobre esta Galilea existió, según las
fuentes, una capilla en alto dedicada al Santo Sepulcro (altar documentado en
1057) o a la Santa Cruz; el espacio, que fue seguramente completado a inicios
del siglo XII, debió de comunicar con la nave de la iglesia mediante una
ventana o acaso una tribuna.
A ambos lados de este edificio central hubo dos
cuerpos de planta casi cuadrada (9 x 8 m), de los que se localizaron los
cimientos y las puertas de comunicación con el pórtico inferior. El cuerpo
meridional fue un campanario (llamado cloquer vell en las fuentes) que a
juzgar por los escasos restos arqueológicos detectados debió presentar un
aspecto muy parecido al de la torre conservada. La cámara norte, donde la
documentación sitúa el baptisterio catedralicio, posiblemente no desarrolló su
altura más allá que la del cuerpo central. En resumen, la catedral del siglo XI
contó con un macizo occidental de estructura tripartita —configurando
probablemente una fachada de planteamiento harmónico, aunque no con alzado
simétrico— y que incluyó un importante dispositivo litúrgico, en la tradición
de los Westwerke simplificados de su tiempo en ámbito otoniano y,
particularmente, borgoñón.
En lo constructivo, y por lo tanto en lo que
respecta a posibles filiaciones técnicas y estilísticas del edificio, el punto
de partida obligado —aunque no el único, como veremos— es el campanario
conservado y anteriormente descrito. Los aparejos principales se construyeron a
base de sillarejo de caliza numulítica (la llamada "piedra de Girona",
procedente del subsuelo de la propia ciudad, de tonalidad grisácea o anulada),
dispuestos en hiladas regulares. En dicha torre se observa también el empleo de
otros materiales. La piedra volcánica negra, Que puede hallarse a unos 10 km al
Oeste de la ciudad, se usó para configurar puntualmente las hiladas de
engranaje en lo alto de cada nivel, así como para subrayar los frisos de
arquillos ciegos en los pisos quinto y sexto. Otro material pétreo, una
arenisca de tonalidades doradas, procedente de solo unos 5 km también hacia
Poniente, se usó para construir, a base de sillares de mayores dimensiones, el
zócalo, las esquinas y las lesenas de la torre hasta la mitad de su tercer
nivel.
Los sondeos arqueológicos permitieron
documentar una similar combinación de materiales y técnicas en los puntos de la
iglesia explorables: sillarejo de caliza en el extremo occidental de los muros
Norte y Sur de la nave, muros exteriores de la Galilea y de los cuerpos
laterales del macizo occidental; y sillares de arenisca en el zócalo y
revestimiento mural interior de la Galilea, así como en los fragmentos de
lesena central detectados en los muros orientales de ambos cuerpos laterales
del pórtico. La detección de los mismos materiales y características en puntos
alejados del edificio (por ejemplo, en los dos campanarios al Norte y al
Oeste), además de otras consideraciones de tipo metrológico, son testigos
adicionales de una implantación unitaria del edificio dentro de las primeras
décadas del siglo XI, a pesar de que la resolución en alzado de varias de sus
partes pudiera prolongarse hasta el siglo siguiente. El uso de ambos materiales
en el caso de Girona se explica fácilmente, en primer término, por la
disponibilidad de los mismos. la piedra caliza se encuentra en el subsuelo
urbano, mientras que la arenisca se hallaba ya en el solar de la catedral, al
haber sido empleada en las estructuras de época romana, no solo en el conjunto
foral sino también en las partes de la muralla reconstruías en el siglo III d.C.
En el fondo lapidario de la catedral se
conservan una serie de bloques esculpidos, también de piedra arenisca,
vinculables a la decoración escultórica del edificio. Algunos de ellos son
fragmentos de capiteles monumentales decorados con palmetas y entrelazos,
similares a los que, en cronologías de la primera mitad del siglo XI, pueden
hallarse en monumentos de Auvernia y el Languedoc y hasta el Ampurdán (Le Puy,
Conques, Sant Pere de Rodes). Otras piezas, más originales, muestran motivos
directamente inspirados en el léxico de las cornisas clásicas (ovas y flechas,
toros y escocias, ménsulas de acanto, casetones...), aunque con variada
sintaxis, como sucede en la escultura arquitectónica provenzal antiquizante del
siglo XII. Los paralelos más cercanos (y casi los únicos) a estos últimos
bloques son dos impostas de materia y motivos análogos conservadas in situ en
el absidiolo Norte de la vecina iglesia de Sant Daniel de Girona, promovida por
la propia condesa Ermessenda a partir de 1018. Como la piedra arenisca procedía
de las estructuras preexistentes en el mismo solar, no es imposible que los
escultores del proyecto del siglo XI se inspiraran en restos escultóricos de
los antiguos edificios romanos. En cualquier caso, los paralelos claros tanto
para los fragmentos de capiteles (Conques, Rodes) como para las impostas (Sant
Daniel) permiten orientar una datación del conjunto escultórico dentro del
tercio central del siglo XI, conveniente al contexto del resto de la
construcción y también a las noticias documentales-
Por todo ello, es plausible imaginar que el
edificio en su conjunto pudo adscribirse a lo que Puig y Cadafalch denominó “primer
arte románico” en cuanto a la construcción con sillarejo y a la epidermis
mural (“bandas lombardas”, lesenas, resaltes, frisos de arquillos
ciegos, hiladas con dientes de engranaje, oberturas geminadas), aunque sin
renunciar a una cierta diferenciación de materiales, relacionada con un planteamiento
estructural y decorativo que reservaba el sillarejo de caliza para los muros y
los grandes sillares de arenisca para los refuerzos estructurales y la
escultura monumental. Estructuras de este tipo, que Joan-Albert Adell comparó
con el antiguo opus africanum, se hallan especialmente en otros
edificios contemporáneos del Ampurdán y del Rosellón (Sant Genís de Fontanes,
Sant Andreu de Sureda o Sant Pere de Rodes). La combinación de grandes
capiteles y de impostas parece ser indicio de un sistema de apoyos interiores
con pilares, columnas adosadas y arcuaciones en el plano interior de los muros
de la nave que permitirían una mejor distribución de las cargas de la bóveda,
como se observa particularmente en la iglesia citada de Sureda, con una nave
única y similar horizonte cronológico. De hecho, otros indicios permiten
suponer el uso de un sistema semejante en la catedral de Vic, contemporánea de
la de Girona y también desaparecida.
La comparación con la catedral románica de Vic
resulta ilustrativa a muchos niveles para situar a la catedral de Girona en el
contexto de las creaciones arquitectónicas del siglo XI en Catalunya. En primer
lugar, ambas iglesias (dedicadas, por cierto, en el mismo año 1038, con tres
semanas de diferencia) fueron edificios monumentales para los que se escogió un
diseño de nave única de unos 11 m de anchura. Ello contradice una visión
—implícita en la obra de Puig i Cadafalch— según la cual los proyectos más prestigiosos
se vinculan casi automáticamente con plantas basilicales, mientras que la nave
única se convierte en la opción natural y económica para iglesias pequeñas o
medianas, sin tener suficientemente en cuenta su presencia en edificios de
prestigio en contextos europeos contemporáneos, como por ejemplo San Pantaleón
de Colonia o, sin ir más lejos, la antigua catedral de Narbona, a la sazón
iglesia metropolitana de las sedes catalanas. Ambos diseños presentaban otras
similaridades significativas poseyeron un campanario adosado al brazo norte del
transepto (conservado en ambos casos) con un altar en el primer piso y una
cabecera con cinco altares en batería. A diferencia de Girona, que situaba su
séptimo altar en el potente macizo occidental, VIC —que carecía de un tal
dispositivo— añadía otro altar en una cripta situada bajo el altar mayor,
estructura a su vez ausente en Girona. A pesar de ello, la gran similitud en la
lista de dedicaciones de los altares (con solo dos diferencias: a Andrés y
Anastasia en Girona correspondían Pedro y Félix en Vic) y determinadas
prácticas conservadas en las respectivas consuetas bajomedievales (funciones
particulares de los antiguos altares, desarrollo de la liturgia estacional
dentro del edificio, atribuciones simbólicas de los títulos —individualmente y
como sistema) atestan que ambos proyectos fueron fruto de una íntima y cuidada
interacción entre el pensamiento arquitectónico y el litúrgico al servicio de
un mismo planteamiento intelectual.
Sección transversal del claustro y de la torre
Sección
transversal mirando al Este
En este sentido, resulta significativo que
ambos edificios puedan ser vinculados al entorno de una misma persona: Oliba de
Cerdanya, abad de Ripoll y de Cuixá cuando se planteó la catedral de Girona
(1010) y, años más tarde (1018), el obispo que promovió la reconstrucción de la
catedral de Vic. Nada tendría de extraño que la condesa Ermessenda, hermana del
obispo Pere de Girona y promotora como él de la nueva catedral gerundense,
recurriera a Ripoll, el monasterio de mayor prestigio intelectual en los
condados catalanes desde el siglo X —y cuyo abad, Oliba, se mantuvo siempre en
su círculo de consejeros íntimos—, para concebir el nuevo edificio, y que el
diseño resultante fuera reutilizado por el propio Oliba o por su entorno para
renovar la catedral vicense. Adicionalmente, lo que sabemos del macizo
occidental de la catedral de Girona halla un claro paralelo estructural -y
probablemente también litúrgico- precisamente en las estructuras de Poniente de
la iglesia de Santa Maria de Ripoll, dedicada por Oliba en 1032 y que pudo
haber sido planteada por él mismo desde 1008. La catedral de Girona, pues, pudo
ser el primer lugar en el que Oliba y su círculo intelectual y político
reflexionaron sobre las características arquitectónicas y litúrgicas adecuadas
para una iglesia catedral en la Catalunya de inicios del siglo XI.
Obviamente, con el paso del tiempo la catedral
de Girona vio cómo se renovaban algunas de sus decoraciones escultóricas, de
las que sin embargo tenemos pocas noticias. En el mismo fondo lapidario de la
catedral se conservan numerosos restos escultóricos datables entre los siglos
XII y XIII. Entre ellos destacan un dintel con inscripción versificada (IANUA
SUM VITE PER ME GAUDENDO VENITE / AD REC•NUM CELI SULU SUM CLAUSA FIDELI) y
una serie de capiteles y otros fragmentos que corresponden a la decoración de al
menos dos portales, que pudieron hallarse en el área de comunicación entre
iglesia y claustro o bien pudieron ser el fruto de la decoración y
actualización de los accesos principales de la catedral, la Galilea al Oeste y
la antecesora de la moderna “puerta de los Apóstoles” al Sur, enfocada
al centro urbano. Uno de los relieves más conocidos, exhibido en el Tesoro
Catedralicio, muestra una escena sintética del Apocalipsis (la Ramera
compartiendo una copa con un Rey y, a continuación, montada sobre la bestia de
siete cabezas) claramente dependiente del códice del beato, presente en la
catedral desde 1078, aunque no existan certezas al respecto, su hallazgo en un
sector de las bóvedas góticas en proceso de construcción cuando se iban
desmantelando las últimas estructuras románicas permite imaginar a este relieve
sito originalmente en las estructuras occidentales de recepción. También se
conservan restos de un cancel decorado con cintas, flores y aves dentro de
entrelazos de diseño circular, un motivo con abundantes paralelos textiles,
otros fragmentos menores permitirían añadir a esta disposición otros círculos
conteniendo cuadrúpedos o figuras humanas. Es verosímil creer que estos
elementos de mobiliario pétreo pudieron relacionarse con un cierre coral, acaso
debido a una ampliación de la estructura, que algunos indicios tanto
documentales como estilísticos aconsejarían datar hacia 1130- 1140.
Ara del altar mayor
El ara que preside el presbiterio de la
catedral es una muy notable pieza de mármol blanco sutilmente veteado de gris y
esculpida a bisel, de 205 cm de largo por 130 de ancho y 15 de grosor. El
espacio central de la mesa, liso, está limitado por una media escocia que
precede al registro decorativo principal, de aspecto lobulado, es decir, en el
que se esculpieron treinta y dos arcos ligeramente ultrapasados (diez en cada
lado largo, cuatro en cada uno de los cortos y cuatro más en los ángulos, estos
últimos de tres cuartos de círculo). En las enjutas de los arcos se esculpieron
en relieve motivos vegetales y de entrelazos, dispuestos en parejas afrontadas
de un lado a otro de la mesa. hacia el exterior, una media caña lisa con un
motivo intermitente de hojas o escamas, creando un elegante efecto de
entorchado, y una escocia completa preceden a un último registro en el que se
talló a bisel una estrecha cinta de romboides y perlas En su grosor, el ara se
muestra también esculpida en forma de cornisa. Esta ara es el único elemento
estructural conservado del antiguo altar románico. Al ser reinstalada, en 1347,
en el nuevo presbiterio gótico, pasó a sustentarse sobre un pie construido de
bloques de caliza, al Que, en 1939, al ser reconciliado el edificio y examinado
el altar, se añadieron placas de mármol esculpidas con motivos neogóticos, obra
del escultor gerundense Carrera. Todo el altar fue desmontado en el año 1997 en
previsión de una reforma del presbiterio. El proyecto, sin embargo, no fue
ejecutado hasta el año 2010, momento en el que el altar fue desplazado hacia el
tramo siguiente por el Oeste, donde el ara quedó instalada sobre un nuevo pie
metálico que contiene las antiguas reliquias.
El ara de Girona forma parte de un conocido
grupo de mesas de altar esculpidas en mármol cuyo motivo más característico son
los motivos semicirculares perimetrales (las llamadas tables d'autel á lobes,
conservadas en varias iglesias del Midi y de la antigua Marca Hispánica:
Empúries, la Seu d'Urgell, Arles del Tec, Elna, Sureda, Quarante, Toulouse,
Rodez, Sauvian, Capestang y hasta Limoges y Cluny) y encabezadas al parecer por
la que fue el ara del altar mayor de la catedral metropolitana de Narbona,
datable en 890. Deschamps 1925), Durliat 1966) o Ponsich (1982), entre otros,
estudiaron este grupo de objetos y lo vincularon a talleres de escultores
localizados en la Narbonense —y, específicamente, alrededor de la sede
metropolitana— versados en el trabajo del mármol, a menudo aprovechando
materiales de la Antigüedad, y activos entre finales del siglo IX y finales del
siglo XI, tomando como extremos de la serie la citada mesa de Narbona y la de
Bernard Gilduin en Saint-Sernin de Toulouse, fechada en 1096. Del mismo modo,
una composición y resolución semejante se observa en los restos de una
puerta-marco datable en el siglo XI y procedente de la antigua iglesia de Sant
Joan el Vell Perpignan, de modo que dichos talleres pudieron adaptarse a
encargos de otro tipo. Se han estudiado restos o indicios de portales decorados
de modo parecido en Sant Pere de Rodes y en la propia catedral de Girona,
aunque aquí en cronologías algo más avanzadas.
Vista del interior
Ya a partir de Deschamps, suele invocarse como
fuente para esta original y elegante decoración lobulada a una serie de altares
tardoantiguos, circulares o en forma de sigma, vinculados con el Oriente
cristiano y, más específicamente, sirio. Sin embargo, motivos semicirculares
parecidos pueden encontrarse también en la escultura aquitana altomedieval. De
hecho, quizás no resulte necesario, en términos generales, invocar una tan
grande lejanía geográfica y cronológica para explicar la presencia de un motivo
conceptualmente sencillo y de gran efectividad. No sin razón se han señalado
también vínculos muy verosímiles con la talla de marfiles y la miniatura de
manuscritos, soportes que por otra parte resultan de más fácil circulación. El
propio Durliat subrayó la similitud de algunos de los motivos presentes en los
altares con los que decoran una placa de marfil conservada en la catedral de
Narbona y datable en el siglo IX, dando una clave posible para el origen del
grupo. Por otro lado, desde el punto de vista de un hipotético significado e
incluso funcionalidad remota de los lóbulos, Palol (1990) tuvo en cuenta la
deposición de los dones sobre el altar desde los tiempos paleocristianos y la
importancia renovada de la Eucaristía en contexto carolingio para proponer una
orientación simbólica acorde, acaso difuminada con el tiempo; una sugerente
hipótesis que, sin embargo, a nuestro juicio debería poderse contrastar con
otros datos litúrgicos o literarios para ser considerada determinante.
Con toda verosimilitud el ara fue encargada
para presidir la catedral románica dedicada el 21 de septiembre de 1038. Si la
pieza es extraordinaria, no lo es que fuera destinada a Girona, ciudad que no
solamente se halla cerca —incluso dentro— del ámbito geográfico señalado para
esta serie de objetos, sino que pertenece (como toda la diócesis) a la provincia
eclesiástica narbonense, cuyo metropolitano presidió además la ceremonia de
consagración; también para acotar mejor la presencia de tal objeto, Molina destacó
con tino que los dos hermanos promotores de la obra, la condesa Ermessenda y el
obispo Pere, eran hijos del vizconde Roger de Carcasona y por lo tanto mejor
conectados, si cabe, con la zona en la que los magnates se proveyeron
habitualmente de tales obras. Como era costumbre —y así se observa en muchos
objetos parecidos— varios de los participantes en la celebración inscribieron
sus nombres en el ara. La mayoría, por desgracia, es hoy ilegible; solamente
existe constancia del Seniofredus Iavita que pudo leer S. Alavedra y de
un Petrus episcopus, correspondiente sin duda al obispo promotor, que ya vio
Palol y que todavía hoy es identificable. Sin duda, la elección de un mueble de
tales características se inscribe en la voluntad de dotar a la nueva sede de un
conjunto de mobiliario litúrgico de calidad y prestigio, del que muy
probablemente formaron parte la cátedra episcopal llamada Cadira de Carlemany
(con una escultura de evidentes vinculaciones con el ara, particularmente en
los relieves laterales) y también un evangeliario (ACG ms. 2) cuyas cubiertas
de madera de cedro, probablemente recubiertas en tiempos de acabados
policromados y dorados, muestran a su vez contactos con la escultura de ara y
trono a partir de evidentes ecos eborarios. Sin embargo, el más vistoso de
estos elementos de mobiliario litúrgico, por desgracia no conservado, fue un
magnífico frontal de oro, pedrería y esmaltes con treinta y dos escenas de la
vida de Cristo alrededor de una imagen central de la Virgen con el Niño. Fue saqueado
durante la ocupación napoleónica de Girona, pero afortunadamente pudo ser visto
antes de su destrucción por Roig y Jalpí (1678) y por el padre Villanueva
(1806), con cuyas descripciones se ha podido reconstruir su aspecto. El mueble
había sido promovido por la propia Ermessenda, quien dio la nada despreciable
suma de trescientas onzas de oro ad auream construendam tabulam el mismo
día de la dedicación, pero fue en realidad completado por su nuera la condesa Guisla
de Lluçá (+ d. 1079), quien según las descripciones se hizo representar
arrodillada a los pies de la Virgen acompañada de la inscripción Gisla
comitissa me fieri iussit. Se conservan en el Tesoro Catedralicio los dos
únicos elementos relacionables con este formidable frontal desaparecido y que
originalmente formaron parte de sendos anillos: un sello en cornalina con la
inscripción árabe “Único por tus dones y justo por tus decretos, aumenta mi
fortuna por la mañana y por la tarde“, tradicionalmente atribuído a Guisla
de Lluçá (pero que pudo haber pertenecido también, por ejemplo, al propio Pere
Roger, como propuso Aurell) y otro en calcedonia nada más y nada menos que de
la propia Ermessenda, como demuestra la presencia de su nombre escrito en latín
y en árabe, en negativo.
Lipsanotecas
En el año 1997 se desmontó el altar mayor de la
catedral de Girona ante la perspectiva de una reforma del presbiterio que no se
ejecutó hasta 2010. En el curso de esta exploración se detectó, bajo el ara de
mármol y dentro del pie del altar, una notable lipsanoteca. Consiste en dos
semiesferas o cuencos de plata de unos 20 cm de diámetro, con la superficie
exterior completamente lisa, encajados el uno con el otro y con las reliquias
en su interior, y fijados a una tabla lígnea tallada en forma de cruz. La tabla
se inserta perfectamente en una cavidad cruciforme excavada en un bloque de
piedra arenisca que actúa como sepulchrum del altar propiamente dicho. Dentro
de dicha cavidad, además de los cuencos fijados a la tabla, se halló también
una pequeña ampolla de cristal con restos de un líquido blanquecino.
En lo fundamental, estos elementos tienen que
corresponder al depósito llevado a cabo en el momento de instalar el ara mayor
de mármol y consagrar la nueva catedral, el 21 de septiembre de 1038. Aunque el
depósito de reliquias del altar mayor fue alterado al menos en dos ocasiones
posteriores, en 1 347 — cuando se consagró la nueva capilla mayor gótica— y en
1939 —al ser reconciliada la iglesia por el obispo José Cartañà después de la Guerra
Civil—, los documentos relativos a la primera de estas dos ocasiones certifican
que el contenido, en ese momento, era el mismo que hemos descrito. u acta de
reconocimiento de las reliquias lechada a 2 de febrero de 1347 narra que se
halló (...) in medio tumuli dicti altaris quandam scutellam argenteam cum
cohopertorio argenteo cohopertam, sub quodam tegmine fusteo et bitumine seu
cemento, in quo, diversorum Sigillorum impressiones multe liquide aparebant,
reconditam invenerunt (.. ) ac eciam )justa dictam scutellam quandam ampullam
vitream in qua de quodam liquore quasi albo existebat ( . ), todo ello se
repuso en el altar integre et absque diminutione, asegurándose con un
nuevo sello del Cabildo. En 1939 se repitió la operación: se observaron
perfectamente tanto la scutella argentea como el pequeño vaso de cristal y se
repuso un nuevo sello capitular, esta vez de lacre y dispuesto sobre el cruce
de dos cintas de raso de seda púrpura con las que se envolvió a los cuencos
imbricados. Probablemente en 1939 se bruñeron o limpiaron los cuencos,
relucientes aún en 1997; acaso también entonces se fijaron éstos a la plancha
cruciforme de madera, que quizás también fue sustituída. Pero a pesar de ello
puede observarse que el conjunto se ha mantenido inalterado en lo esencial
durante casi mil años.
En 1997 el Cabildo decidió no separar los
cuencos para examinar de nuevo las reliquias que contienen; desde 2010, el
conjunto reposa por lo tanto intacto en el interior del nuevo pie de altar. Sin
embargo, pese a la ausencia de exploraciones recientes, la documentación de
1347 que ya hemos citado, transcrita por Villanueva y Fita, nos da un
testimonio muy exacto del contenido de la lipsanoteca. Dentro de los cuencos
había ( . ) plurime et diverse reliquie et frustra parvorum lapillorum et
quedam parva crux cum laminibus argenteis munita et cohoperta ( . ); el
último elemento es sin duda un lipnum crucis, acaso en un estuche de
procedencia oriental. En cuanto al resto de elementos, en 1347 se identificó y
transcribió también la auténtica que acompañaba al conjunto (una cedula papirea
ex sui materia antiquissima, probablemente pues un fragmento de pergamino
redactado en 1038), gracias a lo cual podemos hacernos una idea muy detallada
del contenido de los cuencos. El conjunto de reliquias, perfectamente correspondiente
a un contexto del siglo XI, incluye varias evocadoras de los Santos Lugares
(fragmentos de piedra del lugar de la Encarnación, de la Natividad, de la Transfiguración
o de la Ascensión) así como otras cristológicas y mariológicas (de la Cruz
—cuya theca ya vimos que describieron los inspectores—, pero también del
pesebre, del pan de la Cena, de la túnica o incluso de los pelos de la barba de
Cristo; en cuanto a María, restos de sus cabellos, camisa, túnica y sepulcro),
además de las de una multitud de santos.
Vista del presbiterio y altar mayor
A parte de la lipsanoteca del altar mayor, se
conserva un pequeño grupo de recipientes de idéntico uso procedentes de la
catedral, aunque no se sabe con exactitud de qué altares. La más antigua -y vinculable
con más seguridad a un contexto románico- se custodia en el Museo Diocesano y
consiste en un recipiente de cristal translúcido, blanquecino con reflejos
verdosos, de forma vagamente bicónica con tres asas en el hombro y borde
exvasado, de 7,5 cm de altura por 7,8 de diámetro, probablemente fue una
lámpara de altar, apta para ser sostenida en una corona de luz o dispositivo
similar, más tarde aprovechada como lipsanoteca, aunque desconocemos su
contenido. Pertenecientes también al fondo del Museo Diocesano desde 1947,
aunque hoy depositadas y exhibidas en el Tesoro Catedralicio, se conservan
cuatro lipsanotecas más en madera torneada. Tres de ellas, a pesar de sus
diferentes proporciones (6,5 x 4 cm, 6 x 4 cm, 5,5 x 8 cm), resultan muy
semejantes al consistir en cilindros pulidos, ornados con simples acanaladuras.
La primera de las tres lleva una inscripción en su superficie, con caracteres
góticos minúsculos, de carácter autoreferencial Hic sunt diversae reíiquiae
prout intus scripts) Se han datado en el siglo XIII o XIV y por lo tanto no
se puede asegurar que pertenecieran a alguno de los altares románicos del
templo; la fecha de ingreso, en todo caso, permite pensar que fueron extraídas
a medida que se renovaron los altares después de la Guerra Civil. La cuarta
lipsanoteca exhibida en el Tesoro, también de manera torneada y de 6 por 4,5
cm, presenta un mayor interés al ser de forma globular con acanaladura central
y tapadera pinacular culminada con una pequeña esfera.
Aunque haya sido datada en la misma franja
cronológica, su parecido formal con el ungüentario de marfil del Museo
Diocesano de Urgell permitiría suponer una mayor antigüedad.
Claustro de la catedral de Girona
Las galerías claustrales se levantaron en el
último cuarto del siglo XII, en el espacio preexistente delimitado al Norte por
la muralla romana, al Este por el dormitorio de los canónigos y al Oeste por un
edificio que tiene dos plantas, la inferior probablemente con funciones de
bodega y almacén y la superior de refectorio. En el lado sur se encuentra la
torre campanario, que estaba adosada al transepto del templo románico, y la sala
capitular. Estos edificios, mayoritariamente del siglo XI, constituían el
conjunto construido a partir de la construcción de un nuevo templo y la
restauración de la canónica por parte del obispo Pere Roger en 1018- 1019.
Estas construcciones precedentes, y las condiciones topográficas del lado
norte, condicionaron la planta irregular del nuevo claustro. Aunque los muros
perimetrales incorporan modificaciones posteriores (nuevas puertas, sepulcros,
etc.), conservan aún tramos importantes de estas construcciones precedentes,
con un aparejo pequeño y más o menos regular, característico del siglo XI, que
contrasta de forma clara con el aparejo de sillares perfectamente tallados y de
mayor tamaño de las bóvedas. Las funciones de este patio central, como centro
ordenador y de comunicación de las dependencias canonicales y como itinerario
por el que discurrían las procesiones litúrgicas debió existir en el espacio
precedente, aunque no hay certezas para afirmar que estuviera organizado con
alguna o algunas galerías.
A partir de mediados y a lo largo de la segunda
mitad del siglo XII, numerosos claustros existentes en monasterios y canónicas
regulares de los condados catalanes fueron renovados con la construcción de
nuevas galerías que abrían al patio central mediante arcos sostenidos por
columnas y capiteles. Esta fórmula, que caracteriza todos los claustros
románicos que conocemos, permitía un despliegue de la decoración escultórica
acorde con los nuevos gustos, muy escasa o prácticamente inexistente en los
claustros del siglo XI. Estos procesos de renovación limitan mucho nuestro
conocimiento de cómo era la arquitectura de los claustros precedentes —con la
excepción de Sant Pere de Rodes—, que sin embargo sabemos que a partir del año
mil fueron el centro ordenador de los edificios de vida común, incluido el de
la catedral de Girona. En este caso, el claustro de la canónica de Santa María
es citado como el lugar dónde se firmó el acta de adscripción del monasterio
gerundense de Sant Pere de Calligants al de Santa María de Lagrasse, en 1117.
No se dispone de noticias documentales
relacionadas directamente con la construcción del claustro que permitan
establecer un marco cronológico o unas fechas de inicio de la construcción de
las nuevas galerías. La principal referencia cronológica está relacionada con
otro claustro, el de Sant Cugat del Valles, obra del taller de escultura
dirigido por Arnau Cadell que con toda probabilidad procedía de Girona y había
estado trabajando en la obra del claustro de la catedral. Situamos el inicio de
la construcción del de Sant Cugat en 1190, o poco tiempo antes. De este año
conocemos una donación de Guillem de Claramunt en la que, además de ordenar ser
enterrado en el monasterio, dejaba mil sueldos para la obra del claustro. Arnau
Cadell, quien firma como escultor y constructor del claustro en una inscripción
del pilar noreste, aparece como testigo en dos documentos de carácter económico
del monasterio, de 1206 y 1207. Catorce años después, en 1221, dictaba
testamento en Girona por el que disponía ser enterrado en la catedral de Girona
y fijaba diferentes donaciones a parientes cercanos, al monasterio de Sant
Cugat y a la institución de la Pie Almoina de la catedral de Girona. La
localización del testamento confirma el origen gerundense del escultor. El
claustro de Girona es claramente anterior al de Sant Cugat, razón por la cual
tendemos a situar la cronología del claustro gerundense entre 1170- 75 y 1190.
Las nuevas galerías del claustro forman una
planta trapezoidal que se estrecha hacia el este y están cubiertas por bóvedas
de cuarto de círculo, excepto la galería septentrional que se cubre con bóveda
de cañón. En la panda norte, la nueva obra consistió en la construcción del
pórtico y en un nuevo edificio en el nivel superior, que resolvía de esta
manera la imposibilidad de levantar un edificio adyacente a la galería como en
los otros lados del claustro. Ello explica que esta galería se cubriera con
bóveda de cañón, que permitía edificar encima. Sendas escaleras en los ángulos
noreste y noroeste permiten el acceso a este espacio, que se ha identificado a
partir de la documentación como el “dormitorio nuevo”. Esta galería
norte debió ser la parte más compleja del nuevo claustro y es posible que la
obra empezara por aquí, aunque la ordenación y decoración de las galerías se
muestra como el resultado de un proyecto bastante unitario. Una donación de
1153 para obras en el dormitorio y la hipótesis de identificación de este con
el dormitorio nuevo, es decir, con el espacio construido encima de la galería
norte, ha llevado a algún autor a plantear la necesidad de revisar la
cronología del claustro, o por lo menos de esta galería, puesto que la
existencia de esta edificación implicaba necesariamente que los pórticos de
este lado estaban listos. Ello, no obstante, las características de la
escultura, la estructura de los capiteles, los repertorios figurativos y
decorativos y la proximidad indiscutible con el claustro de Sant Cugat hacen
difícil avanzar el inicio de las obras del de Girona a mediados del siglo XII.
Los pórticos abren al patio central mediante
series de arquerías sostenidas por parejas de columnas que se levantan sobre un
podio, cuya altura desigual, como consecuencia del de las irregularidades del
nivel del terreno, contribuye a establecer un único nivel como soporte de las
columnas. En los ángulos, grandes pilares de planta rectangular resuelven con
más o menos regularidad los ángulos no rectos de las galerías Otros pilares de
planta cuadrada se intercalan entre las arquerías, uno en el lado meridional y
dos en los otros lados. Los pilares del lado este flanquean el paso al patio
central, aún conservado. Arcos a modo de guardapolvo resiguen el perfil
superior de las arquerías tanto por el lado interior como en el exterior de las
galerías, y los vértices quedan unidos a los cimacios mediante pequeñas
columnas con capiteles vegetales, excepto en el interior de la galería
meridional, donde estas columnas a menudo han sido sustituidas por figuración.
La presencia del guardapolvo y de estos elementos decorativos y figurativos de
soporte es un rasgo que el claustro gerundense comparte con las galerías
románicas de los claustros de Santa Maria de Ripoll y de la catedral de Santa
Eulália de Elna.
Mientras que los elementos esculpidos del
claustro son de piedra calcárea, las columnas son claramente de piedra local,
una calcárea numulítica fácilmente reconocible por la visibilidad de los
fósiles y que se extraía de canteras muy próximas a la ciudad. En relación a
este material, hay que recordar que fue utilizado a partir de finales del siglo
XII y en los siglos posteriores por talleres de la ciudad de Girona para la
realización de elementos prefabricados de claustros por encargo. El ejemplo más
antiguo que conocemos de ello, anterior a un número importante de obras góticas
de la Corona de Aragón con elementos prefabricados gerundenses, es precisamente
el del claustro de Sant Cugat del Vallés, cuyas 144 columnas son de piedra
gerundense y hay que suponer que fueron trasladadas una vez talladas. En este
caso, la explicación hay que buscar la en la procedencia gerundense del
constructor y escultor del claustro vallesano, Arnau Cadell. Asimismo, se
constata que estos talleres gerundenses ya estaban activos a finales del
románico.
Interior galería occidental
Galería occidental, con el antiguo
refectorio adosado y galería septentrional
El claustro es el resultado de un único
proyecto cuya concreción desde el punto de vista arquitectónico manifiesta una
unidad indiscutible, adaptada a la topografía y a las construcciones
preexistentes. La unidad del proyecto puede hacerse extensiva a la escultura, a
través de la cual, sin embargo, se estableció una jerarquización de las
diferentes galerías del claustro, otorgando una prioridad innegable al lado
meridional.
Desde el punto de vista decorativo, tres
elementos permiten establecer esta diferencia.
En primer lugar, los vértices del guardapolvo
del interior de esta galería adoptan formas figurativas variadas de atlantes o
de animales, diversas de las columnillas con pequeños capiteles de sencillo
motivo vegetal En segundo lugar, los cimacios de las parejas de columnas sobre
los que apoyan los arcos, que en los otros tres costados del claustro son
lisos, con una moldura de tipo bocel recorriendo la parte central, justo por
encima del estrechamiento de la base, en esta galería incorporan ricos y
variados elementos decorativos. En estos cimacios desaparece el bocel, la cara
inclinada —y más visible para el espectador— aumenta su altura y en ella se
despliegan parejas de leones, aves picoteando frutos, dragones cuyas colas se
enroscan o, simplemente, motivos vegetales consistentes en tallos ondulados que
salen de la boca de una cabeza de felino situada en el ángulo, con hojas que
van ocupando los espacios. El tercer y último elemento diferenciador en la
decoración de la galería meridional es el que atañe al tratamiento de las bases
de las columnas. En el claustro, son mayoritariamente de tipo ático, con
cabezas de cuadrúpedo adosadas al toro inferior en cada uno de los ángulos. No
obstante, en el lado meridional muchas de las bases presentan variaciones que
las enriquecen y que rompen la uniformidad que presentan en el resto de las
galerías. entrelazos decorando el toro inferior, cuadrúpedos rampantes en los
ángulos que apoyan las patas delanteras en el toro superior, o bien, una
alternancia de la mitad superior y la mitad inferior del cuerpo de cuadrúpedos.
Otro tipo de bases aún más complejas y también presentes en este costado
meridional son aquellas en las que se ha suprimido la escocia y los dos toros
apoyan encima de cuerpos de animales cuadrúpedos y dragones alados.
Exterior de la galería occidental
Más allá de estos elementos decorativos, la
escultura se concentra en los capiteles, que se distribuyen por pares en las
arquerías, y en los relieves de los pilares. Los capiteles presentan una
estructura parecida, con dados en el ábaco y astrágalo. Cuando se trata de
capiteles con temas bíblicos, las caras se encuadran con un arco entre las
torrecillas de los ángulos. Una característica que comparten todos los
capiteles historiados del claustro de Sant Cugat, de Sant Pere de Rodes y de
las portadas de Santa Maria de Manresa y de la iglesia parroquial de Santpedor,
un grupo de escultura perfectamente identificable y cuyos temas y repertorios
se van repitiendo.
A diferencia del claustro de Sant Cugat del
Valles, en el que parejas de capiteles, columnas y bases se adosan a los
pilares y reciben el último de los arcos de cada serie, en Girona los pilares
están recorridos por relieves y los capiteles solo se sitúan en sus ángulos.
Los relieves tienen la misma altura que los capiteles y el resultado es una
faja decorativa continua en la que tanto el ábaco como el astrágalo se
prolongan por las caras del pilar, a modo de marco superior e inferior de los
relieves. El ábaco, que en los capiteles consta de dados en los ángulos y el
centro de las caras, en su prolongación como encuadre superior de los relieves
es continuo salvo en el caso de un sillar de ángulo del pilar suroeste en el
que los dados del ábaco del capitel aparecen replicados en su prolongación en
el fragmento de relieve del mismo sillar, probablemente como resultado de un
error del escultor o del cantero que lo preparó.
La presencia de relieves en los pilares es
compartida de nuevo con el claustro de la catedral de Elna. Además de
enriquecer la decoración del conjunto, la elección de este recurso en Girona
hay que buscarla también, y sobre todo, en la necesidad de disponer de
superficies horizontales para la representación de ciclos narrativos extensos,
en concreto, los del Antiguo Testamento. Como veremos más adelante, algunos de
los modelos disponibles para los ciclos bíblicos tenían su origen en ciclos
pictóricos que implicaban un desarrollo horizontal de las escenas, muy distinta
del espacio restringido de las caras de los capiteles. En este sentido, la
voluntad de incorporar relieves narrativos extensos se ve reflejada en los
pilares de la galería meridional a los que hay que añadir un pilar de la
galería occidental, con escenas de construcción. Sin embargo, en los siete
pilares restantes, los relieves se resuelven con motivos ornamentales,
vegetales o figurados, repetidos tantas veces como es necesario para ocupar
toda la franja disponible.
Galería norte
Los temas representados en los capiteles y
relieves de los pilares son el otro elemento decisivo en la jerarquización de
las galerías del claustro, puesto que otorgan la preeminencia a la de la
iglesia, como ocurre en muchos otros claustros. Es en la galería meridional y
en algunos capiteles próximos donde están representados todos los temas
bíblicos. Quien concibió el programa de imágenes del claustro tuvo muy en
cuenta la función de estas imágenes en relación con los usos y los usuarios del
claustro. Hay que tener en cuenta que la iconografía de un claustro no
acostumbra a estar concebida como un discurso unitario, puesto que la propia
naturaleza de los soportes impide que el espectador-usuario pueda percibir
todas las imágenes a la vez. Estas se despliegan por las caras de capiteles y
pilares y van apareciendo a la vista del espectador en su recorrido
espacio-temporal de las galerías. Ello, no obstante, hay imágenes y narraciones
que por su localización recibían una atención especial, bien porque estaban situados
cerca de o frente a puertas de comunicación especialmente importantes, como las
de comunicación con la iglesia, bien porque se encontraban en el principal
espacio de las procesiones litúrgicas que en distintas fiestas recorrían esta
galería. Este es el caso de la de la iglesia en aquellos claustros cuyo
programa iconográfico concentra la narración bíblica en esta galería, como el
de la catedral de Girona, el del monasterio de Sant Cugat del Vallés o el de
Santa Maria de l'Estany.
La narración bíblica se encuentra, pues, en la
galería meridional. Las historias del Génesis se disponen en los relieves de
los pilares sureste y suroeste de ángulo, mientras que los episodios del Nuevo
Testamento se encuentran y se encontraban en los capiteles del lado interior
del pórtico, en las dos series entre los pilares de los ángulos y el pilar
central de la galería. Este contiene la alusión al Juicio, con la Anástasis. Se
trata de una ordenación de los ciclos del Antiguo y Nuevo Testamento muy particular
y original, sin otros paralelos en claustros con una distribución parecida y
para la que proponemos un origen en los programas pictóricos monumental de los
modelos.
En el pilar suroeste se encuentra el inicio de
la narración, con los primeros ciclos del Génesis. Las escenas del Nuevo
Testamento, que empezaban en el primer capitel situado inmediatamente después
del pilar, son las que siguen una ordenación lineal del ángulo suroeste hacia
el este. Esta ordenación, que es inversa respecto a la del claustro de Sant
Cugat, por ejemplo, donde el sentido de la narración va de Este a Oeste, tiene
mucho que ver con el acceso o los accesos al claustro desde la iglesia. En Sant
Cugat, la puerta de acceso al templo desde el claustro se encuentra
precisamente en el ángulo sureste, próxima al coro de los monjes y a la sala
capitular, y la narración bíblica empieza en este extremo de la galería del
claustro. Si bien en la catedral románica de Girona no había una puerta de
comunicación directa entre el claustro y la iglesia, la puerta de acceso al
claustro se situaba frente al pilar suroeste y al lado de la sala capitular,
donde hoy se encuentra la capilla de la Virgen del claustro o de Bell-Ull. Ello
explica que el inicio de la historia de la salvación se encuentre precisamente
en este punto.
Pecado original
Adán y Eva
Advertencia de Dios a Adán y Eva
La narración del Génesis empieza en los
relieves del pilar suroeste, con las historias de Adán y Eva, Caín y Abel y
Noé. La primera escena, en la cara occidental del pilar y después de un capitel
angular con aves picoteando frutos, es la creación de Eva. Dios está sentado de
perfil, extrae una costilla y la figura de Eva del costado de Adán que yace
dormido. Siguen la presentación de Eva a Adán en que Dios levanta a Adán por la
muñeca para despertarlo y mostrarle a su nueva compañera; la advertencia de
Dios a ambos respecto el Árbol de la Ciencia del bien y del Mal, que en Girona
es una vid con grandes hojas y racimos de uva; y el Pecado, con Eva recibiendo
la fruta prohibida de la serpiente enrollada en el árbol que es el centro de la
escena, y Adán comiendo. El ángulo del pilar se resuelve con los sillares que
toman la forma de una columna y de un capitel con astrágalo adosados. En el
capitel se representa la Reprobación, con Dios extendiendo la mano derecha
hacia Adán y Eva que están escondidos y agachados tras las ramas del árbol ya
en la cara meridional del pilar. Junto a ellos también se representa a la
serpiente y la transferencia de la culpa. El ciclo finaliza con la Condena al
trabajo, con Adán trabajando la tierra y Eva hilando, vestidos con sendas
túnicas. Siguen dos escenas, con las ofrendas de Caín y Abel y la muerte de
Abel a manos de su hermano. En esta segunda escena se representa también la
figura de Dios dirigiéndose a Caín, en el momento en que éste clava un pico en
la cabeza de Abel que yace ya en el suelo. La presencia de Dios se ha
interpretado como la advertencia a Caín después que manifestara su ira por el
rechazo de su ofrenda (Cn 4,5) y, por lo tanto, estaríamos ante la síntesis de
dos escenas: la advertencia de Dios después del sacrificio y la posterior
acción violenta de Caín.
Muerte de Abel
En el extremo de los relieves de esta cara del
pilar y solapándose con el episodio del fratricidio, se representa a Dios
encargando a Noé la construcción del arca. Es la primera escena de un ciclo de
Noé inusualmente extenso. En la cara oriental del pilar se representan dos
escenas de construcción del arca, con Noé, de pie y caracterizado con barba, y
uno de sus hijos cortando un tronco con una sierra de bastidor. Y a
continuación ambos personajes están pudiendo tablones con una azuela encima de
un banco de carpintero. Se trata de dos escenas que podemos identificar en los
capiteles de los respectivos claustros de Sant Cugat y de Sant Pere de Rodes.
En este último caso se trata de un ejemplar recientemente adquirido por el
Museo de Cluny de París y que forma parte de la misma serie que otros siete
capiteles catalanes del museo. En la cuarta cara del pilar se representa una
escena en que se sintetiza el embarque del arca, el Diluvio y el final del
Diluvio: Noé y su familia se acercan a la embarcación, que contiene una arquitectura
de distintos niveles y cuerpos, con aperturas y a la que al mismo tiempo llega
la paloma. En el capitel de París que pensamos procedente de Sant Pere de
Rodes, solamente se representa el embarque del arca, mientras que en el de Sant
Cugat la escena que aparece es el final del Diluvio, con la paloma que llega al
arca que se encuentra navegando. Los modelos disponibles debían contener
escenas diferenciadas para cada uno de los episodios de la historia del
Diluvio, tal como queda reflejado en los mosaicos de la catedral de Monreale,
con los que la historia de Noé de los relieves y capiteles catalanes comparte
muchos rasgos.
El ciclo de Noé continúa en el primer capitel
del interior de la galería occidental con la historia de la viña (núm. 73). En
este, como en otros casos de capiteles, algunas de las caras y figuras se
encuentran en muy mal estado. Ello no obstante es posible identificar la escena
de Noé trabajando en la viña, la desnudez de Noé, sus hijos acercándose para
cubrirlo y tres personajes femeninos que ocupan una cara y dos de los ángulos
que podrían identificarse con las mujeres de la familia de Noé.
Construcción del arca de Noé
Embarcando en la barca
El relato del Génesis continúa en el pilar del
otro extremo de la galería meridional, con los ciclos de Abraham, Isaac y
Jacob. Como en el caso del de Noé, se trata de representaciones narrativamente
muy extensas, que raramente encontramos en la escultura monumental y menos aún
en claustros, y que reflejan la disponibilidad y circulación de modelos muy
ricos desde el punto de vista narrativo en el noreste de los condados
catalanes. La lectura de los relieves sigue siendo de izquierda a derecha y
empieza en la primera cara visible del pilar desde la galería avanzando de
oeste a este, confirmando que el programa se ordenó teniendo en cuenta los usos
litúrgicos y el recorrido de las procesiones a partir de la puerta de acceso al
claustro.
Historia de Jacob
Jacob alimenta el rebaño de Labán
De la hospitalidad de Abraham, en Girona se ha
escogido la escena de Abraham lavando los pies a los tres visitantes, que se
representan sentados. En los capiteles de Sant Pere de Rodes y de Sant Cugat
dedicados al patriarca, la Hospitalidad consta de dos y tres escenas,
respectivamente: Abraham recibiendo los tres ángeles en la encina de Mambré
junto con Sara, el banquete y en el capitel vallesano se incluye también el
lavatorio de pies, como en el claustro gerundense. Ya en el otro lado del
pilar, siguen dos escenas con el Sacrificio, en este caso presentes en el
ejemplar de Sant Pere de Rodes y ausentes en el de Sant Cugat. Son los
episodios del viaje y el Sacrificio, que en Girona están compositivamente
unidas, puesto que las figuras de Abraham e Isaac del Sacrificio, uno sujetando
con una mano la cabeza de su hijo inclinada hacia atrás y con el otro brazo
detenido por el ángel, no se repiten en la escena precedente del viaje al lugar
del sacrificio, donde sólo se representa a uno de ellos guiando el asno, que
probablemente es Isaac puesto que no parece que tenga la larga barba de Abraham.
Aparición a Abraham
Historia de Isaac
En las dos escenas que siguen, aún en la cara
meridional del pilar, se repite la figura de Isaac sentado en un sillón. la
primogenitura de Jacob, con Isaac sentado en un sillón bendiciendo a Jacob ante
la presencia cómplice de Sara, y Esaú portando colgada al hombro la caza
solicitada por su padre y descubriendo el engaño y la prioridad obtenida por
Jacob. Tanto el Viaje y el Sacrificio de Abraham como las escenas de la
Primogenitura de Jacob forman parte de los grandes ciclos pictóricos del Génesis
tanto del área romana como de los mosaicos sicilianos, especialmente en
Monreale. En este caso, además, el claustro de la catedral incluye también un
amplísimo ciclo de Jacob, que comparte modelos con los mosaicos. En Girona, la
historia de Jacob se extiende por las otras dos caras del pilar, con las
escenas del exilio a la tierra de Labán. La primera composición incluye dos
escenas, narrativamente alejadas pero que se representan superpuestas o
compartiendo una misma composición: el sueño de Jacob, con la escalera con dos
ángeles situada en el ángulo del pilar y ocupando el sitio de un inexistente
capitel, y la lucha de Jacob con el ángel. Relacionada con el Sueño, se
encuentra a continuación la unción del altar. Siguen los episodios relativos a
las relaciones entre Jacob y su tío Labán, que se extienden por el resto de
relieves del pilar. Destacan la escena del pozo, en que Jacob está apartando la
piedra para que los rebaños de Labán conducidos por Raquel puedan beber, y la
del encuentro entre Jacob y Raquel.
El último ciclo del Antiguo Testamento se sitúa
en dos capiteles interiores de la galería oriental, próximos al pilar
suroriental, dedicados a la historia de Sansón. En el primero, situado a
continuación del pilar, se representa la lucha de Sansón con el león en el
camino de Timnán (núm. 21), mientras que la historia de Sansón y Dalila,
con la traición de Dalila, la ceguera de Sansón y la destrucción del templo de
los filisteos se representa en un segundo capitel ubicado un poco más allá en
el interior de la misma galería (núm. 25).
El Nuevo Testamento empezaba en el primer
capitel del interior de la galería meridional más próximo al pilar suroeste
(núm. 1). hoy este capitel es un ejemplar gótico, colocado aquí, como otros
capiteles de esta galería, probablemente para sustituir un ejemplar románico
suficientemente dañado como para haber perdido su función sustentante. Los
capiteles de esta galería que no se sustituyeron, así como muchos otros
ejemplares de las otras pandas, presentan diferentes grados de deterioro que
indican que en algún momento o momentos el claustro sufrió daños violentos. Se
ha apuntado que quizás fuera a finales del siglo XIII, lo cual explicaría la
presencia de capiteles góticos sustituyendo los románicos. A pesar de que, por
causa de ausencia, no sabemos con certeza qué escena o escenas contenía este
primer capitel, la estrecha vinculación y parecido que presentan los ciclos
neotestamentarios gerundenses con los del claustro de Sant Cugat permite
suponer con cierta base que este capitel contenía la Anunciación, la Natividad
y la Adoración de los Reyes. Es cierto que en la misma galería meridional hay
un ejemplar con estas escenas (núm. 18), pero está alejado de los episodios de
la infancia de Cristo, se sitúa en el lado exterior de la galería y presenta
unas características que no tienen ningún parecido con el resto de capiteles y
relieves del claustro. Más bien parece una versión muy tardía del ejemplar del
claustro del monasterio de Sant Pere de Calligants, en Girona, con las mismas
escenas y composiciones, incluso con alguna confusión en el proceso de copia.
Capitel con la fluida a Egipto (núm. 5)
La hipótesis sobre cuáles debían ser las
escenas del primer capitel neotestamentario está también basada en los tres
capiteles que siguen que están dedicados respectivamente a la Anunciación de
los pastores (núm. 3), la Huida a Egipto y la Matanza de los inocentes (núm. 5)
y a la Presentación en el templo (núm. 7). En el claustro de Sant Cugat, estas
escenas se distribuyen de la misma forma en tres capiteles cuyo parecido con
los gerundenses es muy elevado. hay otra coincidencia interesante entre ambos
claustros: la ubicación de los capiteles de la lnfancia de Cristo delante de la
sala capitular. En el momento de la construcción del claustro de Girona, esta
dependencia era la del siglo XI y estaba situada justo a la derecha de la
puerta de acceso al claustro. Todavía se conservan las ventanas geminadas que
debían blanquear la puerta del capítulo. En Sant Cugat, los dos primeros
capiteles de la galería oriental desde la puerta de comunicación del claustro
con la iglesia son los de la Anunciación, la Natividad y la Epifanía y de la
Presentación en el templo, están situados precisamente justo delante de la sala
capitular y, por lo tanto, fuera de la narración bíblica de la galería
meridional.
El capitel gótico anterior al pilar central de
galería ocupa el lugar de otro ejemplar desaparecido del Nuevo Testamento (núm.
9). Si tenemos en cuenta de nuevo los del claustro del Valles, es muy posible que se tratara de la Multiplicación de los panes y los peces, que es seguido ya
en el segundo tramo de la galería, por los capiteles de la Pasión y de la
Resurrección. La Entrada a Jerusalén (núm. 11), cuya reproducción prácticamente
exacta en Sant Cugat permite identificar mejor algunas partes muy dañadas del
relieve gerundense, muestra a Cristo cabalgando el asno en la cara occidental,
la más visible en el recorrido de la galería desde el acceso al claustro. En la
cara interior, los habitantes de Jerusalén salen de la ciudad a recibir a
Cristo, extendiendo sus mantos y uno de ellos se quita la túnica por la cabeza,
también para extenderla. Sigue el capitel con el Lavatorio de pies de Cristo a
los apóstoles (núm. 1 3), con una composición también idéntica al de Sant
Cugat, en la que el centro de la narración, Cristo lavando los pies a Pedro, se
encuentra de nuevo en las caras más visibles desde la galería. La Duda de santo
Tomás, que era la referencia a la Resurrección de Cristo, ocupaba el siguiente
capitel, hoy sustituido por uno gótico (núm. 15). En este caso, tenemos la
certeza de que se encontraba aquí, puesto que un fragmento de capitel con este
tema se ha conservado en el lapidario de la catedral.
La Dormición de la Virgen (núm. 1 7) y la
Parábola de Lázaro y Epulón (núm. 19) cierran el relato del Nuevo Testamento.
Ambos capiteles se repiten de manera muy parecida en Sant Cugat. El de la
Dormición, con la Virgen yacente entre los apóstoles, Cristo detrás cogiendo su
alma y entregándola a sendos ángeles que salen de las torrecillas angulares,
confirma la riqueza de los modelos disponibles en Girona y en ambos claustros
se sitúa al final del relato neotestamentario. Sin embargo, la ubicación
diferente del capitel de la parábola de Lázaro y Epulón, con el banquete, la
muerte de Lázaro, la muerte de Epulón y el seno de Abraham, está relacionada
con la función de las imágenes en cada caso. En Sant Cugat, la historia
adquiere un carácter moralizante al situarse en la galería occidental, casi en
el ángulo noroeste, cerca de la cocina y el refectorio y delante de la puerta
de acceso al claustro desde el exterior donde se distribuía diariamente la
limosna. Si bien el sentido de la contraposición entre avaricia y caridad no
debía estar ausente en el claustro gerundense, como tampoco el relacionado con
la proximidad entre el seno de Abraham y las escenas próximas del patriarca en
el pilar, la figura de Lázaro asume también y sobre todo una significación
funeraria en relación con la procesión del día de difuntos que, según la
Consueta de 1 360, recorría el claustro desde la iglesia. Cerca de la que
entonces era la nueva capilla de San Rafael —construida en 1315 donde en época
románica había otra puerta del claustro— tenía lugar la tercera estación de la
procesión y se cantaba el responso Qui Lazarum, que hace referencia a la
resurrección de Lázaro.
La narración de la historia de la salvación
finaliza en los relieves del pilar central de la galería sur con una alusión a
la Resurrección y al Juicio Final. La representación se desarrolla siguiendo el
mismo sentido que el resto de la galería. En la cara occidental, después del
capitel de ángulo con un personaje sentado con dos dragones a cada lado que le
muerden los hombros, se encuentra la Anástasis. Cristo, con nimbo crucífero,
habiendo destruido las puertas del infierno, domina con una larga cruz dos pequeñas
figuras demoníacas mientras extiende la mano y toma a Adán. Detrás, otras
figuras muy deterioradas de los justos, entre las cuales debía encontrarse Eva,
van desnudos como Adán, levantan la mano y se dirigen hacia Cristo. En las
caras interior y oriental del pilar se desarrolla una amplia representación de
distintos pecados y tormentos del infierno, que empieza con una pareja de
ángeles que sujetan a dos condenados y los envían al fuego infernal que cubre
el resto de los relieves con los distintos pecados. Entre ellos, la discordia
mediante la lucha de dos personajes que se cogen por el pelo mientras se clavan
lo que parece un cuchillo, la lujuria, con una serie de mujeres desnudas y
mordidas por serpientes y sapos que ocupan el capitel del ángulo, y una gran
caldera con los condenados y varios demonios. En la cara exterior del pilar, no
visible desde la galería, se dispone un motivo vegetal.
A pesar de que la Anástasis y el Juicio Final
cierran una amplia narración de la historia de la salvación, son imágenes que
se encuentran en el centro de la galería, interrumpiendo el desarrollo ordenado
de la historia de Cristo. Esta particular ordenación de los ciclos, a la que se
añade la disposición de los episodios del Libro del Génesis en los extremos de
la galería, es sin lugar a duda uno de los aspectos más particulares del
claustro de Girona. El análisis de los ciclos veterotestamentarios y de sus paralelos
nos lleva a plantear un origen de los modelos próximo a los grandes programas
pictóricos concebidos a partir de finales del siglo XI y a lo largo del siglo
XII en torno a Roma, en Sant'Angelo in Formis (Campania) y en las decoraciones
en mosaico de las iglesias sicilianas de época normanda. Programas que en parte
retomaban las decoraciones de las antiguas basílicas romanas de San Pedro del
Vaticano y de San Pablo extra muros, que conocemos gracias a dibujos y
descripciones de época moderna, y en parte aspectos de otras tradiciones
narrativas del Antiguo Testamento. Tanto en las basílicas tardo antiguas como
en los templos románicos convivían y conviven los ciclos veterotestamentarios y
los neotestamentarios, dispuestos en dos o tres franjas superpuestas
recorriendo los muros de la nave central y a veces de las naves laterales.
La importancia narrativa otorgada al Antiguo
Testamento y, más concretamente al Génesis, junto con su confrontación con la
historia de Cristo, son aspectos que guiaron la concepción de la galería
meridional del claustro gerundense. Además, los ciclos del Génesis presentan
iconografías que comparten muchos rasgos con los conjuntos del área romana y
los sicilianos, sobre todo los de Noé, Abraham e Isaac. En las iglesias
pintadas, la visualización de los ciclos vetero y neotestamentarios era y es
sincrónica puesto que las narraciones discurren simultáneamente en franjas
superpuestas a ambos lados de la nave. Además, la decoración de la
contrafachada occidental acostumbra a estar dedicada al Juicio final (por
ejemplo, en Sant'Angelo in Formis, en San Giovanni in Porta Latina o en la
catedral de Monreale). La particular ordenación de los ciclos del claustro de Girona
podría responder a la disponibilidad —y lógicamente a la adaptación a un marco
de naturaleza muy distinta—, de unos modelos estrechamente relacionados con la
decoración pictórica monumental de iglesias del área romana y del sur de Italia
y Sicilia. una adaptación que no se limitó a la selección de las escenas, sino
que implicó también a la ordenación general del programa de forma que, la
convivencia y confrontación del Antiguo y el Nuevo Testamento de los programas
pictóricos romanos se trasladaba a la galería de un claustro, con el Juicio
Final situado en el centro, como en la contrafachada de las iglesias.
En los relieves de uno de los pilares de la
galería occidental se encuentra una de las escenas de construcción más
interesantes del románico, que se acompaña con la bendición de las obras por
parte del obispo. Los canteros tallando los sillares, el escultor labrando un
capitel y los tres personajes transportando agua, tanto la necesaria para la
argamasa como la bebida de los artesanos, que es llevada a hombros. El tema
principal, sin embargo, es el que se sitúa en el capitel del ángulo interior,
siendo de nuevo la imagen más visible desde la puerta de entrada al claustro y
desde el acceso al refectorio que se encontraba delante. Es la imagen del
obispo bendiciendo, acompañado de un acólito que le sostiene el báculo,
mientras que un tercer clérigo, con hábito y tonsura señala al obispo. El
énfasis que se quiso dar a este capitel es indiscutible puesto que se utilizó
el mismo recurso que en los de escenas narrativas del Antiguo y el Nuevo
Testamento: los arcos enmarcando las caras y las torrecillas en los ángulos, en
este caso sostenidas por columnillas. La figura del escultor tallando un
capitel, que aquí forma parte del contexto de la escena de construcción, fue
posteriormente utilizada como autorretrato por Arnau Cadell en Sant Cugat, al
lado de la inscripción en la que se atribuye la construcción y la escultura del
claustro.
La imagen del escultor con una disposición
prácticamente idéntica a las catalanas la encontramos en un capitel del tercer
taller de La Daurade (hoy en el Musée des Augustins de Toulouse). La escultura
tolosana, especialmente la que se conoce como tercer taller de La Daurade, tuvo
una incidencia hasta tal punto destacada en el claustro de la catedral de Girona
y en los de Sant Pere de Rodes y Sant Cugat que es razonable suponer que alguno
o algunos de los escultores que trabajaron en estos conjuntos procedía o se
había formado en Toulouse o con artesanos tolosanos. Estos tres claustros
catalanes no pueden explicarse sin los modelos procedentes de Toulouse, donde
hubo una actividad continuada en distintas obras de la ciudad, con talleres
escultóricos trabajando a lo largo del siglo XII.
Relieve del pilar de la galería
occidental con el transporte de avería, para beber y para las obras
de construcción del Claustro
Relieve del pilar de la galería occidental
con el Obispo bendiciendo las obras de la construcción del claustro
Además de la imagen del escultor tallando un
capitel, hay que señalar otros temas y rasgos que confirman la importancia de
la incidencia tolosana en Girona. uno de ellos es la escena de la tonsura, con
un clérigo de pie afeitando la cabeza a otro que está sentado. Se encuentra en
un lugar muy visible de la galería meridional, en el capitel de ángulo del
pilar sureste, entre las escenas de la Hospitalidad de Abraham y el Sacrificio
de lsaac. Se trata de una representación muy rara, que sólo la hemos localizado
en un capitel del tercer taller de La Daurade y en el claustro de Sant Cugat.
Las escenas narrativas bíblicas de los capiteles tolosanos, a partir del
segundo taller de La Daurade y la escultura de Gilabertus, incorporan la
representación de arquitecturas para enmarcar las escenas. Otro rasgo
indiscutiblemente tolosano es el referente al repertorio vegetal, con tallos y
hojas formando composiciones variadas en los capiteles y relieves de los
pilares que se convierten en una de las “firmas” de la escultura de
estos claustros catalanes, y que tuvo una amplísima difusión en la escultura
románica tardía a ambos lados de los Pirineos. Una organización particular de
los capiteles con una combinación de un primer nivel de elementos vegetales, roleos
u hojas de acanto, con figuración u ornamentación vegetal en la parte media y
superior de la cesta es también una peculiaridad que comparten los capiteles de
Girona y los de los otros dos claustros catalanes con los ejemplares del tercer
taller de La Daurade.
Los modelos tolosanos no son el único punto de
partida de escultura de Girona, especialmente en relación con los repertorios.
En lo que se refiere a los ciclos narrativos del Antiguo y Nuevo Testamento,
los modelos disponibles y utilizados no eran los tolosanos. A pesar de ello, el
desarrollo narrativo que conocen estos claustros es una novedad pues hasta
aquel momento la escultura de los claustros catalanes (Cuixá, Serrabona,
Ripoll...) prácticamente no incorporaba el relieve narrativo. Y este hecho no
se puede desvincular de las influencias tolosanas, concretamente del claustro
de La Daurade, que a principios del siglo XII recoge el testigo del de Moissac,
y de los relieves narrativos de la catedral de Saint-Etienne, así como de las
portadas de las salas capitulares de ambos conjuntos.
Infierno
Infierno
La importación de modelos tolosanos se
incorporó a repertorios locales muy implantados en los territorios del noreste
de los condados catalanes (Rosellón, Ripoll, Vic y comarca de Osona, besalú y
comarca de la Carrotxa, Girona y sobre todo Ampurdán) y que tienen una
presencia muy amplia en el claustro que nos ocupa. Las parejas de animales
rampantes, leones, leones alados o gritos, en las caras del capitel, girando la
cabeza hacia el ángulo son muy frecuentes en la escultura rosellonesa y conocen
una gran difusión en estos territorios. Los personajes sentados frontalmente,
con las manos apoyadas en las rodillas, es un tema que se encuentra en los
claustros de Ripoll y de Sant Pere de Calligants, y que en Girona es utilizado
incluso como uno de los elementos figurativos del guardapolvo de la galería
meridional. Los leones pasantes —a veces gritos— es otro tema que remite al
claustro rivipullense. Estos temas los encontramos tanto en el claustro de Girona
como en los de Sant Cugat y de Sant Pere de Rodes. Entre los capiteles que
hemos considerado procedentes del de Rodes, sin embargo, se contabilizan
algunos ejemplares con estos motivos, pero con unas características formales
también locales, que indican el trabajo de escultores ampurdaneses bien en una
primera fase del nuevo claustro, bien simultáneamente con los artesanos de
formación tolosana. Es algo a tener en cuenta en la cuestión de la precedencia
o no de este claustro respecto del de la catedral de Girona, para la que no se
dispone de ninguna base documental.
La riqueza y variedad de motivos decorativos i
figurativos del claustro incluye desde los capiteles corintios, aquellos en los que se combinan los acantos con otros elementos vegetales y que identificamos
como corintio-vegetales; las diversas variedades de composiciones con aves
picoteando frutos, las sirenas, tanto sirenas-pájaro como sirenas-pez, las
escenas de lucha entre personajes armados con escudo y espada con animales y
monstruos o entre ellos, las representaciones de cacerías, de liebre, por
ejemplo, o los personajes sometiendo animales.
Finalmente,
una serie de fragmentos escultóricos conservados en la catedral atestiguan que
el taller del claustro de Girona realizó otros trabajos. Especialmente
relevantes son un friso con decoración vegetal y dos capiteles de ángulo, uno
corintio y otro con pájaros picoteando frutos, que seguramente formaron parte
de la estructura de una portada de la catedral, de las de la galilea, de la de
San Miguel o de la puerta de acceso al claustro.
Relieve del pilar central de la galería
meridional con el Descenso a
los infiernos
Relieves del pilar Septentrional con
parejas de aves comiendo frutos entre decoración vegetal
Ex-colegiata de Sant Feliu de Girona
Esta iglesia se sitúa extramuros, junto a la puerta
de Sobreportes y construida sobre una colina de pronunciado desnivel a la
derecha del río Onyar. Este templo de origen martirial tardoantiguo toma
importantísima relevancia durante la Alta Edad Media cuando, primero en
solitario y luego junto a la basílica intramuros de Santa María, ejerce como
catedral, hasta mediados del siglo X, inicios del siglo XI, cuando pasa a ser
considerada canónica. La historia de la iglesia de Sant Feliu de Girona es
larga y en su estudio se mantienen debates abiertos, tanto a nivel
historiográfico (pues sus orígenes desaparecen escasamente documentados) como
de interpretación de las fases constructivas. Con el objetivo de explicar el
crecimiento de la ciudad extramuros y los orígenes de la basílica, se han
llevado a cabo varias campañas de exploración arqueológica alrededor y dentro
de la misma iglesia. A raíz de las excavaciones llevadas a cabo en el año 2010
en el interior del presbiterio y en el transepto septentrional, Josep M. Nolla
y Lluís Palahí hacen una lectura crítica y de conjunto de las escasas fuentes
documentales sobre el templo, anteriores al siglo XIII. Estos autores elaboran
una interpretación de los orígenes de Sant Feliu de Girona.
Desde sus inicios esta iglesia advocada a San
Félix, laico predicador y mártir por orden de Diocleciano en la Gerunda romana.
Prudencio en su Peristephanon recita. Parua felicis decus
exhiberit/artus sanctis locuples Gerunda. San Félix habría sido martirizado
en un suburbio extramuros cerca de la puerta meridional de Gerunda,
donde habría una basílica en la que se llevaba a cabo la celebración de las mundinae
antes del año 1000.
Según Nolla y Palahí, el cambio de ubicación de
la tumba del Santo al cementerio ubicado extramuros junto a la puerta
septentrional, se debería a un traslado del cuerpo del mártir que, reclamado
por sus familiares o seguidores, hubiera recibido una sepultura digna dentro de
algún área funeraria o monumento ya existente. Posteriormente este espacio
deviene lugar de oración y de cohesión de los cristianos gerundenses en torno a
la figura de San Félix. Con la promulgación del decreto de tolerancia en el año
313 este lugar se habría monumentalizado, alzándose a finales del siglo VI o
inicios del VII el primer templo cristiano dedicado a San Félix, sobre la
sepultura del santo, probablemente ubicada en el presbiterio actual. Los ocho
sarcófagos tardoantiguos encastados en los muros del actual presbiterio dejan
constancia de la riqueza del conjunto funerario que se formó junto al martyrium
de San Félix, que certifica la cristianización de individuos poderosos hacia
los años 310 y 325 d.C.
En época carolingia la existencia de la
basílica tardoantigua de San Félix, bien documentada por noticias de carácter
episcopal. En ella se declara que esta primera iglesia fue en un inicio sedis
Gerundae, extramuros, y poco después devino en co-catedral junto a Santa
Maria, intramuros. En varios testamentos y donaciones se mencionan ambas sedes
e incluso en algún caso, erróneamente, se citan como una sola iglesia de doble
advocación, como en la bulla del papa Formoso en 892. En un documento del año
893 se precisa la ubicación exacta de ambas iglesias. tenuit hoc Gondemarus
episcopus per vocem Sancte Marie Serie virginis que est sita inframuros Gerunda
civitate & Sancti Felicis martinis Christi qui est fundatus ante portas Gerunda
civitate. La lápida con el epitafio del obispo Servusdei, del año 907,
encastada en el muro meridional del presbiterio actual, corrobora que a
principios del siglo X el templo de Sant Feliu de Girona sigue manteniendo su
preeminencia. En dicha lápida se lee. + CESPI SVB DVRO CVBAT SERVUS / DET
ECCL(EST)AE CERVNDENST EP(ISCOPV)S, VIX(IT) / IN EP(ISCOP)ATV ANNIS XV, OBIT XV
K(A)L(ALENDAS) / SEPT(EMBRIS) AN(NO) D(OMI)NI DXCCCVII, IN DIC(CIONE) VII.
En 908 fue entronizado en Sant Feliu del obispo
Guigó: Conventus Clericorum atque Plebegium factus est citra portam Gerundae
civitates in ecclesiam sanctissimi felicis Christy martiris. Posteriormente
en el testamento del arcipreste y abad de Sant Feliu, llamado Guadamir, del año
976, se indica el lugar donde éste dicta testamento in ipso burgo de
predicto civitate, in mansiones Sancti Felicis martiris, in sua domo, in
suo lecto. Esta noticia nos informa por primera vez de la existencia de un
burgo en torno a Sant Feliu y mansiones / domo donde vivía el abad, seguramente
junto a la comunidad eclesiástica de Sant Feliu, edificio que los arqueólogos
ubican a levante del edificio actual, cerca de la antigua Vía Augusta. Dicho
documento corrobora, junto al testamento condal y el del obispo Miró Bonfill
dictado en febrero del año 979, que se estaban llevando a cabo unas obras en
Sant Feliu. Según M. dels S. Cros, la gran donación efectuada por Miró Bonfill
debe relacionarse con una nueva consagración de la Catedral de Girona, de Sant
Feliu o de los dos templos a la vez coincidiendo con el descubrimiento del
cuerpo de San Félix, hecho relevante que menciona el abad Oliba (sobrino de
Miró) en el epitafio de su sepultura en Ripoll. En ese momento, según hipótesis
de M. dels S. Gros recogida por Nolla y Palahí, se habrían recuperado, junto al
cuerpo del mártir, los ocho sarcófagos integrados después en el presbiterio
románico.
Fachada gótica
Las noticias sobre la basílica románica de Sant
Feliu y sus áreas anexas, estrechamente vinculadas con el crecimiento del burgo
durante el siglo XI, son pocas y dispares. Al parecer a finales del XI, inicios
del XII, se llevaban a cabo obras menores en Sant Feliu. en 1081 Bernat
Guillem, sacristán, Quién lega 10 onzas de oro ad reglas Sancti Felicis (las
rejas). En su testamento de 1102, Gausfred Bastons, señor de Cerviá de Ter,
lega 10 sueldos de plata ad opera Sancti Felicis Gerunde; y cinco años
después en el testamento de Ermergarda de 1107, se hace un legado
específicamente ad opera ipsius domui claustri.
Hasta inicios del siglo XIII no vuelven a
aparecer noticias. Se menciona indirectamente un “muro nuevo” de la
iglesia. La información precisa y bien estudiada que aportan los documentos
sobre el crecimiento del burgo de Sant Feliu entre el siglo XI y el siglo XIII,
resulta importantísima para la comprensión del templo románico y del complejo
eclesiástico organizado en torno a un desparecido claustro que lo habría
acompañado al menos desde la primera mitad del siglo XII, y del que únicamente
tenemos noticia documental. Resulta plausible la hipótesis que algunos de los
capiteles románicos ubicados en el triforio de la cabecera y los que aparecen
en la base de las nervaduras de la cubierta del ábside pertenezcan a ese
perdido recinto claustral.
Aunque pesa un enorme vacío documental sobre el
templo y su complejo abacial anexo a lo largo del siglo XII, sabemos que, entre
el siglo XI-XIII, el burgo de Sant Feliu vive una formidable expansión junto a
la fachada septentrional de la iglesia y en torno a un cementerio. Un documento
de 1078 permite reconstruir la organización de la trama urbana de este burgo
extramuros. Gracias a los documentos de inicios del XIII donde se describen
ciertas casas se define la ubicación de un cementerio románico que Palahí y
Nolla asocian al clausum. En 1230 el abad de Sant Feliu, entonces Ramon
de Bas establece a Guillem Barral en una casa que limitaba a levante con el
cementerio parroquial, a mediodía con el “muro nuevo” del templo y con
otras casas de Berenguer de Sant Jaume en el lado norte y oeste.
Posteriormente, en 1233, él mismo vende sus casas a su vecino, el clérigo Berenguer
de Sant Jaume, que amplía sus propiedades. En este documento se dice que éstas
están separadas del cementerio por un callejón, probablemente el precedente de
la calle que da acceso al templo por su puerta septentrional. En 1250 las casas
de Guillem Barral junto a las de Berenguer de Sant Jaume aparecen donadas al
clérigo de Sant Feliu, Ramon de Sant Jaume, Que suponemos las une como parte de
un complejo eclesiástico de Sant Feliu. En sendos documentos de 1239 y 1264 se
mencionan las casas que cerraban el cementerio por su lado septentrional.
Finalmente, en 1287 Arnau Rafart vende al clérigo Arnau de Camps su casa que
afronta al oeste con el cementerio. Tales documentos corroboran una densa
urbanización de casas que cercaban el cementerio anexo a la iglesia de Sant
Feliu y que a lo largo de siglo XIII pasan a manos eclesiásticas. La escalinata
barroca ante la puerta de oeste del templo, tiene un claro precedente en las
escaleras de Sant Feliu que aparecen mencionadas en un documento sin fechar de
hacia 1230 que contiene la concordia entre el abad Ramon de Bas y el canónigo
Pere de Pau. En él se enuncian unas casas que afrontan con las escaleras de la
iglesia y el claustro, que encerraría la zona funeraria o cementerio. Ningún
documento anterior menciona dichas escaleras, por lo que los arqueólogos las
suponen construidas poco antes de 1230.
La mención de las escaleras y el “muro nuevo”
(septentrional), nos llevan a pensar que en el primer tercio del siglo XIII se
había iniciado la construcción de un nuevo edificio que significaría la
supresión completa de la anterior basílica (documentada en sendas
excavaciones), de la que se reaprovecharían los sarcófagos romanos junto a la
lápida de Servusdei. Varios e importantes legados sufragarían la obra románica.
Así en 1225, Elisenda de Vilademany dona 30 sueldos a la obra de San Feliu,
posteriormente, en 1243, Bernat de Sitjar (propietario de la “Montana d’Or “)
deja escrito: dimito Sancto Felici Gerunde XXX soldios, operi eiusdem, X
soldios.
El templo actual conserva la estructura románica de planta de tres
naves con transepto y una cabecera que, como en otras grandes sedes del siglo
XIII, según Joan Albert Adell, habría previsto un ábside central flanqueado por
dos ábsides menores a cada lado. Sin embargo, las evidencias conservadas
plantean un transepto septentrional sin absidiolas. El tramo presbiterial
enlaza con la nave central, dividida en cuatro tramos por tres pares de gruesos
pilares de sección cuadrangular. Las bóvedas de arista de las naves laterales,
se articulan por sendos perpiaños. Los cuatro primeros pilares son lisos sin
pilastras adosadas En el tercer par de pilares aparecen pilastras adosadas que
alcanzan la cubierta gótica. Ello nos hace interpretar que o bien este par de
pilares fue el primero que se erigió y que los restantes se dispusieron para
una cubierta distinta, o bien se tenía prevista una bóveda con arcos perpiaños
sobre ménsulas.
Fachada meridional
Ábsides
Ábsides
En los muros del presbiterio, donde se
encuentran insertados los ocho sarcófagos romanos y paleocristianos, se abren
sendas puertas de medio punto.
La del muro sur da acceso a una escalera de
caracol que lleva al tejado y la septentrional conduce a la sacristía,
rectangular y con bóveda de cañón apuntada, con ventanas abocinadas y
rectangular, incluyendo un vano de doble derrame que en origen iluminaba el
muro este del transepto norte, evidencia de una fábrica tardorrománica, quizá
relacionable con el documentado “muro novo” (septentrional) citado por
primera vez en 1221.
Corresponden a la obra románica de mediados del
XIII los muros perimetrales del templo, la sacristía, los ábsides centrales y
meridionales, los pilares, el muro de la nave central hasta la altura del
triforio. Las cubiertas de la cabecera y la nave se desarrollan según sistema
gótico. Quizá la construcción sufrió serios daños en la cubierta a raíz del
asedio de 1285 o quizá la obra se habría paralizado alterándose su plan
inicial. Esto parece más probable, dada la falta de pilastras adosadas en los
dos primeros pares de pilares. Los templos anteriores al actual, tanto la
basílica tardoantigua como el edificio del siglo XIII eran menores que el
actual, puesto que el último tramo del edificio y la fachada occidental son una
ampliación llevada a cabo en el siglo XV.
Además de esta fachada de poniente, existe una
puerta de mediodía y hubo una tercera puerta en la fachada septentrional, que
comunicaba con el claustro gótico desmantelado al encargar el obispo Lorenzana
la vigente capilla barroca de San Narciso.
Según Lambert, el triforio y las cubiertas
serían resultado de la continuación de las obras iniciadas en la primera mitad
del siglo XIV sin alterar el planteamiento de la fábrica románica. El triforio
está decorado con frisos y capiteles inspirados en los románicos pero
realizados durante el siglo XIV. La galería del ábside se encuentra a un nivel
inferior a la del presbiterio.
El paramento románico de los muros y de los
pilares es de sillería de caliza local, bien escuadrada, en hiladas a soga y
tizón con anchura variable. Los arcos del primer y del segundo tramo presentan
diferente altura. El brazo septentrional del transepto no es muy profundo. Su
muro de levante asume la ventana abocinada y dovelada y bajo ella dos arcos de
medio punto ciegos, ideales para el cobijo de sarcófagos. La fábrica del
transepto sur parece unitaria y ligeramente posterior a la del septentrional,
con molduras de inicios del XIV y dos bóvedas
de crucería con nervaduras molduradas. La cubierta de cuarto de esfera de los
ábsides laterales es apuntada, con vano apuntado de doble derrame en el eje, embocadura
con acodillamiento e imposta lisa.
La comunicación entre transeptos y naves
laterales es dispar: con fajón para la nave del Evangelio y perpiaño apuntado
para la colateral sur.
El presbiterio contiene integrados en sus muros
los ocho sarcófagos paleocristianos antes mencionados, dispuestos a razón de
cuatro en cada muro, dos a cada lado de las mencionadas puertas. Los dos
sarcófagos superiores del muro norte se presentan protegidos por una moldura de
plano y caveto de fábrica románica, que se mantiene en el sarcófago superior
derecho del muro sur, mientras en el izquierdo se integra una complicada moldura
formando una hornacina en el centro. En el muro sur, a la izquierda de la
puerta, sobre el sarcófago romano inferior, se conserva encastada la lápida del
año 906 con el epitafio antes transcrito del obispo Servusdei. Al igual que
ocurre en el ábside, el presbiterio se abre a la nave a través de un arco
triunfal en gradación, que coincide con las impostas de los arcos formeros
correspondientes a ambos lados del transepto.
La
cacería de Leones, Iglesia
de San Félix (Gerona). Sarcófago de principios del IV (h. 315-335 d.C.). El
león, símbolo de la muerte.
Cara frontal del sarcófago romano del
siglo IV d.C., tallado en mármol, procedente de un taller de Portus
Ilicitanus, Santa Pola. Proserpina es raptada
por Plutón, dios del inframundo y su madre Ceres la
busca y toma venganza.
La Historia
de Susana en un sarcófago de la Iglesia de San Félix
Sarcófago de la pared
Arcos formeros
La planta del ábside mayor presenta responde a
fórmulas románicas, mientras las cornisas, las tres estilizadas ventanas
apuntadas y la cubierta responden ya a planteamientos góticos. A la altura del
triforio se decoran las aristas con molduras en gradación a modo de columnillas
adosadas que desarrollan sobre sus capiteles y cornisas superiores sendas
nervaduras que sustentan la bóveda gótica. Aunque se trata de dos fábricas
consecutivas, la apariencia unitaria del paramento donde se abre el triforio
nos lleva a pensar que en este punto se encontrarían las fábricas de finales
del XIII y la de inicios del XIV. Sobre el resto de los elementos del
interesante ábside nada detallaremos por no mantener derivación o
correspondencia con el periodo románico del que nos ocupamos.
Exteriormente, el ábside central no presenta
podio y sobre un cuerpo inferior de catorce hiladas, presenta equidistantes los
alféizares de tres ventanales ya de inicios del siglo XIV. La mayor parte del
paramento de la sacristía corresponde a la baja Edad Media, aunque conserva un
segmento de muro románico que en la parte inferior, quizá correspondiente a
alguna de las ampliaciones del siglo XII.
A mediodía del ábside central se adosa la torre
que alberga la escalera de caracol. Las dos absidiolas del transepto sur se
levantan sobre un podio en resalte, con sendas ventanas apuntadas, cornisa de
caveto e irregularidades en torno a las ventanas.
En la fachada meridional, tanto el hastial del
transepto como el muro de la nave acusan diferentes fases de la obra gótica. En
1998, al derribar las estructuras adosadas a mediodía del templo, se
descubrieron en torno a la puerta diez lápidas sepulcrales con inscripciones de
entre el siglo XII y el XIV (dos de ellas descritas por Jaime Villanueva).
Cuatro lápidas de este conjunto, las número 2
(1179), 6 (ca. 1230), 8 (ca. 1170) y 9 (1225) presentan una tipología
arcaizante con caracteres que conservan rasgos de la escritura uncial. Las seis
lápidas restantes, fechadas en la segunda mitad del siglo XIII pertenecen a
momentos posteriores. Josep M. Marqués, publicó este conjunto en 1988 y detalló
las versificaciones de las más antiguas, 2 y 8, con hexámetros que riman dos a
dos; las lápidas del siglo XIII introducen una métrica más sofisticada con rima
interna.
En el mismo lugar se halla el deteriorado
sarcófago esculpido de los Sitjar, de piedra calcárea y cubierta a dos aguas.
En la cara frontal presenta una inscripción que identifica los cuerpos
contenidos, Guillem Arnall y su hija Arnaleta. ALTO DOM III MCXCVIII NONAS
IUNII OBIIT CUILELMUS ARNALLI RECIIARIO. ASNO DOMINI MCCXIIII VII KALENDIS
SEPTEMBRIS OBITT ARNALLETA EIUSDEM FILIA UXOS ARNALLI STRUCIONIS. RESQUIENCANT
IN PACE AMEN (transc. J. Puig i Cadafalch). En esta cara se desarrolla una
escena celestial con dos estilizados ángeles en horizontal y una estrella que
contiene el Cordero Místico El grafismo y la geometría caracterizan este
bajorrelieve. El tratamiento plástico coincide con el único capitel del
triforio de Sant Feliu dedicado a San Narciso. En las caras laterales se
encuentran dos cruces envueltas en incisiones lineales. La composición de este
sarcófago remite al sarcófago romano reutilizado en el interior del templo en
el que aparecen dos genios sosteniendo la figura del difunto, modelo
relacionable también con mandorlas alzadas por ángeles de la Cataluña norte.
Sarcófago de los Sitjar
La escultura románica integrada el interior de
la cabecera de Sant Feliu es poco conocida. Consiste en dos conjuntos de
capiteles que adornan el triforio y el arranque de las nervaduras del ábside
mayor. Según Elie Lambert primero e lmma Lorés después, podría tratarse de
piezas reubicadas tras la anulación del primer claustro de Sant Feliu
(documentado a inicios del siglo XIII) y que habría sido destruido a raíz del
asedio francés de 1285. Para lmma Lorés de los catorce capiteles del triforio,
doce son románicos. Se distribuyen en seis ventanas (A, B, C, D, E y F), de las
que A, C, D y F son tríforas, mientras las ventanas B y E son bíforas. Se
describen los capiteles de norte a sur, de la venta A a la F.
El capitel 1 A (interior) con ábaco liso y
cesta con cuatro cabezas seriadas, de finales del XIII o inicios del XIV, ya
gótico. Como afirma Lorés, se debe relacionar con los capiteles que soportan
dos sarcófagos del claustro de la Catedral de Girona.
El capitel 2A (exterior) se decora con dos
registros entrelazados vegetales regulares y simétricos. En la parte superior,
sobre el entrelazado de tallos perlados, se disponen cuatro grandes piñas.
Decoración vegetal que responde a la “segunda flora languedociana”
presente en el claustro de la Catedral, similar a los capiteles 10 y 14 de Sant
Feliu y semejantes a los de la galería ciega de los baños Árabes.
El capitel 3A (interior) aparece decorado con
tres niveles de hojas de acanto. Este capitel encuentra paralelo en un capitel
del claustro de Calligants cuya composición se basa también en este registro
inferior cilíndrico, reproducido en los baños Árabes y en la Montana d'Or.
El capitel 4A (exterior) es el único figurado
de esta ventana. Presenta ocho personajes de pie vestidos con túnica talar, con
escote y pliegues rectilíneos, rostros bien detallados, aunque
desproporcionados, todos con la mano derecha sobre el corazón. Estas figuras de
alto relieve parecen representar un colegio de clérigos o monjes.
Aparecen composiciones similares en el capitel
53 del claustro de Calligants y en el claustro de Rodes, también en un capitel
de Sahagún (Museo de León) y otro de Alquézar, en un capitel de Sant Pere de
Camprodón (MDC, 34) y en el “colegio apostólico en procesión” de
l'Estany. Los rostros de los personajes presentan ciertas semejanzas con los
personajes del relieve del pilar sur- oeste del claustro de la Catedral y la
ménsula “de los cónyuges” de la Montana d'Or.
El capitel 5B, el único de esta ventana,
presenta decoración zoomórfica, figurativa y vegetal. u personaje de pie agarra
las cabezas de dos leones simétricos ligeramente rampantes, amplias guedejas,
bocas entreabiertas y cabezas desproporcionadas. Dos humanos más, con túnicas
talares y rostros que muestra ira. Las colas de los leones se tornan en tallos
tripartidos que se entrecruzan. Es característico el volumen profundo y la
composición estática y simétrica, pero con voluntad de individualizar. La lucha
entre hombres y bestias aparece en besalú, el claustro de Sant Cugat del
Vallés, dos capiteles del claustro de Rodes (Md'Art. MAI 835 y MA1834). Los
tallos estriados son similares al capitel 6 del mismo triforio.
La trífora C contiene dos capiteles
historiados. En el 6C se representan tres escenas correspondientes al final de
vida de San Félix que identificamos, como ocurre en el capitel 9, gracias a la
versión catalana del relato hagiográfico de lacopo da Varazze. En los cuatro
vértices de la cesta se desarrollan arquitecturas que evocan edificios
ochavados y bajo el dado una cavidad cóncava. La primera de las tres escenas
representa predicación del santo, en el centro un hombre imberbe arrodillado
eleva su brazo hacia una figura barbada representada en alto volumen, sentado,
de perfil y que sostiene un libro sobre la cabeza del personaje anterior. La
segunda escena, en la cara interna del capitel, un personaje imberbe de medio
cuerpo junta las manos ante su pecho en oración tras una mesa de altar con un
libro abierto que es sostenido a cada lado por un ángel arrodillado. En la cara
que da al ábside se representa el martirio — cuatro personajes con grafios
agitan el río de fuego— y ascensión de San Félix —sentado, y custodiado a ambos
lados por dos ángeles—. Este capitel de temática y estilo cercano al capitel 9,
dedicado también a San Félix, está estrechamente vinculado con los capiteles
del claustro de la catedral que presentan escenas historiadas bajo
arquitecturas. La inspiración parte de las que aparecen en el Homiliario de Beda
(miniado a finales del XI). Los paralelos del capitel hagiográfico se
encuentran en los claustros de Girona y de Sant Cugat del Vallés y en conjuntos
tardíos, como el claustro de la Sede de Tarragona, donde es recurrente la
presencia de entrelazados vegetales de la “segunda flora languedociana”,
como los que aquí aparecen indicando árboles. Sus figuras acaso se inspiren en
los sarcófagos tardoantiguos.
El capitel 7C contiene escenas de la vida de
San Narciso, el segundo santo titular del templo. Tanto la composición como los
recursos estilísticos diferencian este capitel de los capiteles 6 y 9. En el
ábaco liso aún se lee la inscripción AVE: MARIA. En la cara norte se representa
el mandato de San Narciso al demonio para que matara el dragón que tenía tomada
la fuente, con el dragón sobre la fuente y un hombre semidesnudo.
Ante este grupo se encuentra San Narciso
mitrado mandando al demonio. En la cara interna aparecen dos religiosos con
hábito y una arquitectura que podría simbolizar una entrada a las murallas de
la ciudad, pues bajo el arco aparece un tercer personaje. Podría tratarse de
los testigos en procesión tras un milagro del santo, que se presenta con báculo
y una caja, en la cara sur. Esta corresponde a la predicación, con ocho
personajes distribuidos en dos hileras. Finalmente, en la cara que da al altar
mayor, se representa el asesinato del santo mientras daba misa, ante altar
revestido sobre podio, mientras un soldado con malla y escudo alza el puñal.
Este capitel presenta un juego de hojas que se repite en el capitel 9 del
triforio y 7 del ábside, en el capitel de la cacería de la Montana d'Or, y en
cestas de la Catedral, de Calligants y de la galería norte de l'Estany. hay
concomitancias plásticas con capiteles del claustro de la catedral y algunas
piezas de Rodes. Este capitel dedicado a San Narciso pudo inspirarse en los de
Sant Feliu, a fines del siglo XII o inicios del XIII, en relación con la
edificación del mismo ábside. La inscripción del ábaco corroboraría esta
hipótesis.
El capitel 8D, presenta cuatro personajes
imberbes vestidos con túnica corta. Cada uno de ellos somete un par de grifos
ante su pecho. La disposición de los cuerpos de los grifos es realmente
complicada, pues en el centro de cada cara entrelazan sus cuerpos de perfil
hacia su extremo opuesto. Las figuras sobre la arista interior sur de este
capitel están toscamente acabadas, esta rareza podría responder a la ubicación
original de este capitel en una esquina. Su factura se asemeja a los capiteles
dedicados a San Félix y los grifos recuerdan a los del claustro de la catedral.
Aparece capiteles semejantes, según indica Lorés, en el presbiterio de la
catedral de Tarragona, en Sant Cugat del Vallés y en un capitel conservado en
el Museu de Peralada.
En el capitel 9D se representan varios
episodios de la vida de San Félix que complementan las escenas del capitel 6,
leídos en la versión catalana de lacopo da Verazze. La composición bajo el
ábaco tripartido se corona con arquitecturas de arquecillos. Dentro de dos de
las arquitecturas superiores aparecen rostros humanos. Como el capitel 6,
contiene tres escenas, dos interiores con el personaje central sobre ambas
aristas, y una tercera donde se representa el martirio. Sobre la arista
interior se encuentra Rufino, el oficial de Daciano que mandó encerrar a San
Félix, y en la otra San Félix, barbado, con túnica y descalzo, flanqueado por
dos ángeles. Finalmente, en la cara que da al ábside, aparecen los soldados que
lanzan a San Félix al mar y la salvación con ayuda de dos ángeles. Como el
capitel 6, el 9, se relaciona claramente con los capiteles del claustro de la
catedral, y encuentra un paralelo en el capitel de la Anunciación del claustro
de Rodes, con una arquitectura ochavada similar a las de la catedral de Girona
y Sant Cugat del Vallés.
En la ventana geminada E aparece un único
capitel, de decoración vegetal. Como el 2 y el 14 cabe relacionar este capitel
con la escultura gerundense-vallesana, y con los capiteles 1, 5, 6, 7 de la
cubierta del ábside.
La ventana F presenta cuatro capiteles. El
capitel 11 F (interno) presenta decoración vegetal semejante a la del capitel
3. Se trata de una composición derivada del orden corintio muy presente en los
capiteles del claustro de Galligants.
El capitel 12F (exterior), muy similar al
capitel 10 recurre a los mismos elementos de la llamada “segunda flora
languedociana” Para Lorés, un diminuto detalle en el ángulo de división de
los tallos relaciona esta pieza con la galería meridional del claustro de la
catedral.
El capitel 13F, (interior), presenta decoración
vegetal y unas pequeñas cabezas de felinos invertidas cuyas fauces contienen
dos tallos perlados hacia los vértices superiores. El capitel 2 de la cubierta
presenta cabezas de felino invertidas, similares a los que aparecen en los
claustros de Girona y de Sant Cugat del Vallés.
El capitel 14F (exterior), mezcla composiciones
vegetales anteriores. Cabe relacionarlo como los capiteles 2, 10 y 1 2 y con la
escultura del círculo gerundense-vallesano.
El segundo grupo de capiteles románicos de Sant
Feliu se compone de los ocho capiteles que se encuentran en el arranque de las
nervaduras de la cubierta del ábside. Su fábrica no se corresponde con la del
muro. Los describimos de derecha a izquierda:
Capitel 1. Elementos de la segunda flora
languedociana organizados en tres registros. Aunque como los capiteles 2, 10, 1
2 y 14 del triforio presenta decoración vegetal de la languedociana, la labra
de éste es algo tosca y con elementos que recuerdan los capiteles de la Montana
d'Or, y de Calligants.
Capitel 2. La decoración es zoomórfica y
figurativa, representa una lucha entre hombres y grifos. Las cabezas de los
animales muerden la misma cabeza humana de rostro frontal, muy deteriorado en
el centro de cada cara, éste agarra a los dragones o grifos.
En las caras laterales de este capitel el
extremo ha quedado embebido en el muro cortando la composición, ello confirma
que la pieza no se encuentra en su lugar original.
La temática aparece en el capitel con grifos de
la Montana d'Or, en deuda con el capitel de los grifos del claustro de Catedral
y con los del claustro de Calligants.
Capitel 3. Un humano inexpresivo, con túnica
larga, erguido en cada cara entre tallos perlados, palmetas y frutos o piñas,
La composición geometrizante es recurrente y encuentra paralelos con un capitel
del claustro de Calligants en que aparece un hombre entre tallos, aunque la
labra de relieve plano se aproxima más a la de los capiteles de Santa Maria de
l'Estany. Los rostros recuerdan capiteles de Sant Benet de Bages.
Capitel 4. Dos carneros rampantes y afrontados
giran sus cabezas hacia la cabeza de su homólogo de la cara contigua. Este
austero capitel ya fue concebido para ser adosado o quedó inacabado, pues en
las caras laterales no se desarrolla del todo el animal. Es la pieza más dudosa
del conjunto. Recuerda a las leonas o los lobos que aparecen en la Montana
d'Or, pero el pelaje del carnero nos lleva a un momento posterior y encuentra
paralelos en los leones-ménsula que soportan uno de los sarcófagos del claustro
de la Catedral.
Capitel 5. Motivos vegetales que evocan
elementos de la segunda flora languedociana, aunque con diferente composición y
entrelazados de los tallos perlados. Este capitel se relaciona con el de este mismo conjunto, y los capiteles 2,
10, 12 y 14 del triforio.
Capitel 6. Complicado entrelazado vegetal a
base de tallos con tres o cuatro estrías longitudinales yuxtapuestas que se
entrelazan en la parte central inferior de cada cara y salen hacia las aristas
superiores donde cuelgan frutos en forma de pina de medidas algo irregulares,
como ocurre en alguno de los capiteles del triforio y en el 5, el de los
leones. Dichos tallos desde las aristas superiores vuelven hacia el centro y se
abren en “flores de arum” que se doblan sobre los tallos. Como el
capitel anterior se relaciona con los capiteles 2, 10, 12 y 14 del triforio,
similares a los de la Catedral de Girona.
Capitel 7. Conjugación de decoración de la
segunda flora languedociana, con un personaje masculino sentado en cada cara y
vestidos con largas túnicas. Los tallos nacen por pares en la parte inferior de
la arista y de abren en bucles semicirculares hacia el centro de cada cara,
donde hay un fruto perlado. El capitel tiene claros paralelos en piezas de la
Catedral de Girona, y en los capiteles historiados dedicados a Sant Feliu (6 y
9 del triforio). Hay semejanzas con los hombres entre tallos de Calligants y con
otro en cuclillas de la galería norte de Ripoll.
Capitel 8. Presenta decoración figurativa y
vegetal, relacionado estilísticamente con el claustro de la catedral. En cada
cara se dispone un ángel de frente y con las alas abiertas y túnica larga de
profusos pliegues longitudinales, el de la cara frontal erguido con gesto de
bendición y en la mano sostiene un objeto (¿cruz?), el segundo sentado y
barbado, similar al San Félix de los capiteles 6 y 9, en la diestra quizá un
libro. Podría tratarse de los cuatro evangelistas, aunque no lo podemos
asegurar sin conocer las otras dos caras del capitel, evidentemente
reaprovechado. Hay un capitel con la misma temática en Sant Benet de Bages.
Las semejanzas de esta serie de capiteles con
otros conjuntos gerundenses ayudan a datarlos. Algunos de los capiteles de la
cubierta del ábside presentan claras conexiones con los de Calligants y con
algunos de la Montana d'Or, y se relacionan con capiteles de la galería sur de
l'Estany. El resto de capiteles, aunQue con distintas fuentes de inspiración,
se vinculan a la segunda fase del claustro de la catedral, inspirados por el
repertorio de la “segunda flora languedociana” y que se inspira en
repertorios tardoantiguos, como ocurrió a finales del siglo XI en el Homiliario
de esta misma colegiata de Sant Feliu, en deuda con el conjunto de ocho
sarcófagos del presbiterio del templo. Así mismo, las semejanzas compositivas
—pero no estilísticas- con capiteles del claustro de Rodes y de Loarre subrayan
la inspiración languedociana y rosellonesa de las piezas de San Félix. Es
evidente que parte de los capiteles del triforio y de la bóveda del ábside son
reutilizados. Acaso pertenecieron al primer claustro, cuya existencia se
documenta ya en la primera mitad del XII. Los capiteles relacionados
directamente con el segundo taller de la catedral y con el taller de Sant Cugat
del Vallés deberían ser fechados en la segunda mitad del siglo XII o inicios
del XIII. En 1 285 se destruyó parte de la colegiata, incluido el claustro. El
capitel 1 del triforio es ya gótico y acaso lo es también el capitel con
carneros de la bóveda. Sólo el capitel 7 del triforio, dedicado a San Narciso,
Quizá no formó parte del claustro. Compositivamente deriva de los capiteles 6 y
9 pero estilísticamente recuerda a las miniaturas del Homiliario de fredo.
Arqueta de marfil
Compuesta por finas planchas de marfil
decoradas y montadas sobre una estructura o alma interna de madera; mide 21 x
38 x 24 cm (Museu Diocesá de Girona. MDC0026).
Presenta vaso rectangular y cubierta tronco
piramidal. Fue reconstruida a partir de fragmentos de la misma encontrados en
Sant Feliu en distintos momentos (cinco descubiertos por M. Ángels Masiá en
1931), unidos y montados sobre madera por J Gudiol Ricart. Sus veinte
fragmentos de placas de marfil asumen un amplio programa decorativo, vegetal y
zoomórfico, organizado en espacios circulares. Menudean rapaces, gacelas,
leopardos y pavos reales; tallos, rosetas, granadas, y demás flora. Las figuras
dibujadas a partir de finas líneas oscuras conservan restos de la policromía
original (negro, rojo, verde oscuro y amarillo o dorado) al agua y de oro
diluido. El color propio del marfil se utiliza como fondo y relleno de figuras.
Como apunta Orriols, todas las placas presentan evidencias de los pequeños
agujeros de los clavos de marfil que disimulaban la unión al alma de madera del
arca. Otros agujeros y marcas oxidadas indican el articulado original con
piezas metálicas (bisagras, cierres y asas), las marcas de los ángulos
responden a una intervención posterior. La falta de rallado sobre la pieza
indica el uso de la técnica del encerado.
Según apuntan las hipótesis más recientes
basándose en las semejanzas estilísticas de esta pieza con el arca de Martín
Cid (Catedral de Zamora, XIV), los peines de marfil de la catedral de Roda de
lsábena y el arca del Museo Della Floridana (núm. Reg. 1 471), en Nápoles, la
arqueta de San Félix procedería de un taller palermitano, caracterizado por un
repertorio de raíz bizantina, árabe, lombarda y normanda, con el águila
bicéfala, los patos egipcios, o la flor de lis que remite a los blasones
mamelucos. De acuerdo con Anna Orriols, y estudios anteriores elaborados por
Casamar y Masiá, debemos situar la fábrica de esta arca en el siglo XIII.
Estola bordada de San Narciso
En 1936, del sepulcro gótico de san Narciso
(labrado por Joan de Tournai, 1 326- 1 328), se extrajeron tres fragmentos de
tejido bordado que unidos componen la estola de Sant Narcís, conservada in
situ. Cada fragmento se compone de una ancha franja central blanca con una
inscripción en grandes caracteres, monocroma y clara que se distingue
difícilmente del fondo blanco, y dos finas franjas o cintas cosidas a los
laterales de la franja central, que presentan fondo rojo e inscripciones en
blanco. En los extremos de la estola y en el centro de uno de los fragmentos se
desarrollan pequeños bordados en seda en los que se utiliza hilo rojo para el
dibujo y para enmarcar la escena, verde y azul, tanto para colorear las franjas
del fondo (fragm. 1), como para las ropas (fragm. 3). En los bordados el hilo
dorado es abundante: en el fragm. usado
para el relleno de la figura y las letras, y en el fragm. 3 para dorar el fondo.
El fragmento 1 es el más largo (4'9 cm x 1 1 8
cm) y en el centro presenta un bordado con la imagen de la Virgen: (5'7 cm x
8'1 cm). En él se leen, según transcripción de M. Rosa Martín i Ros, en la
cinta roja superior: [S]ALUS ET VITA SCA MARIA TV ILLUM ATIVVA REDENTOR
NOSTER REDEM CIO TVA NE PEREAT IN NOBIS / En la cinta roja inferior: TEMPVS
VITE NOSTRE CONFIRMEN NOS VIRTUS SPI [ . . ] INDULGEAT NOBIS DOM INUS UNIVERSA
DELICTA / En la franja central: PATREM CVM PROLEM EIVS [E]ORVMQUE SPM ALMVM.
El bordado, perpendicular a la estola, se encuentra en el centro de este
fragmento y alude a la Virgen. Presenta una inscripción cuyas palabras
subdivididas se distribuyen en la parte superior y a cada lado de la Virgen: SCA
MA-RI-A ORA PRO NO-BIS. Los gruesos caracteres perfilados de rojo y
rellenos con hilo dorado, se inscriben en las franjas coloridas del fondo de la
composición rectangular, formado por cuatro franjas horizontales de arriba
abajo: verde, blanco, azul, y blanco. La Virgen se representa de medio cuerpo y
frontal, ricamente vestida con un hábito monacal, dorado, de cuello redondo
sobre el que viste una gruesa y doble franja en “X” dividida en
secciones y abrochada ante el pecho con un broche circular. Bajo el manto
dorado se indica la cabellera que enmarca un rostro ovoidal alargado con rasgos
característicos de la pintura del románico pleno. No alcanzamos a distinguir si
lleva corona La riqueza de sus vestidos recuerda las imágenes bizantinizantes
de la Virgen que aparecen en buena parte los repertorios pictóricos románicos
catalanes.
El fragmento 2 (4'9 cm x 85 cm) no conserva
ningún bordado, aunque presenta una zona oscurecida como si fuera el punto de
la estola que queda tras el cuello. En la cinta roja superior se lee: XPS
VINCIT XPS RECNAT XPS IMPERAT / EXAVDI XPE VOCEM / En la cinta roja inferior:
BENEDICAT LOS DE US PATER CUSTODIAT NOS JLJESUS XPS / INLVM INET NOS SPIRITVS
SANC / En la ancha franja clara central: [IN OMI] E DOM INI OSTRI HIESV XPI.
El fragmento 3 (5'4 cm x 84'9 cm) conserva en
sus extremos dos ínfulas (5'7 cm x l0cm). En uno de los extremos aparece un
bordado destruido en la mitad inferior izquierda donde se representa el
martirio de San Lorenzo. Aquí el santo, cuya cabeza se ha perdido, se dispone
tumbado sobre la parrilla, cubierto con un perizonium, de perfil, alzando sus
manos hacia la parte superior del bordado donde aparece una nube con la mano de
Dios. Acompañan al santo dos elementos iconográficos: la parrilla (muy perdida)
y una cruz griega (elemento que tiene el santo en las manos y de tradición
bizantina que como indican Milagros Guardia y Carles Mancho, es recurrente en
las representaciones romanas de San Lorenzo). La inscripción reza: LEVITA
LAURENCIUS. En este fragmento de estola aparecen los siguientes textos,
arriba [VIDE]AS, AM ICE, MARIA ME FECIT / QUI ISTA STOLA POTAVERIT SUPER SE
/ ORAD PRO ME SI DEUM ABEAD AT[IUTOREM] / En la cinta inferior: [ ...
]ATIVTORIUM / NOSTRUM IN NOMINE [ ... ] QUI F[ ... ] / En la franja central:
USQUE TRINUM DEITATIS CREDIMUS UNUM.
En el bordado del otro extremo, el Que se
conserva entero, se representa el bautismo de Cristo en el Jordán. una
inscripción sobre el fondo identifica la escena. SIOANN BABTIZAT [ ... ].
El torso desnudo de Cristo aparece dentro de un baptisterio y su rostro
recuerda la pintura de raíz poitevina; sus rasgos son parecidos a los de la
Virgen. Cristo mira hacia la paloma. San Juan bautista, de tres cuartos y con
túnica de manga irriga a Cristo
Estola llamada de San Narciso
La factura de este bordado se distingue un
tanto del bordado del fragmento 1, quizás anterior. Aquí el fondo de la imagen
es finamente dorado y se aprecia voluntad de detalle.
A.M. Mundó propuso que los textos compendian
fórmulas y textos eruditos difundidos por Italia y Europa centro-occidental
entre los siglos VII y el XI. Este autor reordenó los fragmentos y propuesto
esta lectura: II NOMINI NOSTRI HIESU XP[IST] I / PATREM CVM PROLEM
[E]ORVMQVE SP[IRITV] M ALMVM/[VTRI]VSQUE, TRINVM DEITATIS
CREDIMVS VNVM. En la franja roja superior se
lee: XP[ISTV] S VINCIT, XP[ISTV]S REGNAT, XP[ISTV]S IMPERAT;/EXAVDI
XP[IST]E, TV ILLVM ATIVVA;/SALVS ET VITA S[AN]C[T]A MARIA, TU ILLUM
ATIVVA./REDENTOR NOSTER, REDEMCIO TVA NE PEREAT IN NOBIS/[ . ]AS, AMICE, MARIA,
ME FECIT;/QVI ISTA STOLA PORTAVERIT SÚPER SE/ORA PRO ME SI DEUM ABEAD
AT[IVTOREM] . Y en la franja inferior roja BENEDICAT NOS DEVS PATER
CVSTODIAT NOS [LJIESVS] XP[ISTV]S, INLVMINET NOS SPIRITVS SANCTUS./VITE NOSTRE
CONFIRMED LOS VISTVS XP[IST] I;/INDVLCEAT NOBIS DOM INVS [VNI]VERS[A DELICTA
NOSTRA]./ATIVTORVM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI QVI M[E. . ]. La inscripción de
la franja roja superior del tercer fragmento resulta especialmente relevante: “Recuerda,
amigo, María me hizo; Quien lleve esta estola encima que ruegue por mí para Que
tenga la ayuda de Dios”. Como ocurre
con el Pendón de San Odón (Sen d'Urgell) firmado por Elisava, y fechado a
finales del XI o inicios del XII, en la estola de San Narciso, una tal María
firma la obra. Según A. M. Mundó, la autora sería una abadesa del monasterio de
Santa Maria de les Puelles, quién la habría ofrecido en motivo del
descubrimiento de los restos de San Narciso, en torno el año 984. Al respecto,
M. Castiñeiras partiendo de la datación paleográfica de los textos en el siglo
XI afirma Que la estola podría encontrarse ya en Sant Feliu en 1032, cuando el
abad Oliba en su sermón de Ripoll cuenta que su iglesia ya contaba con
reliquias de San Félix y de San Narciso. El mismo abad Oliba, el 29 de octubre
de 1038, en el sermón de la fiesta de San Narciso alude a la estola manchada de
sangre de su martirio mientras oficiaba misa. Para Castiñeiras la estola fue
elaborada poco antes de este año y podría ser obra de una monja de San Daniel.
Según este autor, allí se habría organizado un importante taller textil,
responsable también del Tapiz de la Creación En 1087 el obispo Berenguer
Cuifré, como respuesta a la petición del abad de San Ulderic y Santa Afra de
Augsburgo, envió un pedazo de la estola de San Narciso. Las ilustraciones de
estos bordados se relacionan con los manuscritos de Ripoll y Girona del siglo
XI. Como apunta Castiñeiras, los caracteres de los textos de los bordados y de
las franjas de lino recuerdan a los tituli del Tapiz de la Creación; el
busto de la Virgen, con hábito masculino, el maphorion recuerda a las Pléyades
del manuscrito Vat. Lat Reg. 1 23, realizado en Ripoll en 1055, y finalmente,
los rostros y la figura de San Juan bautista, guardan paralelismos con el Homiliario
de Sede fechado en el tercer cuarto del siglo XI e iluminado por monjes
conocedores de la biblioteca de Ripoll y a los que se habrían encargado los
cartones para el bordado. Aun así cabe la posibilidad, como apuntan M. Guardia
y C. Mancho, que los bordados no fueran coetáneos de la estola. Queda abierta
la posibilidad que sean piezas de lujo importadas, dada su clara herencia
bizantina.
Homiliario llamado “de Beda”
El Homiliario de Sant Feliu de Girona o de Beda
(título de uno de sus textos) fue encontrado en la buhardilla de Sant Feliu a
finales del siglo XIX por Hurtebise. El códice, desde 1939 en el Museu d'Art de
Girona, evidencia las capacidades del scriptorium de Girona a finales del siglo
XI. Permaneció durante nueve siglos en el lugar para el que fue creado, como
corrobora la mención de unum librum quo leguntur homilie tempore
quadragesime en el inventario de la iglesia de Sant Feliu de 1310.
El Homiliario contiene, además de grandes
letras capitales con decoración zoomórfica, más de treinta ilustraciones que se
inspiran en varios repertorios románicos, con fuentes de origen clásico y que
en algunos casos alcanzan una inusual originalidad ilustrando literalmente el
texto. Las abundantes, aunque poco coloridas ilustraciones que contiene,
permiten, según A. Orriols, conocer cómo se planteó originalmente el proyecto
de ilustración de este manuscrito, cuyo cuerpo textual corresponde a un original
compendio de textos homiliéticos sobre los evangelios copiados de otros ya
existentes (repertorios litúrgicos recogidos por R. Etaix en 1961).
Las miniaturas, que ilustran temas referentes a
la predicación y a la vida de Jesús, se encuentran repartidas a lo largo del
códice de forma algo irregular, inscritas en espacios libres prefijados.
Algunas ilustraciones se encuentran claramente inacabadas (en el f.75
personajes están inacabados, o los folios 118v y 184 falta miniar figuras),
otras ilustraciones han sido recortadas (el Museu Episcopal de Vic conserva un
fragmento del mismo códice o a una posible copia). Las escenas de predicación
que encontramos en los folios 8v, 10, l l , 14, 16, l9v, 23, 31, 36, 40v, 50v,
75, l l 5v, 1 16v, 1 18, 1 36, 141 y 1 84, presentan a Jesús junto a otros
personajes, representados individualmente o en grupo, según indique el texto.
Se representa entronizado (f 1 1, 1 4, 23, 40v y 50v) y de
pie, gesticulando y dirigiéndose al auditorio (f. 8v, 10, 1 6, 19v, 31, 75, 1
15v, 116v, 1 1 8, 1 36, 1 41 y 1 84).
El fino trazo lineal y oscuro que define las
figuras y se utiliza el rojo para enriquecer la composición. Las figuras son
estilizadas y suelen vestir a la romana con túnicas de manga larga y rostros de
tres cuartos que siguen un mismo patrón. La voluntad de profundidad suele
resolverse graduando en altura los varios registros de personajes. El
repertorio arquitectónico es escueto en las escenas de predicación y recurrente
en el resto, con tres pisos y torres troncopiramidal.
Las escenas de predicación representan los
siguientes temas. Jesús evangelizando los pueblos (f.8), Jesús anunciando su
muerte (f.10), predicación de la parábola del sembrador (f.11); Jesús hablando
en la sinagoga (f.14); conspiración de los judíos (f.16), los fariseos
preguntando a Jesús cuando llegará el reino de Dios (f. l9v), Jesús anunciando
a sus discípulos que la muerte viene súbitamente (f. 23), Jesús predicando la
venida del Padre en el día del Juicio Final (f. 36), escribanos y fariseos
pidiendo a Jesús un milagro (f. 40v), Jesús anunciando su doctrina a los
discípulos (f. 50v), Jesús dando a Pedro la ley de la corrección materna (f. l
l5v); los fariseos preguntando porque los discípulos no siguen las tradiciones
(f. 116v), Jesús va a Jerusalén para celebrar la Pascua (f. 1 36), y Jesús
enseñando en el templo (f. 141 y 75, 118 y 184, estas tres, inacabadas). Como
apunta C. Ylla-Catalá, dentro de este mismo grupo conviene contar la miniatura
conservada en Vic, que como el Cristo Que aparece en las ilustraciones del
homiliario de l3eda, mantiene similitudes con el Cristo de la biblia de Ripoll,
similitudes formales extensibles a las arquitecturas con cúpulas y torres.
Neuss sugirió influencia de una posible fuente iconográfica tardoantigua, tesis
que A. Orriols confirma apreciando la relación con los sarcófagos
paleocristianos de Sant Feliu.
A pesar de su factura, se perciben en el
Homiliario elementos y recursos de gusto arcaico y clásico, muy evidente según
Orriols en las escenas de la vida de Jesús y que encuentran solución en
fórmulas iconográficas en deuda con un desconocido corpus de imágenes
evangélicas de tradición antigua. A este grupo corresponderían nueve imágenes.
La inusual presencia en el Homiliario de tantas escenas de predicación en
detrimento de los milagros, solo era explicable para Neuss por la relación con
desconocidas fuentes de tradición helenística como el Evangelio de Gelati. Las
escenas de la vida de Cristo y de milagros son las siguientes: Jesús
exorcizando a un poseso en presencia de los discípulos (f. 15); Jesús curando
al ciego y al paralítico (f. 24); Jesús servido por dos ángeles y rodeado de
animales (f. 25); Jesús en la montaña (f. 26v); Jesús caminando sobre las aguas
(f. 32); Jesús tentado por el diablo y luego acompañado por los ángeles (f.
34); la expulsión de los mercaderes del templo (f. 38v); la curación del ciego
cerca del lago Bestesda (f. 51v); y el ángel moviendo el agua del lago (f 57)
Mientras algunas de éstas son similares a las
del primer grupo (f. 15), otras responden claramente a esquemas compositivos
diferentes y novedosos (como los ángeles que aparecen en el f. 25, semejantes a
los que aparecen en el f. 34, ambos relacionados con la representación de
ángeles de la Biblia de Ripoll, o la evocación del paisaje con líneas de suelo
ondulantes en el f. 26, que según Neuss tienen una clara raíz copta). Los
pliegues de los ropajes, igual que en anteriores, recuerdan según Neuss la Biblia
de Rodes y el Beatus de Girona.
Resulta igualmente interesante la
representación del folio 32, esta vez con elementos en estrecha relación con la
biblia de Ripoll y el Griego 5/0 de la biblioteca Nacional de París, sobre todo
por los elementos arcaizantes clásicos: el viento (un dios del viento soplando)
y el agua (una cabeza zoomórfica-gárgola)
El tercer grupo de ilustraciones, según A.
Orriols sería el compuesto por imágenes que ilustran literalmente la acción del
texto y que no responden a ningún modelo iconográfico.
La ilustración que aparece en el folio 11, la
segunda en este homiliario dedicada a la parábola del sembrador, es un buen
compendio de las tres categorías mencionadas. Dado Que en la primera homilía
del sembrador se usa la iconografía convencional, en esta segunda, el
miniaturista debe inspirarse directamente en el texto. así narra literalmente
en imágenes uno de los versículos del Evangelio de Lucas (L. 8, 4) que
introduce la parábola diciendo “Se reunía mucha gente en torno a Jesús y
venían de todos los pueblos” Aquí la Composición se divide en tres bloques
y éstos en dos registros. Los pueblos de dónde vienen las gentes son
representados por las arquitecturas con torres laterales dispuestas a ambos
extremos del registro inferior. Las gentes, la multitud, son dos grupos de
personajes sobre las arquitecturas, nueve (derecha) y diez (izquierda), flanqueando
a la gran figura sedente central, frontal, Jesús. Con sus brazos abiertos se
dirige a ellos, sentado sobre una cátedra con los pies sobre un escalón, y bajo
éste, ocupando el pequeño espacio central del registro inferior tres personajes
representados de cintura para arriba que no encuentran referencias en el texto
homilético ni en la iconografía. Como apunta Orriols éstos evocan claramente
escenas tardoantiguas representadas en uno de los sarcófagos paleocristianos de
Sant Feliu.
Estilísticamente intervienen en el Homiliario
las manos de escribanos de un mismo Scriptorium y un escribano diferenciable en
la representación del Pantocrátor (f. 62) similar a la de la única capital
figurada del Sacramentario de Sant Feliu.
En un fragmento del Homiliario de Pan Diaca,
fechado también en el último tercio del XI y conservado también en el Museu
d'Art de Girona (fragm. 74), se ha detectado la mano de uno de los escribanos
del Homiliario de Sant Feliu. Esta constatación paleográfica que viene reafirma
la hipótesis de un taller en Girona vinculado a Sant Feliu, donde se habrían
creado el Sacramentario y el Antifonorio, además de otros fragmentos, como el Liber
Misticus de Santa Maria de Manlleu, conservado hoy en Vic, ca. 1100 (MEV.
ms. 288) y los fragmentos de un Responsorial de la Sede de Girona,
fechado a inicios del XII, a los que deberían ser añadidos, como apunta
Orriols, algunos fragmentos de códices catalanes hoy guardados en la biblioteca
Nacional de Francia, fechables a finales del XI o inicios del XII. Aunque cabe
considerar las similitudes formales e iconográficas con la biblia de Rodes, la
de Ripoll y el Beato de Girona. Cabe entender que se trata de un estilo más o
menos común entre los escritorios de activos en torno al año 1100.
Sacramentario de Sant Feliu de Girona
Para Marc Sureda y Miguel dels Sants Cros este Sacramentorio
(Museu Diocesá de Girona, ms. 46) fue el libro de altar gerundense más
importante de su momento. Estos autores deducen de las anotaciones primero de
Jaime Villanueva y luego de Joan b. Ferreres, que el códice, a inicios del
siglo pasado, se encontraba aún en Sant Feliu. En 1942 el códice fue recuperado
por el obispo Josep Cartaná, quien lo depositó en el Museo de Arte de Girona
juntamente con el Homiliario de Beda y el Antifonorio.
El Sacramentario conserva 153 folios en 19
cuadernos sin numerar, de 8 folios cada uno, encarados por pares. El f. 153
queda suelto dentro del volumen que contiene la parte central del canon romano
de la misa. Faltan algunos cuadernos del principio, una quinta parte del texto
según Sureda y Cros. Los folios son de pergamino grueso y bien elaborado con
sus márgenes anchos, rallado a la punta seca y caracteres minúsculos.
Se trata de una tipografía carolina libraria de
principios del siglo XII, en negro con sus rúbricas en rojo. La decoración de
las letras se basa en repertorios zoomórficos y vegetales característicos del
románico pleno. La figura humana aparece únicamente en el f. 1 l0v donde en la
letra capital que da comienzo a la misa de la Santísima Trinidad aparece un
Pantocrátor. Según apuntan Sureda y Cros, el Sacramentorio habría contenido un
Pantocrátor similar a toda página y una representación de la Crucifixión en el
canon de la misa, ambas desgraciadamente perdidas.
El repertorio vegetal se basa en la “flora
languedociana” de gruesos tallos ondulantes que se abren en “flores de
arum” con interior en reserva. aparecen cánidos dispuestos en varias
posiciones, dragones en la letra “D” (f. 64, 84, 93 y 105) y un ave con las
alas abiertas en el folio 4 ilustrando la letra “O”. Tal rico repertorio de
formas, tonalidades, y ornamentación incluso dorada con pan de oro abundante
alrededor de la letra “E” (f. 1 7), en las “D” (f. 23, 25v, 28v, 35 y 40), y en
la “O” del folio l02v, entre otras, de acuerdo con Sureda y Cros, nos lleva a
precisar la datación del códice en el segundo cuarto del siglo XII. A juzgar
por las repetidas menciones al pontífex en el texto, entre otras
peculiaridades litúrgicas canonicales, el códice se habría creado para uso de
la sede de Santa María donde estaría al menos hasta el siglo XV, cuando se le
añade “la misa de Carlemany” oficiada únicamente en la Catedral. Las
rúbricas iniciales de las misas de los domingos después de Pentecostés (f. 39v)
y la del inicio del santoral (f. 49) son de gran formato. Parece ser que los
textos finales Que componen el cuaderno 19, entre los folios 1 46v y l 52v, se
añadieron posteriormente, se trataría, como afirman Sureda y Gros, de copias
realizadas por varias manos en la segunda mitad del siglo XIII. Estos autores
deducen que el códice se utilizó hasta bien entrado el siglo XV.
La miniatura de la Maiestas Domini que
adorna la letra capital “O” del f. l l0v resulta interesante. Sobre fondo
granate y mandorla de fondo azul, Cristo nimbado y entronizado con el libro
cerrado sobre la rodilla izquierda.
La influencia languedociana en este códice
producido en Girona en el segundo cuarto del siglo XII es evidente, como ocurre
en el Missal de Sant Ruf (Tortosa, Archivo Capitular, Ms. 1 1) concretamente
con las imágenes de San Juan (f. 61 ) y San Pedro y San Pablo (f. 62V), Que
guardan semejanzas con la aludida Maiestas Domini Se sustituyó la fauna
monstruosa por figuras devocionales que ilustran el texto, como ocurre en las
imágenes de San Agustín en su Homiliario, por ejemplo: el f. 49 (Tortosa,
Archivo Capitular, Ms. 196) y el f. 5 (Vic, Museo Episcopal, Ms. 59).
Antifonario de Sant Feliu de Girona
Manuscrito musical fragmentario conservado
desde 1939 en el Museu d'Art de Girona, encuadernado con el erróneo título Cantus
Breviarii Antiquisimus Moderator. Es el primer Antifonario de misa
conservado en Cataluña, con notación musical plenamente neumática catalana, sin
prácticamente abreviaturas. Es un texto para ser cantado sin influencias aún de
notación aquitana. En el texto donde no aparecen líneas, ni claves, ni guión
final, abundan los neumas, notaciones musicales que Maur Sablayrolles estudió
en detalle en su compilación de textos gregorianos publicada en 1905. Como
apuntan en su estudio J. M. Marqués y M. dels S. Cros, este Antifonario es una
pieza esencial para conocer el desarrollo y las melodías del oficio
romano-Franco en Cataluña.
Jaime Villanueva en 1 850 lo describe como “un
trozo de antifonario manuscrito a principios del siglo XII con las notas de
música semejantes a las mozárabes, sin rastro de claves ni de rayas”
Actualmente conserva 146 folios (26 cm x 19,5
cm). Los nueve primeros cuadernos, junto a los cuadernos 1 2, 1 3 y 14 contienen
responsoriales; los cuadernos 10 y 11 son antifonarios, y el 15 contiene, en un
doble folio, el final del canto responsorial. En el cuaderno 16 se inicia el
canto antifonario propiamente que se sigue de los seis antifonarios finales.
Para el trazado de las pautas se hace con la técnica del rallado con punta seca
sobre la cara del pelo del pergamino, en cuyos márgenes aún conserva los
agujeros. La tinta es oscura, marrón casi negra. La letra corolina redondeada
de cuerpo pequeño fechable en el primer tercio del siglo XII muestra ya una
cierta inclinación. Lejos de ser un manuscrito lujoso, el códice contiene
letras capitales decoradas con motivos vegetales que responden a una o dos
manos. Se diferencia el trazo inseguro de las grandes iniciales decoradas en
amarillo, rojo y un verde azulado; y el de las letras capitales medianas, de
trazo negro y decoración en rojo y amarillo, realizadas con una línea más
segura. En el texto intervienen tres manos identificadas por Marqués y Cros: A
(copia los folios correspondientes a los cuadernos 1 -9 y 1 2-15), B (copia los
cuadernos 16 y 17) y C (copia los cuadernos 10 y 11, y 18-22)
En el texto aparecen notas y fragmentos
añadidos entre el XII y el XIII que, a pesar de faltar una referencia
explícita, corroboran su uso en Sant Feliu. Es plausible que este manuscrito
fuera realizado a mediados del siglo XII en el scriptorium de la catedral de Girona,
según J. M. Marqués y M. dels S. Cros.
Monasterio de Sant Pere de Galligants
Esta antigua abadía benedictina se encuentra en
el extremo norte de la ciudad histórica de Girona, separada del lienzo norte de
la muralla y de la catedral por el arroyo de Galligants que recorre la Vall
umbrosa. Aunque se puede circular en coche hasta su puerta, se accede con
más comodidad caminando, tras recorrer el paseo más pintoresco de la ciudad
—entre Sant Feliu, los llamados baños Árabes y Sant Pere—, área que quedó
configurada como tal en época franquista. El monasterio es el centro de un
burgo, hoy barrio, encajado entre el minúsculo arroyo y la vertiente sur de la
montaña de Montjuic, necrópolis judía hasta el siglo XV. El burgo extramuros,
que consta documentalmente desde el siglo XI, adquirió suficiente relevancia
urbana como para complementar a la ciudad de Girona desde el punto de vista
social y demográfico. Sin embargo, por su ubicación estaba expuesto a los
ataques militares, como el gravísimo padecido en 1285. Por ese motivo, cuando
en 1362 Pedro el Ceremonioso mandó levantar el nuevo y extenso circuito
amurallado de Girona, abarcó también este barrio.
De hecho, se fijó el trazado de la muralla
montando por encima de los ábsides de la iglesia monástica, decisión que el rey
estaba en condiciones de imponer puesto que en 1339 él había recuperado la
propiedad del monasterio. La guerra de Segadors de 1640 y tiempo después la
guerra de la lndependencia en 1808 hicieron mella en el monasterio, y graves
consecuencias acarrearon también las crecidas del arroyo en 1552, 1763 y 1777.
Como en todas partes, la desamortización supuso la desaparición de la comunidad
monástica y el abandono del establecimiento que, en este caso, fue paliado al
asumir un uso civil. Las autoridades políticas decidieron en 1857 que la
iglesia sería la sede del Museo Arqueológico de Girona, gestionado en la
actualidad como sede gerundense del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El
conjunto está declarado Monumento Nacional desde 1962.
La ubicación de este monasterio es forzada y
angosta, entre el cauce de un riachuelo y una acusada vertiente. No disponemos
de argumentos fehacientes para justificar el empeño en esta localización. Dado
Que en las inmediaciones se halló una necrópolis tardoantigua y acaso
altomedieval, cabría interrogarse sobre su atracción para fijar la posición de
la primera fase histórica del monasterio. No obstante, el conocimiento
arqueológico del entorno inmediato de Sant Pere resulta aún insuficiente.
El monasterio benedictino consta desde mediados
del siglo X. Sendos documentos que constatan decisiones del conde Sunyer de
Barcelona y del obispo Gotmar permiten comprender que el monasterio de Sant
Pere existía ya en 949, y posiblemente algo antes. En una donación de 976 se
menciona por primera vez la nomenclatura Sanct Petri cenobii Gallicanti.
La recepción en 986 y 988 de distintos alodios de Guilmond de la Barroca y de
Ermengarda respectivamente acreditan una organización estable. En 993 el conde Borrell
II incluye en su testamento al cenobio Sancti Petri Gallicanti y le concede
tres dominios, que E. Mallorquí interpreta como Caldes, Montnegre y
Palafurgell. Y en 1010 hace otro tanto Ermengol, conde y marqués de Urgell. En
medio de un listado de establecimientos, a favor del monasterio testa la
condesa Ermessenda en 1057, Ponç en 1060, en 1066 Arnau Ramón, en 1081 Bernat
Cuifré, Ramon Folc en 1083, Atanolf en 1087... A lo largo de los siglos X y XI
se empleó la nomenclatura de Gallicantus, con todas sus inflexiones causales, que
constituye una explícita alusión al canto del gallo, aunque algunos autores han
preferido interpretarlo como piedras en movimiento en una cuenca fluvial
Conforme a la segunda interpretación el arroyo daría nombre al monasterio, de
acuerdo con la primera, había sucedido a la inversa, lo que parece más
plausible.
El abad Wifré asistió a la restitución de la
canónica catedralicia de Girona en 1019, de lo que Villanueva infirió la plena
existencia del monasterio de Sant Pere. Así pues, su fundación precedió en unas
décadas a de la comunidad monástica femenina de San Daniel, asentada en
relación de vecindad con la masculina de Galligants, como se detalla en la
venta efectuada por el obispo Pere Roger a su hermana Ermessenda y su cuñado
Ramón Correll. Este emplazamiento de cenobios benedictinos próximos a las
murallas de una ciudad condal y/o episcopal se produjo también en Barcelona
(Sant Pere de les Puel les y Sant Pau del Camp) y en besalú (Sant Pere),
configurando un fenómeno —el monasterio suburbano— constatado en otras
demarcaciones ibéricas (San Zoilo de Carrión de los Condes, San Juan
Evangelista de burgos, San Martin de Madrid, San Pelayo de Oviedo o San Dictino
de Astorga) y europeas (Eibingen a las afueras de Rüdesheim, Santa Radegunda en
Poitiers). En torno al monasterio se configuró un arrabal primero y un verdadero
burgo nuevo después. Sobre ese suburbio gozó de jurisdicción el abad desde
algún momento del siglo XII, confirmada por Alfonso el Casto en 1171, hasta el
año 1 339, cuando Pedro el Ceremonioso lo reincorporó a su dominio a cambio de
las rentas regias de Palafrugell, como detallan J. W. Canal et alii.
Como muchos otros cenobios catalanes, Galligants
fue incorporado a un monasterio provenzal. En 1117 (aunque Mallorquí considera
falso este documento) Ramon Berenguer III traspasó la titularidad de esta casa
a su hermano el abad Berenguer de Santa María de La Grassa, justificado en el
propósito de rehabilitar el orden y la observancia de la regla de san Benito.
Por otro lado, el propio Ramon Berenguer Ill en su testamento en 1130 (corrige
Mallorquí) efectuó una donación la obra de su iglesia: cenobio Sancti Petri
Gallicantus ad opera ipsius Ecclesiae dimitto tertiam partem Gerundensis
monetae, ita ut praedicti mei elemosinarii faciant eam mittere in opera ipsius
Ecclesiae usque habeant ibi missos cc morabatinos. Ese tercio de la moneda
acuñada en Girona constituían unas suculentas rentas que posibilitarían la
ejecución del edificio. Unos autores interpretan esta referencia como el inicio
de la construcción, otros la glosan como su conclusión. Dalmasses y José sostienen
que la obra estaba en marcha, sin poder determinar cuánto se prolongó la
construcción. Cabe asumir que en el segundo tercio del siglo XII el edificio se
encontraba en obras, y que los trabajos pudieron haberse iniciado antes y
culminar a mediados del siglo XII o algo antes, lo que no contradice la
datación atribuida por Besseran a la escultura. Además, el asiento epigráfico
más relevante del monasterio tributa memoria al abad Rotland + 1 154) —Quam
cito mutatur quicquid potentes amatar /Exitus ostendit quo mundi gloria tendit/
Ossa verenda patrum fecit reverentia fratrum / Abbas Rodlandus venerabilis
archilevita / Cum patre Bernardo frultur perpete vita— y proporciona la
fecha post quem para la construcción del claustro.
Esta inscripción se encuentra instalada en el
machón noreste del patio monástico, frente al vano por el que entraban y salían
los monjes, que podían leer, recordar y rezar. Dado que el sillar está
perfectamente insertado en la fábrica del machón angular, cabe inferir que el
patio monástico fue edificado después del año del óbito, sin mayor concreción
por ahora. Por otro lado, aunque la inscripción nada esclarece sobre la
cronología de la iglesia, cabe especular que el singular tributo memorial a
Rotland acaso tuviera que ver con el hecho de que en su breve abaciato (1150-
1154) se culminara el edificio de culto.
Al margen de las referencias contenidas en
alguna otra lápida obituario, no volvemos a disponer de noticias del cenobio
hasta la redacción de las visitas pastorales iniciadas en 1331. Así pues, para
fijar las coordenadas de la iglesia y de sus promotores sólo disponemos del
documento de 1131. No sabemos quién impulsó y diseñó la fábrica y desconocemos
quién contribuyó a su coste, al margen del conde en su manda. Tampoco hay
constancia de la consagración de los altares. De hecho, con la salvedad del ara
mayor dedicada a san Pedro, para considerar las titularidades originales del
siglo XII solo podemos extrapolar las que se detallaron en la visita pastoral
(ADC, ms. 143, í. 1) del obispo Ennec de Vallterra en 1368 (san Pedro, san
Pablo, Santiago, san benito, san Salvador, san Miguel y en el Sepulcro dos
altares más: item invenit in Sepulcro ubi Sunt duo altaria).
Los recursos, que nunca fueron muchos,
escasearon en el siglo XV. Para paliar la agónica supervivencia de Galligants
quedaron adscritos a la abadía los monasterios de Fluviá y Cruilles, también en
situación muy precaria. La vida monástica sobrevivió con aguda dificultad. En
el siglo XVIII la comunidad había quedado disminuida a tres monjes mayores,
tres monjes simples y seis beneficiados, además del vicario de la contigua
iglesia parroquial de Sant Nicolau. Sin embargo, en el momento de la
desamortización la comunidad apenas estaba constituida por un abad y cuatro
monjes.
La iglesia monástica de Sant Pere de Galligans
posee una topografía inusual entre las fábricas románicas catalanas. La iglesia
presenta cinco ábsides. El principal, más amplio y con un pronunciado
presbiterio recto, se ilumina con tres vanos —el central restaurado con bocel
sobre columnas en el intradós, conforme a la morfología de las ventanas de las
naves norte y central. La exedra se faja por dentro con una sucesión de siete
arcos ciegos que reposan en columnas y estas en zócalo, y otro arco ciego más
en cada costado del tramo recto. En el brazo meridional del transepto se sitúan
dos ábsidiolos paralelos, con ventana única y simple y una columna adosada en
el vértice de las dos cuencas, con un paralelismo evidente en la vecina iglesia
de Sant Feliu, como se indicó hace tiempo. En el brazo correspondiente septentrional
se distribuyeron dos ábsides
perpendicularmente: una exedra dirigida al E y otra cuenca al N. El espacio que
las vincula es cuadrado y también se cubre con una bóveda de medio punto
transversal al eje mayor. Las cubiertas de ambos transeptos acometen contra la
nave central sin interrumpirla. El pavimento del ábside mayor se sitúa cuatro
escalones por encima del crucero. También el brazo septentrional se sitúa dos
gradas más alto que el crucero y que la nave del Evangelio, y la exedra de los
ábsidiolos septentrionales, otros dos. Entre el crucero y los primeros tramos
de las naves se desciende un escalón y entre los primeros y segundos tramos,
otro escalón más.
Estas cotas dispares son consecuencia de los
desniveles orográficos sobre los que se asienta el templo, acomodado en una
angosta terraza obtenida al pie del riachuelo. De hecho, el desnivel resulta
tan acusado que el ábside dispuesto a septentrión se empotra en su parte
inferior en la peña, desmontada en más de tres metros y medio a contar desde el
pavimento interior. En cambio, el ábside contiguo —el orientado del transepto
norte— emerge del suelo desde un par de metros más abajo. Esta diferencia de
cotas se refleja en la altura alcanzada por sendos ábsides. De hecho, el cuarto
de esfera de la exedra norte aparece la conclusión directa del cañón de ese
transepto. No se trata sólo de una solución plástica afortunada. Proporciona,
además, una continuidad de resistencia entre la bóveda y el perímetro murario.
Es cierto, además, que si el ábside N no hubiera alcanzado una altura tan
notable, al exterior apenas sobresaldría del suelo. Esta adversa orografía sin
duda agravó el asentamiento de la construcción, pero también proporcionó al
transepto norte un macizo punto de apoyo. A esta estabilidad fundamental se
sumó el equilibrio conferido por la disposición axial y compensatoria del
ábside E y de la caja de escalera. Por otro lado, el absidiolo contiguo no
superó en altura la base de la bóveda del transepto, que fue perforada con un
ojo de buey, que tiene su correspondiente en el otro brazo. En ambos figura
también, aunque con resolución dispar una cornisa corrida y sin moldear para
proteger de humedades y filtraciones el encuentro de absidiolos y lienzo
vertical.
Las tres naves fueron abovedadas, de medio
cañón con Sajones la central y de cuarto de cañón corrido las colaterales.
Están segregadas por senda filas de pilares prismáticos con una columna adosada
en el costado de la nave mayor, dispuesta para descargar el peso y presión del
fajón correspondiente. Cuatro de estas semicolumnas fueron amputadas a
principios del siglo XVI por facilitar la instalación del coro en la nave y
fueron repuestas en la restauración de los años 60.
Los dos pilares torales, además, asumen sendas
columnas en su cara de levante para apear los arcos doblados —a diferencia de
los otros arcos, simples— que entestan con los dos brazos del transepto. Para
iluminar la nave mayor, por encima de cada formero se abrió un vano de doble
derrame, cuyo salmer coindice con la imposta que marca el punto de arranque de
la bóveda central y, por tanto, con los cimacios de los capiteles mayores.
Además, se habilitaron tres vanos menores en la nave meridional —cegados al
construir el claustro—, pero no se dispuso ninguna ventana en la nave del
Evangelio. una ventana más, ahora con perfil tretralobulado se encuentra en el
panó que se levanta sobre el arco de triunfo hasta el enteste de la bóveda
mayor. Finalmente, el mayor foco de iluminación se encuentra en el espléndido
rosetón occidental.
El imafronte se estructura en dos planos
rectangulares superpuestos porque el paramento se desarrolla por encima de las
vertientes de las cubiertas. Una puerta a los pies, calada sin tímpano y cinco
arquivoltas prismáticas, las tres exteriores ornamentadas con lazos y tallos
vegetales, palmetas y rosetas, guardapolvo con sucesión de ovas, jambas
prismáticas alternadas con un par de columnas en cada lado con decoración
estriada y helicoidal, capiteles decorados cada uno de ellos con grifos, leones
pasantes sometiendo una cabeza, águilas de alas desplegadas y cesta de mimbre,
todo con una ejecución grosera, sin cimacios encima de los capiteles y las
impostas que median entre ellos con bustos de personajes nimbados y figuras
animales esquemáticas; en el intradós de esta puerta se labró un nudo de
Salomón similar al que se encuentra esculpido en el Sepulcro. A ambos lados de
la puerta se encuentran ventanas oblongas de doble derrame, a paño con el muro
la meridional y con retranqueo en todo el perímetro la septentrional Encima de
la puerta se ejecutó el célebre rosetón —copiado en el interior de la iglesia— que
inunda de luz el espacio interior en el ocaso.
Con casi tres metros y medio de diámetro
presenta esfera central y ocho pétalos El óculo presenta tres arquivoltas
molduradas, la primera y la tercera de bocel completo con trama de tallos
vegetales y la segunda con caveto pautado de bolas, y un guardapolvo con
registro de palmetas alineadas. El anillo central se orna con encintado de
palmetas y perfil interior con caveto con bolas, solución empleada también en
el perímetro semicircular de cada pétalo. Estos ochos vanos radiales quedan
definidos por otras tantas columnas de sección octogonal —el único de fuste
cilíndrico es gótico— que rematan en doble capitel, con motivos fitomórficos,
cuadrúpedos y en el que ocupa la posición central un grupo de religiosos
sentados. En los arcos superiores se cinceló la inscripción OMNES COCNOSCAM
I PETRUM FECISSE FENESTRAM [que todo el mundo sepa que Pere ha realizado
la ventana] Este rosetón, sin paralelos en el siglo XII catalán que ha
sobrevivido hasta hoy —aunque la solución fue frecuente en Galicia Santiago de Compostela, Carboeira, Armenteira,
Augas Santas, Ramirás, Laxe,….) y en Soria (Santo Domingo de Soria, Ucero)—,
ilumina en primera instancia la tribuna coral aún presente, plataforma añadida
en época tardogótica, quizá cuando se restauró el rosetón. Este portalón
occidental comunica el templo con el vicus y con la aneja parroquia de San
Nicolás.
Otro vano simple, practicado en el muro norte
permite salir hacia el área cementerial, aunque el umbral de la puerta se sitúa
más de 1,75 m. por encima del pavimento de la nave del Evangelio, lo que debió
requerir al uso de escaleras móviles, porque no hay huella de que la hubiera de
fábrica: los sillares astilladlos que se encuentran bajo el vano presentas las
mismas alteraciones que otros situados un par de metros más allá y no pueden
interpretarse como indicios de una construcción preexistente suprimida. En el
primer tramo del paramento sur se situó la puerta de medio punto y apertura
hacia la iglesia que da paso al claustro —la que se encuentra en el tercer
tramo es posterior.
Los muros perimetrales de la iglesia reposan
sobre un zócalo de cantos rodados y de mampuestos labrados dispuestos para no
ser vistos, aunque afloran en algunos putos del costado septentrional porque el
suelo está rebajado respecto a la cota original. En su careado externo los
paramentos ofrecen una superficie continua, sin contrafuertes puesto que las
bóvedas de cuarto de esfera descargan los empujes centrales sin necesidad de
pilastras y estribos, hiladas tiradas a soga bien perfilada en su mayor parte y
a tizón en la penúltima hilada del paramento septentrional. La cornisa de las
naves laterales y de los ábsides central y septentrionales se pespuntan con un
friso en esquinilla que, particularmente en las dos exedras del transepto
norte, alterna piedras calcáreas y volcánica para generar un efecto de bicromía
blanquinegra —recurso plástico explorado también en el trasdós de la ventana
del ábside E del transepto N—, la nave central, en cambio, se guarnece con una
faja corrida de arquillos ciegos.
La estereotomía en todo el templo es buena y,
no obstante, las dimensiones de los sillares son cambiantes. Esta
heterogeneidad provoca constantes desniveles y saltos de hiladas a lo largo de
toda la fábrica. No se trata de adarajas por interrupciones —sólo, si acaso, en
la nave central hacia los pies—, sino que revelan un cálculo impreciso del
desnivel orográfico y una falta de previsión del taller para proveerse de
piezas de una misma medida.
La configuración asimétrica de la planta y el
alzado de esta iglesia ha desconcertado a sucesivos autores Los intentos de
explicar su anómala disposición han dado lugar a conjeturas forzadas. En
realidad, al exterior se advierten leves desajustes en las hiladas de encuentro
entre los distintos ábsides que no resultan, sin embargo, particularmente
significativos. Así, en la intersección entre el ábside mayor y su contiguo a
septentrión se reconoce un encaje perfecto en las hiladas inferiores y algún
desajuste en las superiores. A la luz del análisis de la materialidad del
edificio y de la ordenación de la secuencia constructiva de la fábrica, cabe
inferir que el conjunto del templo que hoy conocemos fue planteado y acometido
simultáneamente, sin reaprovechamiento de estructuras previas. No obstante, en
el curso de la obra los paramentos no se elevaron de manera coordinada y
simultánea a lo largo de todo el perímetro. Una anomalía explícita es visible
en la axila izquierda, donde se habilitó una escalera de caracol Conforme al
despiece de los sillares de las hiladas inferiores y su adosamiento sin
entestar a los muros de la nave y del transepto, se infiere que esta obra no
fue considerada en los compases iniciales del proyecto. Se inició la
construcción de la escalera cuando los paramentos de transepto norte y muro de
la nave septentrional se habían levantado ya más de 2,40 m. a contar desde el
umbral de la puerta contigua.
Desde ese punto y hasta su remate piramidal los
sillares entestan con los contiguos. Vale la pena subrayar, pues, que en este
lugar específico se produjo un añadido al plan constructivo y una
reconsideración de las dimensiones y funciones que debía prestar esa escalera
y, con ella, los espacios a los que conduciría. En el muro occidental del
transepto se halla la puerta de ingreso a la escalera. Se sitúa a 1,45 m sobre
el pavimento y tampoco aquí se construyó una escalera pétrea, lo que confirma
el uso periódico pero ocasional de ese husillo. La iluminación del caracol es
suministrada por una ventana generosa a media altura del paramento.
Alzado este
Alzado oeste
Alzado norte
Alzado sur
Sobre el brazo norte se levanta una torre
campanario de dos alturas. El piso que carga sobre la bóveda del transepto,
alberga un espacio cuadrado con dos ábsides paralelos orientados y con sendas
aspilleras que se manifiestan al exterior en el paño oriental y en la
pseudogarita NE de la torre (las cuencas absidiales no se corresponden con el
perfil externo de los cilindros). En el suelo fue habilitada una claraboya de
0.91 m. de diámetro, excesivo para el paso de las sogas de las campanas, aunque
ningún dato confirma qué o quién pasaba por ese óculo. En el muro sur de este
espacio en alto se construyó a ras de suelo un intrigante vano. Esta suerte de
pasadizo (2,20 m de largo) abovedado de perfil cónico decreciente (1,86 m x
0,74 m en el inicio; 1,63 m x 0,74 m en el final), se abre a la bóveda de la
nave central. Este vano no aporta luz a la bóveda mayor, ni tampoco al recinto
alto de la torre. Sus dimensiones, además no facultan el tránsito de un
individuo erguido que, por lo demás, caería al vacío, de modo que debe ser
interpretado como una suerte de palco, cuya razón de ser no puede ser otra que
la auditiva. Encima del pasillo cónico, hay otro vano más amplio permite
acceder a la cubierta externa de la nave central. Si en algún momento fue
posible alcanzar al nivel superior del campanario directamente desde el piso
que aloja los ábsides, el cegamiento vigente de la cubierta hoy lo imposibilita
Tampoco hay indicio alguno de la chimenea que Puig i Cadafalch afirmó haber
reconocido. En los ángulos se dispuso unos lienzos que actúan como trompas,
explícitos en los ángulos NO y SO e insinuados en las esquinas NE y SE por
encima de los absidiolos. Esta fórmula logra la transición del cuadrado de base
al prisma ochavo. La cubierta se resuelve en falso bocel, cayendo hacia los
absidiolos Acaso la solución fuera en origen plana, pero en plano inclinado, si
atendemos a los mechinales de la parte alta de los muros.
La silueta octogonal de la torre campanario
resulta inusual en la arquitectura románica de los condados catalanes. No
cuenta con más paralelos que las iglesias de Hortoneda y San Daniel de Girona,
ambas de planta central cruciforme. No es descartable que el contorno octogonal
mantenga relaciones analógicas y analógicas con los usos ceremoniales y
litúrgicos desplegados en ese ámbito y, por tanto, que tenga pretensiones
semánticas. En Galligans no se dispuso la torre sobre el crucero como en estos
templos (Santa Eugenia de Berga, Sta. Maria del Puig de Esparraguera, Sant Ponç
de Corbera o Sta. Maria de l'Estany) porque no se confió en la resistencia de
los pilares torales. En otras iglesias los cruceros se cubren con pesadas
torres sólo si tienen una única nave y pueden descansar directamente en los
muros perimetrales. Cuando los edificios asumieron tres naves, las torres se
emplazaron en otras partes, entre ellas los transeptos. Esta solución puede
comprometer la sustentación del edificio si los puntos de apoyos carecen de la
fortaleza requerida. En Sant Pere de Galligans, la torre ejerce peso y presión
sobre un ábside incrustado en la roca en sus primeros metros en la roca y, por
tanto, inamovible. El riesgo, entonces, se traslada a los eventuales desplazamientos
que pudieran producirse en sentido longitudinal. El juego de contrarrestos que
ofrecen recíprocamente el ábside E y la gruesa caja de escalera atenúa
apreciablemente ese riesgo. Al tiempo, la disposición transversal de la bóveda
del brazo proporciona equilibrio y resistencia en su relación con el cilindro
de la bóveda mayor. En suma, la audaz solución adoptada en Sant Pere partía en
su base de un factor orográfico muy adverso que, no obstante, se dispuso al
servicio de la fábrica.
El último piso de la torre corresponde al
cuerpo de campanas. Cada uno de los ocho costados se orada con dos niveles de
bíforas enmarcadas por fajas y friso de cuatro arquillos. Su aspecto actual fue
restituido por los restauradores entre 1958 y 1978 a partir de los restos
originales que aún permanecían en dos de los ochos paños. La torre llegó al
siglo XX completamente desfigurada, en un grado de severidad análogo al
padecido por los ábsides. Las alteraciones comenzaron ya en el siglo XIV,
cuando la cabecera del templo pasó a formar parte del encintado de la ciudad.
Asumiendo las veces de un bastión suburbial, Sant Pere adquirió una morfología
poliorcética merced al recrecimiento de los muros absidiales y el cegamiento de
los vanos de levante.
Con la salvedad del arranque de la escalera, el
conjunto de la iglesia se efectuó de manera unitaria y coherente y no incorporó
ningún elemento superviviente de una iglesia pretérita. La crítica se ha
cuestionado por qué esta iglesia asumió la solución de los absidiolos
perpendiculares en lugar de paralelos. En todo caso, en el transepto meridional
no se habría podido asumir una disposición idéntica en 90” porque el hipotético
absidiolo que hubiera mirado a mediodía habría impedido el acomodo de la sala
capitular, instalada en la panda de levante del claustro. Por lo mismo, el
ábside sur habría carecido de la iluminación requerida.
La torre no se alzó únicamente para habilitar
un cuerpo de campanas, antes bien, un cometido prioritario fue cultual (como
sucedió también en Sant Pere de Rodes, en la catedral olibiana de Vic y Sant
Martí de Canigó). La satisfacción de funciones litúrgicas requirió la
organización de una capilla en alto conformada por dos absidiolos paralelos,
cuyos elementos ornamentales (tocador de cuerno, hombre en cuclillas, flor y
entrelazo con un par de peces) no son fáciles de interpretar desde una
perspectiva espiritual.
Sección longitudinal
Sección transversal
Secciones transversales
Este espacio dotado de una naturaleza cultual y
ceremonial era titulado “el Sepulcro” al menos en el siglo XIV. Como
tantas otras iglesias cuya capilla elevada se advocó a la Resurrección de
Cristo o al Sepulcro, cabe considerar que la torre de Galligans enmarcó una
parte del rito pascual conectado con las celebraciones del altar mayor,
integrado en una liturgia estacional. Así pues, la iglesia de Galligants se
construyó con, al menos, dos polos de celebración. Con el propósito de que
aquellos que permanecían en el presbiterio no desoyeran a los celebrantes que
actuaban en altar secundario de la capilla elevada, sino que los escucharan sin
verlos, se ubicó el Sepulcro en la torre contigua a la cabecera y sobre el
transepto norte (solución que otorga la obvia ventaja de ahorrar el material y
esfuerzo, aplicada también en la ampliación olibiana de Cuixá, Sant Pere de
Rodes, Santa María de Barberá del Vallés, Sant Pere d'Ager, Santa María de
Besalú y Santa Cruz de la Serós, estos tres últimos en el costado meridional,
además de en algunas iglesias del Serrablo como San Pedro de Lárrede o San
Pedro de Lasieso). El elemento capital fue la ejecución del inusual pasillo de
perfil cónico en el riñón de la bóveda mayor, verdadero cauce acústico.
La iglesia de Calligans fue concebida y
ejecutada para disponer espacios de culto diferenciados de acuerdo con una
liturgia estacional y, al tiempo, dotarla de una eficiente comunicación visual
y auditiva entre celebrantes y congregación. La arquitectura satisfizo las
necesidades de la mise-en-Scène desplegada por los religiosos en las
celebraciones litúrgicas y procesionales de Pascua, probablemente en relación
con las fiestas del Triduum pascual (Adoratio, Hepositio, Elevatio,
Uisitatio). Como en otros lugares (Saint-Martin de Canigó, catedral de Vic,
Saint-Sernin de Toulouse, San Justo de Segovia, Sant Cugat del Vallés…), en Galligants
la liturgia pascual de conmemorotio Sancti Sepulchri, con los monumentos
asociados a él, se desarrollaba en el costado septentrional, imbuido de las
connotaciones escatológicas canónicamente atribuidas a ese punto cardinal.
Los consuetas de la catedral de Girona, con
acotaciones en forma de rúbrica, informan de que ante el altar del Santo
Sepulcro se dramatizaba la visita procesional de las Marías al Sepulcro y la
entonación del Quem Queritis. En el caso de Galligants carecemos de
pruebas documentales, ni troparios ni consuetas, que acrediten que la
celebración de la liturgia pascual en el Sepulcro implicaba también una
dramatización del rito. Por el momento, cabe ponderar que una parte del ritual
de los Maitines de Pascua —momento culminante del calendario litúrgico— se
escenificaba en ese inusual escenario oculto, arcano, de acceso complejo y con
perfil octogonal en la cubierta y en el exterior, morfología que remitía
simbólicamente al octavo día. El recinto, con su breve pasillo perforado que
remata en la ventana abierta a la nave, como un verdadero megáfono, fue
edificado para estimular una audición nítida de la litúrgia más emotiva. El
Sepulcro de la torre posibilitaba transformar la narración evangélica en
movimiento físico y, al tiempo, conseguir que la comunidad de monjes no
perdería de oído —aunque sí perdiera de vista— lo que sucedía en el ámbito más
recóndito de la iglesia. La presencia de altares en alto y la construcción del
canal acústico permitió que las ceremonias de la capilla elevada no quedaran
aisladas respecto a las operadas en el altar mayor. El vano acústico facultó
advertir a los monjes del coro del desarrollo litúrgico de los actos del
Sepulcro y, con ello, estipular una continuidad cultual entre presbiterio y
capilla en alto.
Interior del ábside
Cuando fue construida esta iglesia singular, la
abadía de La Grassa gobernaba la casa benedictina gerundense. Sainte-Marie
d'Orbieu de La Grassa no conserva ningún elemento arquitectónico que permita
concluir que la solución del Sepulcro de Galligants fue concebida en el
monasterio languedociano. Por el contrario, un cúmulo de factores endógenos
pueden ayudar a comprender por qué y cómo fue realizado el campanario de Sant
Pere. el contexto litúrgico de Girona, particularmente interesado en la complejidad
de los ritos pascuales, los antecedentes de espacios de culto elevados en las
iglesias de Rodes, Vic o Canigó incluso considerando las profundas diferencias
que median entre ellas; el ingenio edificio del anónimo arquitecto y de la
comunidad de monjes, y los condicionantes forzados por la adversa orografía
entre el riachuelo y la montaña. La disposición topográfica y espacial de la
iglesia monástica consideró prioritario escenificar la entonación y la audición
de los cantos que anunciaban la Resurrección.
En la ornamentación escultórica de la iglesia,
desplegada en el eje mayor del edificio y en muchos casos provista aún de
restos de policromía bermeja y lechosa, trabajaron tres maestros diferentes. El
más célebre es el que labró la cesta del martirio de San Pablo, instalada
insólitamente entre los dos ábsidiolos del transepto sur. Ha sido atribuida al
Maestro de Cabestany (Durliat, Dalmases y José Pitarch, Moralejo), en su
entorno artístico sin negar una relación más directa (Besseran) o a un taller
tutelado por ese autor anónimo (Gudiol, Yarza). Besseran ha relacionado la
iconografía de esta pieza con el capitel de martirio de San Caprasio de Agen,
datado en torno a 1100, y la ha relacionado con una testa masculina, de origen
incierto, conservada en la catedral.
Los estilemas de ese capitel “cabestanyiano”
informan a alguno de los capiteles (Cristo entre Discípulos) y cimacios (Cristo
bendicente entre personajes nimbados; bajo ellos leones pasantes, dos sansones
y prótomos de carneros en los cuernos) elaborados por un segundo maestro. Este
operó fundamentalmente en el ábside mayor y en el crucero.
Besseran y Camps consideran que la fuente de
formación de este escultor se encuentra en la producción de los talleres
tolosanos de inicios del siglo XII, y particularmente en torno a Gilduinus o al
autor de la puerta Miégeville. Aunque determinados motivos (jóvenes mancebos
con cabellos rizosos y túnica corta) presentes en el portalón tolosano se
reprodujeron en las piezas de Galligants, la concepción plástica, narrativa y
tridimensional de las piezas gerundenses distan sensiblemente. En Galligants se
consumaron unas interesantes investigaciones sobre la exención de partes de las
figuras (piernas, testas, patas, fauces) y pencas de acanto, pero ciertamente
se desarrolló un detenido estudio de los planos de fondo de las cestas, que las
forran con una jugosa vegetación, y un uso del collarino como base de apoyo
para las figuras. La construcción de planos superpuestos y entrecruzados
resulta explícita en una cesta con leones aglutinados en las dos esquinas.
Algunas de estas fórmulas y proporciones que caracterizan los capiteles del
crucero y presbiterio de Galligants, configurados como capiteles corintios
ensanchados en su ábaco, se advierten en los capiteles del claustro de
Saint-Sernin, hoy en el museo de los Agustinos de Toulouse. Notable es también
la creación de composiciones como el Daniel entronizado auxiliado por ayudantes
en su contención de los leones rampantes. El capitel interpretado por Besseran
como el sacrificio de Caín y Abel, despliega su relato en las tres caras del
sólido. Y un dominio de los equilibrios compositivos y la exención volumétrica
acredita el capitel de la sirena erguida con peces entre los centauros,
timbrado por un cimacio con prominentes ovas. El curriculum artístico de este
segundo escultor gerundense remitiría su ejecución a fines del primer tercio
del siglo XII.
El tercer maestro ejecutó los capiteles de la
nave central y algunos de los cimacios instalados sobre capiteles del segundo
maestro. El cincel más tardío llevó a cabo su tarea con una rudeza y limitación
de recursos palmarias, perfilando motivos planos, apegados al plano de fondo,
rígidos, con una simplificada rotundidad, figuras apoyadas someramente en el
collarino, con el ábaco marcado por diagonales y los cimacios descritos como
una sucesión de molduras y líneas que en las esquinas incorporan florones y testas
casi abstractas. En una de las cestas aparecen leoneses superpuestos en pisos y
en otra un personaje central sujetando extremos de tallos con frutos esféricos.
Sin embargo, este operario llegó a elaborar alguna pieza que presenta una
inédita teratogénia, encomiable, resultado de la misma labra abrupta y
espontanea que conjuga segmentos de criaturas con motivos vegetales y
geométricos. El resultado es una obra realmente creativa, sin débitos, con los
méritos condensados en su misma imaginación y sinceridad. Este tercer escultor,
que actuó tras los otros dos si consideramos el proceso evolutivo de la
fábrica, resulta imposible de datar. una cronología a mediados del siglo XII
sería plausible, pero no puede ser precisada.
Es evidente que la concentración topográfica de
los temas religiosos, hagiográficos y cristológicos, subraya la importancia
litúrgica del crucero y el ábside mayor. Los relatos visuales podrían ponerse
en relación con las celebraciones cultuales sobre los diferentes altares, como
el tipológico de Caín y Abel Por su lado, el capitel del martirio de San Pablo
estaría asociado al altar dedicado al Apóstol, que cabe situar en uno de los
ábsides del transepto sur, acaso el más inmediato al ábside central, de San
Pedro. Si puede extenderse este razonamiento, la representación de Cristo entre
discípulos del capitel del tramo recto del presbiterio central podría
relacionarse con San Pedro si, como sugiere Besseran, este capitel representa
la Pesca milagrosa o Vocación de los Apóstoles. En esa misma tesitura, el
cimacio del capitel más próximo al ábside oriental del transepto norte, que
muestra a Cristo bendicente entre personajes nimbados no sería incongruente con
el altar del Salvador y su eventualmente cercana ubicación, lo podría no ser
incongruente con los leones que presiden la cesta.
El claustro (19 x 16,5 m) está situado al sur
de la iglesia, tiene forma de cuadrilátero rectangular. Es probable que fuera
este el primer patio monástico al sur de los Pirineos que recurrió a una bóveda
—de cuarto de cañón— para cubrir sus galerías. El patio fue ejecutado después
que la iglesia, como prueban los vanos cegados de la nave lateral sur,
evidencia de que no había sido previsto ese abovedamiento por los constructores
de la iglesia. Por otra parte, dada la continuidad constructiva entre las paredes
y las bóvedas, observables tanto en las galerías con el jardín central, se
confirma que se trató de un proyecto único ejecutado con rapidez. Para Puig i
Cadafalch las pandas se operaron en este orden. N, E, S y W. Por imperativo
topográfico las dependencias monásticas no se desplegaron a lo largo de las
crujías, sino que se aglutinaron en un edificio paralelo al río y adosado al
costado O del claustro. La solución abovedada, aunque compleja y costosa,
demostró ser más duradera que las habituales cubiertas de madera.
Para sostener esta pesada estructura se
construyeron unas espesas pantallas con podio corrido, machones angulares,
refuerzos de haces de cinco columnas en el centro de cada costado y parejas de
columnas separadas a lo largo de las galerías. Por encima de los cimacios arcos
medio punto, bóvedas de cuarto de cañón y, al exterior, friso de arquillos
ciegos con mensulillas. El número de capiteles esculpidos de las galerías suma
60 en total. Mientras que la pantalla norte y la sur cuentan con diecisiete, la
este y la oeste asumieron trece. Por regla general los capiteles que encaran el
patio asumen decoración vegetal, mientras que los visibles desde los pasillos
despliegan elementos figurativos o historiados. El generalizado empleo del
trepanado para acentuar la expresividad de las figuras denota la vinculación de
este taller a los modismos de los talleres rosellones, desde Cuxa y Serrabona
en adelante.
Los capiteles semánticamente más relevantes se
emplazan en el centro de la panda O, punto de entrada y salida desde las
dependencias abaciales, ubicación privilegiada para influir más eficazmente en
el espíritu de sus espectadores. El más célebre de los capiteles de este patio,
y uno de los más icónicos del románico catalán, muestra cuatro sirenas-pez de
doble cola escamada, cada extremidad desplegada a un lado, sostenidas por las
manos respectivas y con remate de pliegues en abanico, dos grandes mechas de cabello
recogidas ante el esternón que permiten mostrar los pechos y todo el costillar
y bajo las cinturas se cincelaron dos vaginas, una por cada cola escamada. La
representación no puede ser más procaz y excitante en un contexto claustral
monástico.
Esta exhibición de criaturas tentadoras y
lúbricas se sitúa contigua al capitel del ciclo de Natividad (Anunciación,
Natividad, Epifanía, huida a Egipto y Herodes), con el púdico Nacimiento de la
Virgen, como exorcismo de las sirenas. En el mismo haz se emplaza el intrigante
capitel con cuatro decapitados saltimbanquis en las esquinas, bocabajo y con
las rodillas dobladas, en el centro de una cara un músico con barba y larga
melena con piernas abiertas ante la silla curul y en las manos una viola que tañe
con arco, en otra cara un varón con bigote y larga túnica que podía tocar un
instrumento de percusión o un aerófono; en la tercera cara una figura sentada
imberbe acaso femenina que se sujeta sus mechones, y en la cuarta cara un
obispo mitrado sostiene en sus manos una patena(¿) sobre un ara portátil
entelada. Guardia interpretó la escena como la consagración de una iglesia,
acto en el que en ocasiones participaban juglares. Sin embargo, esa lectura no
se concilia con el hecho de que los saltimbanquis estén sujetos por sus cuellos
con sogas, que también pisan los músicos y sobre todo el obispo. Las cuerdas
invitan a pensar más en la condena y recriminación que en la exaltación de su
participación.
Historiada es también otra pieza de la panda N
en la que se suceden ocho personajes de pie, cuatro de ellos con objetos de los
que sólo se reconocen un báculo y un libro con una cruz delante, indicios de
que se trata de una comitiva religiosa. Con todo, la presencia de los asuntos
narrativos es escasa, como en otros recintos románicos tardíos (Perelada, Sant
Pan del Camp). En el resto de los capiteles el animal más representado en el
claustro es el león, presente en hasta siete cestas habitualmente con la disposición
de las cabezas tangentes en los ángulos, de acuerdo con un esquema reiterado en
el área rosellonesa y ampurdanesa. Con todo, el predominio temático corresponde
a las cestas fitomórficas.
Sección claustro
Detalle del claustro
Capitel de las sirenas
Leones enfrentados
Difícil
interpretación de la representación del mismo, con figura simbólica humana y
elementos vegetales.
Las esculturas claustrales, respecto a las del
templo, ganaron en naturalismo. Sobre las deudas generales con los talleres
languedocianos y roselloneses, Camps y Lorés han precisado vínculos formales
con el taller de Rodes. Los escultores del patio de Calligans trabajaron hacia
1170- 1180, antes de que se iniciara el claustro de la catedral de Girona.
El curriculum rosellonés-ampurdanés de los
escultores no es atribuible, sin embargo, a los proyectistas de las inéditas
bóvedas claustrales. Dada la proliferación de experiencias positivas en
Provenza (casi en exclusiva, inexistentes en Languedoc o en el área pirenaica)
a partir de 1150- 1160, cabría considerar esa fuente de información para los
constructores del claustro benedictino de Galligants (1170). La via provenzal
fue cultivada en la demarcación gerundense en los edificios de besalú (Santa
María y Sant Pere) a partir de 1170, aunque los claustros de estas dos abadías
no estuvieron abovedados, conforme a la precaria información disponible. No
obstante, en Galligants —como en Colera, Muelles, Sous, en la catedral de
Girona o Vilabertran— se utilizó una bóveda de cuarto de cañón, inusual en
Provenza, y se limitó el empleo de arcos a los ángulos y nunca en el centro de
los cañones. Esa disociación de recursos mecánicos (medio cañón frente a cuarto
de cañón) invita a reflexionar sobre la potencialidad de los recursos locales y
su traslación de las iglesias a los patios. La bóveda de cuarto de esfera,
presente en las naves de la propia iglesia de Galligants, se prodigó en
numerosas iglesias del siglo XII (Santa Joan les Fonts, besalú, Vilabetran...).
Las pequeñas dimensiones de este claustro debieron estimular a los
constructores a considerar y acometer la aventura de abovedar. Esta fórmula de
éxito fue sucesivamente reinterpretada en los claustros gerundenses o de
directamente vinculados a ellos (catedral de Girona, Sant Cugat, Vilabertran,
Sant Daniel), asumiendo riesgos tectónicos progresivamente mayores, para lograr
pantallas claustrales cada vez más espaciosas sin comprometer el sostenimiento
de las bóvedas. Estas experiencias sucesivas fueron arriesgando y constatando
la capacidad de resistencia de la caliza nummulítica local.
Bibliografía
ADELL i CISBERT, Joan-Albert et alii,
"Sant Pere de Galligans", en Catalunya Romanica, V, Barcelona, 1991,
pp. 151- 169.
AINAUD DE LASARTE, Joan, 11Les chapiteaux du
cloítre de l'Estany en Catalogne", Archeologia, 14 (1967).
AINAUD DE LASARTE, Joan, "Escultura rom
alilica", Lamberá, 1 (1986), p.p 5
(Colloqui de Terminologia deis períodes de l'art romanic a Catalunya i deis
seus precedents cristians).
ARCHIVO CAPITU LAR, 9 35- 939, CATALU NYA
ROMANICA, I 984- 1 998, V, XXIII. 1 09, 1 2 3 -1 24, 1 34- 1 42, 203-204, AA.
VV., 2004.
BARRAL i ALTET, Xavier, L’Art preromanic a
Catalunya. Segles IX-X, Barcelona, 1981.
BASTIT i GUDAYOL, Cristina et alii,
"Aproximación a la cronoestratigrafía de la Girona medieval", II Congreso
de Arqueología Medieval Española, Madrid, 1987, pp. 687-695.
BASTIT i GUDAYOL, Cristina et alii, Excavacions
urbanes. Girona 1986. Sant Feliu - Les Aligues. Memoria d'excavació, Barcelona, 1990.
BERTAUX, Émile, Les
arts en Italie
du
5e. au 14e. siecle, París, 1987 (1905).
BESERAN y RAMON, Pere "Alguns capitells de
Sant Pere de Calligants i el Mestre de Cabestany", Estudi General, 1º (1990),
pp. 17-44.
BLANCH Y ILLA, Narciso, Gerona histórico
-monumental, Girona, 1862.
BOTO VARELA, Gerardo, "Articulación de los
espacios cultuales en Sant Pere de Galligans. Indagación acerca de una
arquitectura con nexos sonoros", Lambard, XIX (2007), pp. 11-37.
BOTO VARELA, Gerardo, "Capillas en alto y
cámaras elevadas en templos románicos hispanos: morfologías, usos litúrgicos y
prácticas cultuales", en Espacios y estructuras singulares del edificio
románico, Aguilar de Campoo, 2008, pp. 93- 119.
BOTO VARELA, Gerardo, "Voces ex Sepulchro
advenientes. La communication acoustique entre les nefs et les chapelles hautes
de l'architecture romane ibérique et l'évocation de Jérusalem", en
Matérialité et immaterialité dans l'Église au Mayen Áge, Bucarest, 2012, pp.
53-72.
BOTO V ARELA, Gerardo, "Relleu amb lleó i
presa humana de Girona", en CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel y CAMPS i Sória,
Jordi (eds.), El Romanic i la Mediterrania.
Catalunya, Toulouse, Pisa.
1120-1180, Barcelona, 2008, p.
364.
CALZADA OLIVERAS, Josep, Sant Pere de
Calligans. La Historia del Momrment, Girona, 1983
CAMPS i SORIA, Jordi, "Reflexions sobre
!'escultura de filiació rossellonesa a
la zona de Ripoll, Besalú, Sant Pere de
Rodes i Girona vers la segona meitat del segle XI( Estudi General,
10 (1990), pp. 45-69.
CANAL i ROQUET, Josep e t alii, La ciutat de
Girona en la meitat del s. XIV: la plenitud medieval, Girona, 1998.
CANAL i ROQUET, Josep et alii, El sector nord
de la ciutat de Girona. De l'inici al segle XIV, Girona, 2000.
CANAL i ROQUET, Josep et alii, Girona, de
Carlemany al feudalisme (785-1057). El transit de la ciutat antiga a l'epoca
medieval, Girona, 2003.
CANAL i ROQUET, Josep et alii, Girona, de
Carlemany al feudalisme (785-1057). El transit de la ciutat antiga a l'epoca
medieval (JI), Girona,
2003-2004
CANAL i ROQUET, Josep, CANAL 1 DE DIEGO,
Eduard, NOLLA I BRUFAU, Josep M., SAGRERA 1 ARDILLA, Jordi, La forma urbana del
Call de Girona, Girona, 2006
CANAL i ROQUET, Josep et alii, Del Fomm a la
placa de la Catedral. Evolució urbanística del sector septentrional de la
ciutat de Girona, Girona, 2008
CANAL i ROQUET, Josep et alii, Girona en el
segle XIII (1190-1285), Girona, 2010
CANAL i ROQUET, Josep et alii, Historia urbana del
Mercada! de Girona.
Dels orígens a la
fi de l'Edat Mitjana, Girona,
2013
COMAS, M., El altar mayor de la catedral de
Gerona, Girona, 1940.
DESCHAMPS, Paul, "Les tables d'autel de
marbre executées dans le Midi de la France au Xe et Xle siecle", en
Mélanges d'Histoire du Mayen Áge offerts a Ferdinand Lot, París, pp. 13f-167.
ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca, "Massifs
occidentaux dans l’architecture romane catalane”, Les Cahiers de Saint
Michel-de-Cuxa XXVII (1996), pp. 57-77.
ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca “El escenario
litúrgico de la catedral de Girona
(s. XI-XIV)", Hortus Artium Medievalium,
II (2005), pp. 213-232.
FITA, Fidel, Los reys de Aragó y la Seu de Girona,
Barcelona, 1873.
FREIXAS i CAMPS, Pere, "Les esglésies de
la diocesi de Girona", en L'art gotic a Catalumya 2, Arquitectura,
catedrals, monestirs i altres edificis religiosos, Barcelona, 2003, pp. 133-141.
FREIXAS i CAMPS, Pere, "Les esglésies de
la diocesi de Girona", en L'art gotic a Catalumya 2, Arquitectura,
catedrals, monestirs i altres edificis religiosos, Barcelona, 2003, pp. 133-141.
Mallet Géraldine, “Les tables d´autel à lobes
du sud de la France et de Catalonne: état de question sur une pruction
marbrière originale en Le plaisir d IÁrt du Moyen Age. París, 501-507.
LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, Historia de la arquitectura cristiana española en la
Edad Media, Madrid, 1930, 2 tomos.
MARTÍ CASTELLÓ, Ramon, Colecció Diplomatica de
la Seu de Girona (817-1100), Barcelona, 1997.
MARQUES i PLANACUMA, Josep Maria, Cartoral del
bisbe de Girona, dit de Carlemany, Barcelona, 1993.
MARQUES PLANACUMA, Josep Maria, Una historia de
la Diócesi de Girona (ca. 300-2000), Barcelona, 2007.
MARTÍN 1 Ros, Rosa Maria "Els teixits del
MD'A", en El MD'A a fans, Girona, 1995, pp. 107-115.
MOLINA FICUERAS, Joan "Ars Sacra a la
Catedral de Girona. Esplendor i renovació d'una seu a l'entorn de l'any
1000", en Girona a l'Abast, VII-X, Girona, 2005, pp. 149-167.
NOLLA i BRUFAU, Josep Maria et alii, Del forum
a la Placa de la Catedral. Evolució historicourbanística del sector
septentrional de la ciutat de Girona, Girona, 2008.
PALOL i SALELLAS, Pere de, "La tradició
classica en el nostre romanic: la taula
d'altar de la catedral de Girona", en L'Autonomista. Suplement literari,
Girona, 1990, pp. 26-27.
PONSICH, Pierre, "Les tables d'autel a
lobes de la province écclesiastique de Narbonne (Xe-Xle siecles) et l'avenement
de la scultpure monumentale en Roussillon", Les Cahiers de
Saint-Michel-de-Cuxa, XIII (1982), pp. 7-45.
SOllREQUÉS i VIDAL, Santiago et alii, Els
comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada, Barcelona, 2003, 2 tomos
(col. Catalunya Carolíngia, 5).
SUREDA i JUBANY, Marc, "Altars, beneficis
i arquitectura a la seu de Girana (993-1312)", Annals de l'!nstitllt
d'Estudis Gironins XLV (2004), pp. 667-678.
SUREDA i JUBANY, Marc, "La catedral de
Girana, materia historica.
Historiografía a l'entorn de la se t(Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XLV (2004),
pp. 69-112.
SUREDA, Marc, "Roma o ramanic? Presencies
antiquitzants en escultura
giranina del segle XI", Lambard, 19 (2007), pp. 213-242.
SUREDA i JUBANY, Marc,
"Hagiografía i territori.
La muntanya de Sant Julia de Ramis i
Sant Carlemany", Annals
de l'Institut d'Estudis Gironins,
49 (2008), pp.
543-559.
SUREDA i JUBANY, Marc, Els precedents de la
catedral de santa Maria de Girona. De la placa religiosa del forum roma al
conjunt arquitectonic de la seu romanica (segles I a.C-X!V d.C), Girona, 2008
(Universitat de Girona, tesis doctoral inédita).
SUREDA i JUBANY, Marc, "Sobre el drama
pasqual a la seu romanica de Girona. Arquitectura i litúrgia (ss. XI-XIV)",
Miscellania Litúrgica Catalana XVI (2008),
pp. 105-130.
SUREDA i JUBANY, Marc, "Architecture
autour d'Oliba. Le massif occidental de la cathédrale romane de Gérone",
Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, XL (2009), pp. 221-236.
SUREDA i JUBANY, Marc, "Ut corpus sit
conformis novo capiti. El pas de la cap alera a la nau en la construcció de la
catedral gotica de Girona", Studium Medievale III (2010), pp. 271-304.
SUREDA i JUBANY, Marc, "La catedral de
Girona", en CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo (coord.), Arquitectura y liturgia.
El contexto artístico de las consuetas catedralicias en la Corona de Aragón,
Mallorca, 2014, p. 43-55.
SUREDA i JUBANY, Marc y FREIXAS 1 CAMPS, Pere,
"Esglésies de nau única en el primer romanic catala. Contimlitats i
ruptures en !'arquitectura meridional", en Els Comacini i
l'arquitectura romanica a
Catalunya, Girona-Barcelona, pp. 61-76.






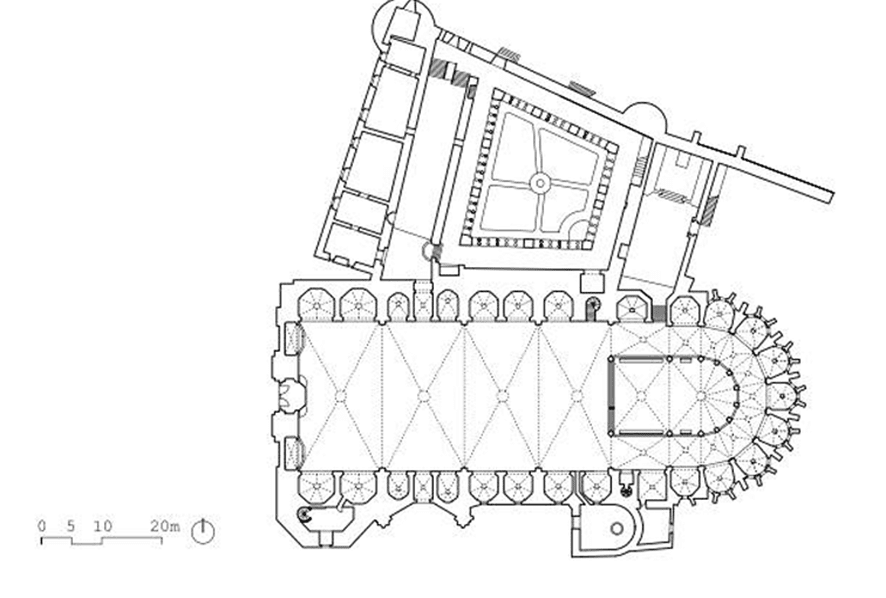


















































































No hay comentarios:
Publicar un comentario