Baix Pallars
Baix
Pallars, el municipio más meridional de
la comarca, es un de reciente creación (1969),
pues surgió de la agrupación de las antiguas
poblaciones de Baén, Gerri de la
Sal, Montcortes de Pallars y Peramea, así como de varios arrabales y
despoblados. Su principal población es Gerri
de la Sal, que se encuentra en la cubeta
que forma el valle del Noguera
Pallaresa, entre los estrechos de Collegats y de
Arboló, en el margen derecho del
río. Dista 14 km de la Pobla de Segur, desde donde
se llega por la carretera N-260 en
dirección a Sort. Baix Pallars. Tanto el urbanismo como la arquitectura de la
población se hacen eco de su pasado medieval: estrechas y empinadas callejuelas
en las que una serie de arcos de
medio punto y arcos rebajados
dibujan los porches
de algunas de las casas que, en su gran mayoría, han sufrido importantes
reformas.
Gerri de la Sal debe su origen tanto a las salinas, motor económico de la población, como al monasterio de Santa Maria (antes Sant Vicenç) de Gerri,
fundado en 807 y situado en la
margen opuesta del río Noguera Pallaresa a su paso por la
población. El lugar de Gerri
se menciona por primera
vez en el acta de fundación de dicha abadía
y poco después, en 839,
aparece de nuevo en el testamento del obispo Sisebut de Urgell, esta vez como lerre. Con los siglos, las tierras de Gerri, que en un principio pertenecían a los condes del Pallars, fueron pasando, gracias a sus generosas
donaciones, a manos del monasterio. La población se citaba como Gerri Vilella en una donación
de los condes del Pallars
Sobirá en 1089, así como en 1180, cuando
el abad Hug de Santa Maria de Gerri hizo donación de un inmueble, lo que da a
entender que la misma ya formaba parte de los dominios de la abadía. Durante
los siglos XI y XIII se sucedieron las
donaciones que la nobleza al monasterio, con lo que éste se hizo con un
importante territorio,
derechos de mercado y el monopolio de la explotación de las salinas, con lo que
se convirtió en el más importante del Pallars Sobirá. Aún así, la jurisdicción compartida de la aldea y los territorios colindantes por los condes del
Pallars y el abad de Santa Maria conllevó numerosos pleitos e incluso episodios violentos, como el saqueo y destrucción de la villa por parte de los condes en repetidas ocasiones 1274
y 1372).
Monasterio de Santa Maria de Gerri de la Sal
La antigua iglesia abacial se encuentra al Sureste de la localidad de Gerri de la Sal, en la margen izquierda del
Noguera Pallaresa. Se llega a ella tras pasar el puente y avanzar unos 100 m
hacia el Sur por una pista que transcurre paralela al río.
En
807, un presbítero de nombre Espanell dotó con todos sus bienes a la iglesia
dedicada a san Vicente, también de su
propiedad, situada en la localidad de Gerr. De esta forma se fundó una
comunidad monástica, que tuvo como
primer abad al propio Espanell
y que se inició posiblemente bajo la regla de san Fructuoso, si bien años más tarde, en 839, adoptó la regla
benedictina. En esta última fecha cambió
también su advocación a la de santa María. Durante los siglos X y XI el cenobio se vio favorecido por las donaciones y soporte de la casa condal del Pallars y por numerosos
particulares. Como
consecuencia de ello experimentó un notable
crecimiento, patente en la nada despreciable cifra de
cincuenta monjes con los que contaba a finales del siglo XI. Aunque en un primer momento estuvo situado bajo la jurisdicción del obispado de Urgell,
en 966 pasó a depender
directamente de la Santa Sede gracias a un privilegio del papa Juan Xll en el que se le otorgaba la exención episcopal. A pesar de ello, la intromisión de los
condes de Pallars en la organización interna
de la comunidad fue una constante. Así, en 1096 el conde consiguió que el monasterio quedara sujeto a la abadía de Saint-Victor de Marsella y que se planteara
llevar a cabo una reforma
espiritual y organizativa, lo que supuso el inicio de una nueva etapa de
esplendor. Se tiene conocimiento del nombre de uno de los
artífices del edificio elevado en el siglo XI,
gracias a un documento de 1089, en el
que se indica que el conde Artau II, su esposa Eslonça y el abad Pere Ricolf entregaron al maestro Raimundus un alodio por la obra realizada en la iglesia
(ad francho alode per ipfflopere ecclesia que facto est). El Obispo Ot,
hermano del conde y relacionado desde joven con el monasterio, llevó a cabo una política
de recuperación de buena parte de los bienes que la
institución había perdido y, antes de 1106, fundó una
cofradía, entre cuyos fines estaba el
sufragio de los gastos asociados a la construcción de la iglesia
monástica. A mediados
del siglo siguiente, en 1149, se consagró un nuevo templo en honor a
santa María, san Vicente y san Miguel —triple advocación vigente desde 966—, con la presencia
en la ceremonia del arzobispo de Tarragona, de numerosos
obispos y de los propios condes de Pallars.
En 1190 el rey de
Aragón, Alfonso el Casto, puso el
monasterio de Gerri bajo su protección directa y le concedió
todos los bienes de salvaguardia real. Los siglos XIII y XIV fueron muy problemáticos para el cenobio, pues se vio implicado en ciertos conflictos políticos y jurisdiccionales que provocaron su ocupación por el conde de Foix durante
dieciocho meses en 1274, o
el mantenimiento de unas
interminables disputas con los condes
del Pallars, que llevaron al abad de Gerri a excomulgar al conde Hug Roger l por los insultos y agresiones físicas
contra aquél. Con estos
acontecimientos se inició un largo periodo
de decadencia que se vio agravada por las
diferentes guerras, sobre todo la de Sucesión, en las que perdió buena parte de su patrimonio. Así, según se afirma en un
decreto del abad, en 1772 la comunidad estaba formada, tan sólo, por el abad y cinco monjes
Finalmente, se disolvió con la exclaustración de 1835, lo que provocó la dispersión y pérdida de buena
parte de sus bienes y archivos. En agosto de 1936
la iglesia fue expoliada, y
destruida una venerada talla de
la Virgen con el Niño, de la que hablaremos más adelante. Aunque el monasterio de Gerri
contó con un importante patrimonio, su relevancia religiosa y cultural
fue más bien modesta. Parte del estudio documental del monasterio se ve distorsionado por la existencia de los denominados “falsos de Gerri”, documentos falsos, como su propio nombre indica, realizados posiblemente en el
último cuarto del siglo XI, con el objetivo de
revindicar o confirmar ciertas
propiedades que le eran discutidas.
La iglesia del monasterio
de Gerri, que en su
configuración actual se corresponde en su mayor parte
con el edificio consagrado en 1149, presenta
planta basilical formada
por tres naves de tres tramos, de las
que la central es de mayor anchura y altura. En la cabecera, los tres ábsides,
todos ellos de planta semicircular, presentan, así mismo, una análoga
diferencia de tamaño entre el central y los laterales.
Exteriormente,
el edificio se encuentra rodeado,
en su lateral sur, por
varios nichos del cementerio local, y, en su blanco oriental, por
las estructuras barrocas de la
sacristía y un camarín o capilla, las cuales ocultan buena parte del ábside central y parte del
lateral sur. Cuatro semicolumnas dividen el paramento exterior de aquél en
cinco entrepaños, los cuales se coronan por sendos grupos de tres arquillos
ciegos. Mientras que las medias columnas están rematadas por capiteles
decorados con esquemáticos motivos vegetales,
los arquillos descansan en
ménsulas en las que se observan un
rostro humano, una posible cabeza de
animal y motivos geométricos. Las enjutas de los arcos también presentan una
sencilla ornamentación formada por temas vegetales trazados con líneas
incisas. Por encima del friso de arquillos
se dispone una serie de dientes de sierra, sobre la
cual discurre una moldura de bocel.
El
ábside meridional también está coronado por un friso similar de arquillos
apoyados en ménsulas con rostros humanos. El muro lateral de la nave sur, muy
transformado, se encuentra reforzado
por cuatro gruesos contrafuertes, que se corresponden con las pilastras interiores, y cuenta con
tres ventanas, formadas, las más orientales, por sendos arcos de medio punto en
degradación, mientras que la más occidental, también de medio punto, es de doble derrame. En el alzado del
paramento se aprecian cuatro niveles diferenciados. El inferior es liso y está
coronado por una imposta biselada lisa que lo separa del segundo, en el que se
encuentran las citadas ventanas. Sobre éstas, ya en el tercer nivel, muy
modificado, se abren tres grandes vanos rectangulares, de factura moderna. Este
nivel está rematado por una moldura sobre
la que se debía de apoyar la cornisa original, y en la que algunas
de sus piezas se encuentran decoradas con rostros humanos y animales.
La
arquería que conforma el nivel superior, obra realizada en alguna de las reformas
modernas del edificio, eleva la techumbre por encima de las cubiertas originales. El muro norte,
mucho más restaurado, también cuenta con tres ventanas y con unos potentes
contrafuertes, aunque alguno de ellos no se
ha conservado. A diferencia del meridional, no cuenta
con una imposta que separe los niveles inferiores, no hay vanos en el tercer nivel, y carece
de arquería superior. Sendas puertas, actualmente cegadas, se abren en los
muros laterales, de las cuales, la norte, de arco doblado de medio punto, comunicaba con el claustro
desaparecido.
La
fachada de poniente es bastante más compleja. Cuenta con un cuerpo avanzado, a
modo de nártex, compuesto de tres tramos, correspondiente cada uno de ellos con
las naves del interior, y cubiertos por bóvedas de arista. Tres arcos doblados, de desigual tamaño y
altura, se abren en su frente occidental, y
otros dos en los laterales. En el
interior de los tramos laterales se observa una curiosa anomalía: en cada arco las dos arquivoltas inferiores no son
concéntricas respecto al arco superior que las enmarca, lo que provoca la utilización de una tercera
arquivolta de ancho variable y que los vanos no estén centrados con respecto al punto central de
las bóvedas. Los arcos, también doblados
que separan los tramos de este atrio,
se apoyan en pilares con semicolumnas coronadas por grandes capiteles muy
deteriorados. En las esquinas de la
cesta noreste se aprecian los restos de dos músicos que tocan un olifante —aunque alguien ha querido ver a un individuo sujetando un ave— y un
cordófono. Ambos flanquean a un tercer personaje que ocupa la cara central y
del que apenas se vislumbran algunos detalles. Dado que podría estar sentado tañendo otro instrumento de cuerda, no se puede descartar, como propone E. Garland, que se trate del
rey David con los músicos. En una
cara lateral del otro capitel del mismo arco, aparecen Adán y
Eva a ambos lados del árbol, con forma de palmera,
en cuyo tronco se vislumbra parte del cuerpo de la serpiente. Parece que
Adán muerde el fruto y que ambos se cubren el sexo con una hoja, con lo
que, como suele ser habitual a la
hora de representar esta escena, se plasman al unísono dos de los momentos del pasaje
bíblico.
En la cara central se aprecian los restos de dos personajes afrontados, los
cuales están tan deteriorados que, para su adecuada lectura, se hace necesario
recurrir a las fotografías antiguas conservadas. En la publicada
en Catalunya Romanica
(Xv, p. 208) se observa que ambos personajes elevan los brazos y que uno
de ellos parece tener las manos
veladas por un paño. Aunque se ha querido ver una escena de lucha, varios aspectos, como la postura de los personajes, la composición de la escena y
su presencia junto a Adán y Eva llevan a pensar que lo más probable es que, como propone Garland, se trate de la ofrenda de Caín y Abel. La representación del ciclo de Caín
y Abel, o de parte de él, no es infrecuente en los condados catalanes. Así, por
ejemplo, está presente en el claustro de la catedral de Girona, en la portada de Ripoll o en las
pinturas de Toses, Sant Climent y
Santa Maria de Taüll, en Baltarga, o en las más cercanas de Santa
Maria de Mur. De ser correcta esta lectura, cabría la posibilidad de interpretar la escena de
la otra cara lateral de la cesta —en la que un individuo sujeta por el cabello a otro, al que ataca
con un objeto alargado (¿un cuchillo?) con el
que golpea en el cuello— como el asesinato
de Abel a manos de su hermano, lectura que coincide, de nuevo,
con la planteada por Garland. El
cuchillo es —junto con palos, azadas, quijadas, hachas, picos y piedras— una de las armas con las que se representa
a Caín perpetrando el fratricidio. En un friso de la catedral de Nímes,
Caín sujeta del cabello a Abel, al igual que en Gerri, y le atraviesa el
cuello con un cuchillo de notables
dimensiones. Sin embargo, en la iglesia pallaresa la victima realiza un gesto
de defensa al sujetar el brazo del atacante, lo que denota una actitud nada habitual en Abel, quien no
suele oponer resistencia alguna.
Es por ello que también
es factible que pueda tratarse
de una representación genérica de lucha, que encontraría su relación con el resto de las escenas del capitel en el hecho de que con el primer fratricidio hizo su aparición la violencia
y discordia en el mundo. Los otros dos capiteles del atrio presentan
decoración vegetal.
En
el tramo central se abre la portada occidental del templo, la cual está formada
por un arco de medio punto rodeado por tres arquivoltas y una chambrana.
Mientras
que las dos arquivoltas interiores están formadas por sendas molduras
aboceladas, más gruesa la inferior, la exterior está decorada con varias medias
esferas y dos rostros humanos. Esta estructura de arcos se apoya en sendas
impostas, las cuales recorren todo el perímetro del atrio. La
meridional está formada por
decoración a base de taqueado.
Dos
capiteles coronan las dos únicas columnas de la portada. El septentrional, que
presenta motivos vegetales formados por grandes hojas, se ha querido relacionar
con cestas de Sant Pere de Calligans y del claustro de Elna, vinculación que no
conseguimos vislumbrar. En el del
lado opuesto un personaje, situado
en la esquina de la cesta y con sus pies calzados apoyados en el astrágalo,
asoma por detrás de las grupas de dos leones, a los que parece mantener
amarrados por el cuello mediante sendas tiras perladas que parten de sus manos.
Capitel del lado sur de
la portada. Daniel en el foso de los leones
Las
fieras giran sus cabezas hacia el individuo, hasta casi tocar dos de los cuatro
caulículos que ornan la parte superior de la
cesta. En la cara interior
del capitel de Gerri, frente al felino, aparece
de pie un ave, posiblemente zancuda, cuya pata es
cogida por la otra garra delantera del león. En el lado
opuesto de la otra cara del capitel, justo debajo del
caulículo, parece asomar la cabeza de una segunda ave. Este capitel puede
ponerse en relación con varias piezas del área
pirenaica catalana. En una cesta con cuatro personajes entre leones del claustro de
la catedral de La Seu d'Urgell,
uno de los individuos aparece
por detrás de las dos fieras que le flanquean,
apoyando una de sus manos en la grupa
de una de ellas de forma muy similar a Gerri. Los leones se giran hacia este
sujeto sacando sus largas lenguas, como lamiéndole, y algunos de ellos, incluso
presentan sobre el lomo ese trazo perlado que pudiera ser una cadena.
ldéntico modelo se sigue en uno de los capiteles
de la portada central oeste de
la catedral urgelitana, en el que una figura simiesca se encuentra entre dos
leones que le lamen con sus largas lenguas trífidas. Sin embargo, el paralelismo más cercano, desde el punto de
vista iconográfico, se encuentra en la portada
de Cóll, en la que un personaje, en idéntica posición
al de Gerri, también es lamido por dos leones que adoptan
una postura análoga
a los de la iglesia pallaresa
y los citados de La Seu
d'Urgell. Finalmente, los leones de sendos capiteles de
las portadas de Durro y de Viu
de Llevata también
se pueden poner en relación
con todas estas obras, de las que este último caso podría ser una versión
simplificada. En estos dos últimos
ejemplos, así como en la portada
de La Seu d'Urgell, los
felinos alzan una de sus garras
delanteras tal y como sucede en Gerri. Todas estas similitudes no son interesantes solamente por el hecho de compartir un mismo modelo
iconográfico, sino también porque ofrecen elementos que pueden contribuir a interpretar adecuadamente la imagen de Gerri.
Aunque algún autor ha visto en esta imagen un tema derivado
de la lucha de Gilgamesh
o Sansón, creemos que cabe descartar esta infundada propuesta. Por el contrario, y a pesar de que autores como Garland opinan que es difícil atribuirle tal lectura, consideramos más adecuado valorar la posibilidad de que se trate de Daniel
en el foso de los leones. El gran problema
a la hora de identificar este episodio
bíblico reside en que no todo personaje entre leones ha de ser necesariamente
Daniel. Es por ello que, en ausencia de aquellos elementos que permitirían una
identificación segura —como sería la presencia de Habacuc, o una inscripción—
se ha de recurrir a aspectos tales como la actitud de los
leones. Así, si se observa que estos se muestran sumisos, por
ejemplo lamiendo al personaje, se puede afirmar que hay una alta probabilidad
de que se trate del profeta.
El problema
en Gerri es que la
representación resulta un tanto ambigua.
¿están lamiendo
la cabeza del individuo
o le están mordiendo las trenzas de una larga cabellera? La respuesta, la tenemos
en las cercanas piezas que hemos citado, en las que los leones sacan la lengua, y en alguna de las
cuales este órgano presenta múltiples terminaciones. Muy posiblemente es esto
lo que ocurre en Gerri, que las lenguas bífidas de los leones, tal y como se han representado, inducen
a ver unas trenzas que son mordidas. Por tanto, siendo la mansedumbre de
los leones, manifestada en la actitud de lamer, una de las características
habituales de las representaciones
del episodio de Daniel, parece
razonable pensar que es esta la identificación adecuada.
Un indicio adicional
a favor de esta
propuesta se encuentra
en el hecho de que el capitel de Cóll, el ejemplo más parecido a Gerri,
haga pendant con otro en el que un sujeto es devorado por dos leones,
que podría plasmar el castigo de los que conspiraron contra el profeta. Otro
elemento, aparentemente contradictorio con el texto bíblico es el
ave. Sin embargo, la inclusión de este tipo de animal en capiteles en los que de forma incontestable se
representa la condena del profeta, como es
el caso de Germigny-l'Exempt o Neuilly-en-Dun (Cher),
lleva a cuestionar el valor de
contraargumento del mismo.
Si en Cóll la antitética presencia
de Daniel y los conspiradores nos habla de un programa
iconográfico de carácter escatológico, enfatizado por la apocalíptica presencia del crismón con aves
y un personaje tocando
el olifante, en Gerri, la pareja David-Daniel, ambos prefigura de
Cristo, se contrapone al Pecado Original y al primer fratricidio, y
bien puede ser alegoría de la venida del Mesías y esperanza en la
redención.
Sobre
el atrio se alza el resto de la
fachada. En el cuerpo inferior, sobre un friso de dientes de sierra, se abre una ventana de arco de medio punto, muy reformada en la última restauración, que se halla flanqueada por dos óculos.
Esta
estructura, tal y como ha puesto
de manifiesto Español, recuerda
al hastial de la fachada occidental de la catedral de La Seu d'Urgell.
Remata la fachada un campanario en espadaña que dota al templo de su característica
silueta. Esta peculiar estructura de tres pisos, de anchura decreciente en función de la altura, cuenta con dos vanos
por nivel, salvo en el
superior, donde tan sólo
hay uno, formados todos ellos por arcos
trilobulados. Esta espadaña
es un añadido de época gótica. En la última restauración se sustituyó un
cuerpo con tejado a doble
vertiente que había tras el
campanario, por unos paneles de hormigón.
Ya
en el interior, la nave central se cubre con bóveda de cañón, mientras que las
laterales lo hacen con bóveda de cuarto de cañón. En el lado sur de la base de
la bóveda central se observan tres ventanas, actualmente cegadas, vanos
ausentes en el lado septentrional.
Los
pilares compuestos situados entre las naves están formados por un
núcleo cruciforme al que se
adosan cuatro semicolumnas. De ellos
arrancan los arcos fajones y formeros que enlazan con las
correspondientes pilastras con semicolumnas adosadas de los muros perimetrales. Los veinticuatro capiteles
esculpidos que coronan las columnas de las naves presentan motivos vegetales y figurativos. Estos
últimos incorporan gritos, una sirena-pez de doble cola, un individuo que, flanqueado por dos cabezas de
león, muestra sus genitales y eleva sus brazos, unos sujetos amenazados por una serpiente y otro león, hombres desnudos con la cabeza engullida por
leones con marcada melena —que tienen sus correspondientes paralelos en sendos
capiteles de Saint-Pons-de- Thomieres y del claustro de la catedral de La Seu
d'Urgell, como ha puesto de manifiesto Español— y un ave rapaz que sujeta con sus garras a una serpiente al
lado de un rostro humano y de un
individuo desnudo con alas (¿un ángel
o un ser demoníaco?). Español considera
que este último capitel, y el
cimacio que tiene encima —ornado, al igual que la imposta contigua, por un
friso de animales fantásticos—, podrían estar
inspirados en algún sarcófago romano y que presenta similitudes con dos capiteles del claustro de la catedral urgelitana.
Desde
un punto de vista estilístico, la talla del interior es muy diferente a la de
la portada y del pórtico, y de una calidad muy inferior. Claramente fueron
diferentes manos quienes realizaron ambos
grupos de obras un amplio presbiterio cubierto mediante bóveda de cañón antecede al ábside
central, el cual se
cubre con la habitual bóveda de cuarto de esfera. El semicilindro absidal está configurado
por una llamativa arquería formada por
siete arcos apoyados
en estilizadas columnas, estructura que parece un modelo simplificado del interior del
ábside central de la catedral de La
Seu d'Urgell. Rematan estas columnas unos capiteles con decoración vegetal y algún motivo figurativo, como una segunda
sirena-pez de doble cola y una rapaz con las alas desplegadas junto a dos serpientes enroscadas en un tronco. Recorre
la base del cascarón
absidal una moldura decorada con taqueado, rostros humanos, algún animal, hojas y alguna
concha.
Las tres ventanas que se abren en el paramento absidal quedan enmarcadas por tres de los arcos de la arquería ciega. La central presenta una moldura de bocel.Los dos ábsides laterales son lisos, están cubiertos por bóveda de cuarto de esfera y presentan sendas ventanas de medio punto y derrame simple, la meridional desviada respecto al eje longitudinal del templo. Sendas impostas con bolas y flores recorren los la base de los cascarones absidales. En el interior del muro sur del presbiterio se halla una escalera de caracol que actualmente facilita el acceso a la parte superior de las bóvedas. Mientras que en la sección de muro que se alza sobre el arco presbiterial se abre un óculo, en las que se sitúan sobre los ábsides laterales se localizan sendas ventanas en forma de cruz, cegada la del lado meridional.Si bien se aprecia una cierta unidad en el plan general de la obra, G. Boto ha puesto de manifiesto recientemente algunos aspectos constructivos que de notan una ejecución llevada a cabo en varias fases, entre las cuales pudo transcurrir un tiempo de difícil estimación, aunque dicho autor considera que tales interrupciones no debieron ser muy dilatadas. Así, en ciertas pilastras se observa una desalineación de las hiladas de sillares a ambos lados de las semicolumnas adosadas, la cual es testimonio de ciertas interrupciones del proceso constructivo. También son evidentes algunos cambios de planteamiento, como por ejemplo en la cubrición de las naves. Si bien la base de las bóvedas está compuesta por varias hiladas de sillares, al acentuarse la curvatura, dicho aparejo es sustituido por mampostería de tosca factura formada por piedras alargadas y estrechas. Asimismo, aunque los pilares cruciformes y las pilastras adosadas a los muros anunciaban unos arcos fajones compuestos y de cierta amplitud, a la hora de ejecutar la bóveda se optó por arcos simples y estrechos. Todo parece indicar que quienes elevaron los muros del templo no fueron los mismos que acometieron su cubrición. Finalmente, el porche occidental, por su forma de adosarse, que no de integrarse, en la fachada, denota también, una ejecución algo posterior.Teniendo todo esto en cuenta, y considerando que un edificio puede ser consagrado sin estar acabado, resulta toda una incógnita la determinación de lo que estaba construido en 1149. M. Castiñeiras, considera que el edificio actual, que sería de influencia aragonesa, se corresponde con el documento en el que se cita al maestro Raimundus y que fue edificado entre 1086 y 1112, promovido por la condesa Eslonça, esposa de Artau II y de origen aragonés.Otros autores han datado la realización de la iglesia en la segunda mitad del siglo XII, lo que implicaría que en la fecha de su consagración en 1149 el templo no debería de estar finalizado. En este mismo sentido, Boto ha planteado recientemente que dicha consagración podría interpretarse como “la expresión de la finalización de una fábrica litúrgicamente operativa” cuyos trabajos se habrían iniciado hacia 1120- 1130.Los numerosos y evidentes paralelismos, tanto arquitectónicos como escultóricos, que se observan en Gerri de la Sal respecto a La Seu dÚrgell hacen que la datación relativa de esta sea una referencia ineludible a la hora de estimar la cronología de la iglesia pallaresa. Para Español el capitel presuntamente inspirado en un sarcófago romano debería anteceder a sus paralelos en el claustro de La Seu, por lo que la cabecera de la iglesia, espacio en el que se encuentra, debería ser anterior a la fecha de consagración Para esta autora, un taller vinculado con la catedral urgelitana se incorporaría con posterioridad, aunque no mucho más allá en el tiempo, dada la unidad que presenta el edificio. De ello se deduciría que Gerri antecedería al claustro catedralicio. Sin embargo, el asunto resulta de gran complejidad, pues los elementos en común se encuentran tanto en la iglesia de La Seu como con algunos capiteles del claustro Mientras que la primera podría haberse iniciado hacia 1106, como recientemente ha propuesto boto, y estar ya finalizada, a excepción de la cubierta, a mediados del siglo XII, para el claustro se han propuesto fechas más avanzadas —por ejemplo, Besseran lo ha datado entre 1160 y 1195 y boto, en un primer momento, entre 1165 y 1175—.
Dicha cronología atribuida al claustro catedralicio resulta excesivamente tardía cuando se compara con la datación de las obras a las que nos hemos referido al tratar sobre la filiación de algunos elementos escultóricos de Gerri —el obispo Ramón de Roda consagró la iglesia de Viu de Llevata en 1108 y una inscripción sobre una placa de pizarra encontrada en la iglesia de Santa Maria de Cóll podría ubicar el momento de la consagración de dicho templo dos años más tarde—. La datación de estas obras, que siguen claramente el modelo de portada del monasterio de Alaón, edificio en el que se estaba trabajando en 1103 y que es consagrado en 1123, debe situarse, sin duda, en el primer cuarto del siglo. Resultaría sorprendente que el capitel del presunto Daniel de Gerri se hubiera inspirado en obras más simples y de inferior calidad realizadas, como mínimo, unos veinticinco años antes, y que este mismo modelo hubiera sido utilizado de nuevo en La Sen otro cuarto de siglo más tarde. Una hipotética inspiración de todas estas piezas en un modelo común de calidad superior que no se habría conservado no ayuda a resolver el problema cronológico. Observamos, por tanto, que si bien algunos aspectos como la utilización de este modelo iconográfico o la existencia de ciertos testimonios documentales —como la referencia de 1106 al sufragio de los gastos de la construcción de la iglesia monástica por parte de los miembros de la cofradía— parecen apuntar a unas fechas de ejecución de la iglesia de Gerri cercanas a las propuestas por Castiñeiras, las evidentes relaciones con La Seu d'Urgell y la vinculación de esta con Ripoll, e incluso, en algún elemento puntual, con la escultura rosellonesa, llevan a dataciones, a priori, más avanzadas. La tendencia de la historiografía a plantear de forma sistemática relaciones de precedencia-filiación ha llevado, quizás, a eludir la posibilidad de que la construcción de la iglesia de Gerri se ejecutara en paralelo a la de la catedral urgelitana, y que entre los talleres que en ellas intervinieron se produjera un intercambio de ideas, soluciones y modelos Recientemente, Boto se ha mostrado partidario de este segundo tipo de escenario, y ha considerado factible un desarrollo de la fábrica catedralicia ejecutado en paralelo a la de Gerri bajo la iniciativa de una misma personalidad promotora. Son, en conclusión, muchos los interrogantes que se plantean desde el punto de vista cronológico, la respuesta a los cuales excede el objetivo de este texto.En 2010 se descubrieron en unas excavaciones arqueológicas los restos del claustro del siglo XVI.Sepulcro de un abadActualmente situado a los pies de la iglesia, en el lado norte del muro oeste, se halla un sepulcro en cuya tapa aparece la figura yacente de un abad. Este viste túnica, casulla y mitra, y porta báculo y manípulo Cruza a la altura del vientre sus manos, las cuales mantiene cubiertas por guantes sobre los que luce varios anillos. La caja, de más reducidas dimensiones que la tapa, por lo que podría no corresponder al mismo sepulcro, presenta en su cara frontal dos círculos en cuyo interior, de marco polilobulado, hay un águila y un árbol. Reposa la estructura sobre dos leones tumbados. Podría datarse la tapa en el siglo XII y la caja en la centuria siguiente. Popularmente se ha atribuido esta tumba a san Ot, obispo Que murió en 1122, sin embargo, parece ser que el mismo fue enterrado en la catedral de La Seu d'Urgell.
Virgen con el niñoHasta 1936, fecha en la que desapareció como consecuencia del expolio del templo, presidía el altar una talla románica de madera de una Virgen sedente con el Niño sobre su rodilla izquierda. María, vestida con túnica larga y capa, estaba calzada y cogía al Niño con su mano izquierda. Éste, por su parte, estaba ataviado por una larga túnica por debajo de la cual asomaban sus pies descalzos y sujetaba un libro abierto con su mano izquierda. La Virgen estaba sentada sobre un trono y, al igual que Jesús, lucía una corona metálica añadida con posterioridad. Conocemos la imagen gracias a fotografías antiguas.
Iglesia parroquial de Sant Pere de Sorpe.
La
localidad de Sorpe cuenta con una iglesia de origen románico, pero
agresivamente modificada en fechas posteriores. Esta se sitúa en la parte
nordeste del municipio, en la parte del pueblo que empieza a descender hacia el
río, para llegar deberemos dejar el vehículo en la entrada del pueblo y andar
durante unos minutos por el interior de las estrechas calles del pueblo, hasta
que veremos el edificio a nuestra derecha.
El
edificio que vemos hoy es el resultado de una serie de modificaciones aplicadas
al original edificio románico, que han resultado en una iglesia que no tiene
nada que ver con la original. El plano primigenio, planta basilical con tres
naves y tres ábsides, ha sido recortado por la cabecera eliminándose el ábside
central y el lateral del lado sur, invirtiéndose el sentido interno del
espacio. Es decir, la eliminación de dos de los ábsides ha hecho que la entrada
se sitúe en el lado este mientras que el altar se ha resituado en la parte
occidental del interior del templo.
Así,
desde la fachada exterior de levante podemos ver el tape realizado a los arcos
triunfales de los dos ábsides eliminados, en el central de los cuales se ha
abierto la puerta de entrada moderna.
El
ábside románico que sobrevive nos da una idea de lo que sería el edificio en un
principio, la única decoración que se aprecia es la que queda en su muro curvo:
arcos lombardos agrupados de dos en dos por lesenas de sección rectangular.
Ninguna decoración más en el exterior de la construcción ha quedado hoy si es
que alguna vez la hubiere.
En
el muro occidental se observan los parches elaborados para cerrar el hueco de
la posible entrada por este lado.
Las pinturas murales.
La
iglesia de Sorpe debió estar totalmente decorada con pinturas murales, pero en
su estado actual y el que se conoce de la exploración de sus muros, solo se
tienen restos importantes de la nave central, de algunos arcos de separación de
esta con las laterales y de restos de pinturas del colateral englobado en el
campanario. Parte de estas pinturas de la nave central fueron arrancadas hacia
el año 1929 por encargo del obispado de Urgell y montadas en plafones planos,
separados, dispuestos en la actualidad en el MNAC de Barcelona.
Debido
a la destrucción del ábside central, el foco central iconográfico de las
pinturas se ha perdido, pero empezaremos nuestra descripción por los restos
pictóricos situados en el los arcos triunfales de éste. El más estrecho y más
cercano al ábside presenta en la clave, dentro de un medallón circular, la
paloma del Espíritu Santo, flanqueada por las figuras portadoras de cruces y
libros de San Gervasio (SCS, GERVASIVS) y Protasio (SCS, PROTASIVS),
ambos los patrones de la ciudad italiana de Milán. Bajo el primero aparece San
Ambrosio (SCS, AMBROSIVS) que sentado porta la cruz; más abajo aparece
otro santo sentado (SCS, M...), que podría ser Macario, hermano de
Ambrosio. Este último santo, situado entre dos estrellas de ocho radios,
sostiene un volumen enrollado en la izquierda. Bajo sus pies, donde aparece el
busto de otra figura aparentemente femenina, vemos en el extremo inferior, un
cortinaje. Y por debajo de Protasio hay dos espacios simétricos a los
anteriores, con personajes sentados. El situado más abajo, muestra otro volumen
enrollado, esta flanqueado por dos estrellas de ocho puntas y tiene un busto
femenino bajo sus pies.
El
arco exterior tiene en la clave un gran medallón circular con un círculo en el
centro, y en uno de los anillos periféricos hay una imitación de inscripción
cúfica de carácter ornamental. A cada lado aparecen dos figuras masculinas muy
mutiladas, que representan a Caín y Abel ofreciendo sus sacrificios a Dios. En
la franja externa hay un tema de origen clásico, repetido, que consiste en una
garlanda de hojas de laurel, discos metálicos.
Lateral izquierdo de
los arcos triunfales
Pinturas representando
la Crucifixión
El
lado izquierdo del intradós del gran arco contiene de arriba a abajo dos
escenas. La de la parte superior es la más grande, en su parte superior hay una
orla de vivos colores que deriva de una inscripción cúfica parecida a las
de Santa Maria de Taüll y Estaon, pero situada boca abajo. Bajo ella
vemos en el centro la virgen sentada con el infante en la falda, con unas
desproporcionadas manos gigantes. Si se compara el trono de las pinturas de
Taüll veremos que el pintor de Sorpe no entendió el modelo, y que el cojín está
mal interpretado, con un distinto tratamiento en cada extremo del mismo. Las
inscripciones SCA, MARIA para la virgen y EX (?) para el Niño
aparecen alrededor y son de fácil interpretación, no obstante, los árboles de
los lados, uno en pleno florecimiento de flores y frutos, y el otro seco y
muerto, lleva más discusión. Se ha apuntado a que podrían significar los
árboles buenos y malos, símbolos de la Iglesia y de la Sinagoga.
Lateral izquierdo de los arcos
triunfales
En
el rectángulo inferior, encabezado por los nombres ANDREA y PETRV...
se hace alusión a los apóstoles Andrés, Pedro y un tercero, que navegan en una
nave. Entre los dos nombres conservados hay el signo de un punto seguido de un
semicírculo con un apéndice serpenteante. El primer y último personaje llevan
los remos, y el del medio sostiene las redes llenas de peces. En el mástil de
la nave hay, en lugar de una vela, una especie de manto blanco con el crismón
figurado en el centro, con las letras alfa y omega.
Las
pinturas del lado opuesto están en muy mal estado, aunque parece que habrían
estado perfilados dos parejas superpuestas de santos, quizás apóstoles, y más
abajo, algún busto aparentemente femenino.
El
intradós de este arco que se abre en la nave contiene temas ornamentales. La
decoración de la nave se conserva en gran medida en el lado izquierdo, en dos
grandes zonas superpuestas. La inferior, en el espacio limitado por la obertura
de dos arcos separadores, que contiene en su parte central la Crucifixión,
adaptada con dificultades a la forma de los arcos. En el centro de esta escena
vemos a Cristo en la cruz, como en el caso de Estaon. A sus pies hay una
calavera que alude al topónimo golgotha. A cada lado de la cruz las
letras ...NI...ME P... parece que son interpretables como restos de una
signatura que podría terminar con las palabras ME PINVIT (me pintó),
faltaría por desgracia el nombre del pintor. Las limitaciones ya mencionadas
debidas al enmarcado hacen que tanto Maria como Juan solo estén completados de
cintura hacia arriba, con los pies recortados. Al lado derecho de la cruz vuela
un ángel turiferario. Mas abajo de estas figuras hay una franja de color negro
con un inscripción muy desfigurada con las letras en blanco ...
EHENSVS...ISTA COHORS PLO.. Aún más arriba, entre dos franjas rojas, otra
línea decorada, y aun por encima de esta, dos escenas de la infancia de Jesús.
De derecha a izquierda, la anunciación y la Natividad.
La
Anunciación está representada por Maria mientras hila, por su lado derecho
desciende la paloma del Espíritu Santo, y al fondo una figura femenina
contempla la escena tras una cortina. Esta es una escena singular en el
románico de Cataluña, puesto que no es corriente en el arte occidental la
representación mariana de este tipo, puesto que aquí se relaciona a Maria con
Eva, recordemos que se le atribuye a Maria el papel de Nueva Eva, además de que
este última se la suele representar hilando cuando aparece en las escenas
posteriores a la expulsión del Paraiso. A la izquierda, el arcángel Gabriel se
dirige a la virgen con un gesto de saludo, más allá hay los restos de un manto
de otro personaje. El fondo tiene tres grandes fajas de color azul, rojo y
amarillo. Sobre la escena de la Anunciación aparece otra inscripción blanca
sobre fondo negro, enmarcada por franjas rojas, que parece alusiva a Maria y
Gabriel. Sigue una parte importante pero incompleta de la Natividad, con la
virgen sobre un lecho o cama y el baño del niño Jesús (EMANVEL), acompañado por
dos lavadoras. Es un tema representado en el mismo lugar que en Santa
Maria de Taüll.
En
el lado opuesto solo quedan una parte de la decoración pictórica, que
corresponde aquí al Génesis. En la parte alta hay una figura desnuda (ADAN
o EVA), y al lado un gran árbol. Mas abajo, otros dos personajes, de
medio cuerpo, que sostienen grandes recipientes de los cuales surge agua.
Comparándolos con ejemplos análogos, representan dos de los cuatro ríos del
Paraíso, en relación con las figuras de Adan y Eva.
Escena de la
Anunciación en el lado norte de la nave
Los
arcos de separación de las naves también conservan algo de decoración. El arco
del lado izquierdo presenta arriba los santos Félix y Pastor. Más abajo
empezaban los signos del zodiaco (Géminis o Gemelos representados por una
figura bicéfala y Cáncer o Cangrejo). Este último, con el epígrafe CRANX, va
acompañado de un nicho de boca cuadrada flanqueado por dos cálices, como si se
indicara de esta manera que era una creencia o lugar para situar los vasos
sagrados. El arco del lado opuesto tiene en la clave una aureola crucífera con
la paloma del Espíritu Santo, y más abajo la figura de dos arcángeles. Más
abajo aún, empezaba un bestiario con un elefante y un centauro, el primero con
un castillo o torre sobre la espalda.
Intradós del arco
lateral izquierdo
Intradós del arco
lateral derecho
El
repertorio iconográfico mencionado hasta aquí nos pone de manifiesto el uso de
diversas fuentes. En la nave, el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento (a la izquierda y a la derecha respectivamente) corresponde a una
tradición muy antigua, relacionándose siempre de un modo paralelo el inicio de
los mismos con Adan y Eva y la Natividad.
Las
series paralelas del zodiaco y del bestiario son de origen clásico. En el
primer arco conservado vemos el tercer signo y el cuarto. Podemos suponer que,
o bien existió otro arco con los dos primeros signos, o que los conservados
aparecen por el hecho de corresponder el tercero a la onomástica de San Pedro,
el 29 de junio, patrón de Sorpe.
Por
lo que respecta al resto de la iglesia, solo encontramos elementos de
decoración en la base del campanario de lado occidental. Existen dos figuras en
la parte superior, quizás apóstoles, y en el lado derecho de una composición en
arco de medio punto con una sirvienta (PVELLA), situada en el extremo de
una mesa de banquete, y debajo el pobre LAZARO (LAZARVS), que ha
de corresponder a la parábola del banquete, evocada también en Sant
Climent de Taüll y Sant Joan de Boi. El fragmento de la sirvienta y
de Lázaro está en el Museu Diocesà d'Urgell.
Fijándonos
en el estilo del pintor o pintores de Sorpe, no deja de ser paradójico que el más
refinado de los mismos no aparece en los arcos triunfales, sino que lo hace en
la nave. Se puede suponer una datación alrededor de la primera mitad del siglo
XII. Los estilos y el repertorio ornamental, muy variado, presentan afinidades
con el círculo de Pedret y solo con una pintura sobre tabla conocida, la de
Martinet.
Iglesia de Sant Serní de Baiasca
Se
encuentra en la comarca catalana del Pallars Sobirá, en la
entidad de población de Baiasca perteneciente al municipio de Llavorsí.
Se
trata de un edificio muy transformado, del cual solo se conserva de su origen
medieval, el ábside en la parte de levante. Ya desde el exterior se adivina su
planta semicircular levantado en dos niveles, puesto que vemos dos ventanas
situadas a alturas distintas. El aparejo pétreo es hosco y poco cuidado, juntas
muy gruesas y vacías le dan un aspecto ruinoso, que se adereza con una
decoración exterior de estilo lombardo a base de arcuaciones ciegas agrupadas
de dos en dos y separadas por lesenas. Esta arcuaciones lombardas se sitúan en
dos niveles, marcando definitivamente las dos plantas de las que se compone el
ábside.
Las pinturas murales
Y
es aquí detrás donde está lo más preciado de Sant Serní de Baiasca: el esperado
conjunto de pinturas murales que, al igual que los descubridores en el año
1977, podemos encontrar protegido por el retablo barroco que cubre el ábside.
Son frescos de origen románico que se conservan in situ, valor añadido para
realizar la visita al recóndito lugar.
Entrada secreta al ábside
Las
pinturas solo cubren una parte de la cuenca y del semicírculo absidal, sobre
una pared muy picada y en mal estado de conservación. Preside la escena
el Maiestas Domini, de la que solo se conserva la parte inferior y
la mano izquierda que sostiene el libro cerrado, encuadernado a base de dos
bandas que enmarcan una cruz en forma de aspa. El señor está sentado, sobre
cojines ornamentados, en un trono con los laterales ornados por una cenefa de
círculos entre dos filas de perlas. La mandorla que lo inscribe marca una aguda
silueta y está conformada por los colores azul, rojo y blanco. Los pies
descansan sobre un semicírculo que simboliza la tierra.
Alrededor
de la aureola aparecerían los símbolos de los evangelistas que probablemente
seguirían el esquema de Sant Climent de Taüll y estarían situados en
un círculo sostenido por un ángel. Actualmente solo quedan los dos ángeles
inferiores, pero han desaparecido los círculos con el símbolo correspondiente,
pero que deberían corresponder a San Marcos en el lado izquierdo y a San Lucas
en el lado derecho.
Completa
la visión apocalíptica dos querubines de los cuales el de la derecha se puede
apreciar bastante bien, no así el del lado izquierdo. Están situados de pie con
dos alas desplegadas y otras dos enganchadas al cuerpo según la descripción del
libro de Isaías (capítulo 6). A ambos lados hay restos de los que serían dos
arcángeles que según la tradición bizantina importada de Italia, eran los
guardianes de la Teofanía absidal.
Una
franja decorativa de color rojo separa las escenas superiores del semicírculo
absidal. Aquí se incluiría a cada lado de una ventana central, el colegio
apostólico. Existían inscripciones que los identificaban pero que han
desaparecido casi en la totalidad. Empezando por la izquierda de la ventana son
visibles las de Pablo (VS), al que sigue Juan (IOHANES) y Bartolomé (BARTOLO).
Las figuras se recortan sobre un fondo negro y llevan aureolas que han perdido
el color. Hay restos de figuras de lo que fue un programa más rico, entre las
que se habría identificado a una como san Ambrosio (S AMBROS).
El
estado actual de las pinturas impide apreciar la intensidad y la calidad del
cromatismo que seguramente tendrían. El autor utilizó una paleta rica en rojos,
blancos brillantes y azules intensos muy parecidos a los utilizados en Pedret o
Taüll. El estilismo del pintor lo acerca a los círculos derivados de Pedret,
como son Orcau, Estaón, Aineto, Sorpe y Argolell a tenor del
aire mozárabe y bizantinismo italiano que contiene su obra.
Se
ha propuesto como fecha más adecuada para la realización de las pinturas de
Baiasca para la segunda mitad del siglo XII.
Sant Pere de Burga
El monasterio
de San Pedro de Burgal o del Burgal es un monasterio benedictino situado
cerca de la localidad española de Escaló (La Guingueta), en
la comarca del Pallars Sobirá.
Sant
Pere de Burgal constituye un agradable lugar para visitar. Su situación alejada
de las vías de comunicación fáciles y su entorno natural hacen que merezca la
pena realizar una pequeña excursión para alcanzarlo. Saliendo de la carretera
entre Escaló y Llavorsí a mano izquierda, se cruza el Noguera Pallaresa y se
puede dejar el vehículo aparcado en un claro cercano. Luego se sigue un camino
que en aproximadamente 500 m se convierte en un sendero con una pequeña
pendiente, que asciende ligeramente sobre el nivel del valle. Finalmente se
alcanza las ruinas del antiguo monasterio, desde donde se puede contemplar una
bonita vista de esa parte del valle.
La
historia de Sant Pere de Burgal empieza con los primeros textos documentales de
monasterio encontrados, con fecha del año 859 en que el monasterio obtiene unos
importantes privilegios del precepto emitido por Ramón, el entonces conde de
Tolosa y poseedor de estas tierras. El escrito nos deja el nombre del primer
abad, un tal Deligat que al parecer pudo ostentar el título desde los años 859
hasta el 866. Poco después, a principios del siglo X el monasterio entra en la
órbita del vecino recinto de Santa María de Gerri, hecho que nos hace pensar
que Burgal no obtuvo demasiado poder como para mantenerse independiente.
A
partir de aquí, los acontecimientos se vuelven algo confusos durante el siglo X
y XI, en el que aparecen numerosas disputas y documentos falsificados en los
que se ratifican y contradicen continuamente los supuestos privilegios del
monasterio a favor y en contra de Santa María de Gerri y Santa Maria de la
Grassa, disputa que llega hasta bien avanzado el siglo XIV, año 1337, cuando
finalmente se reparten los bienes entre Gerri y la Grassa. Finalmente se
convierte en priorato y en el año 1570 se seculariza, con lo que termina el
periodo religioso entre sus muros.
El
estado en que se encuentra actualmente el monasterio es el de ruina casi total,
el único edificio que perdura de las dependencias monacales es la iglesia,
ubicada en el lado norte y único objetivo de este estudio. Desde el norte se
puede acceder a un ancho prado desde el que se puede observar en su totalidad
la fachada norte de este edificio, así como los tres ábsides de la cabecera.
Se
trata de un edificio de planta basilical constituido por tres naves, la central
de mayor altura que las laterales, recubiertas con una techumbre de madera. Es
la distribución típica de las iglesias catalanas del siglo XI, y en este caso
se mantenido la estructura hasta nuestros días, lo normal sería encontrarnos
las naves recubiertas con una bóveda pétrea, posterior a la concepción
original. No obstante, de la techumbre de madera no nos ha llegado nada, pero
si la estructura del lado norte. La fachada de este lado mantiene probablemente
la altura original, así como los arcos divisorios entre la nave lateral y la
central, conformada por una hilera de arcos sustentados sobre pilastras
rectangulares, sencillas y sin ningún tipo ni vestigio de ornamentación. Como
ya se ha dicho, la nave central cuenta con más altura que las laterales, y en
la parte superior del muro intermedio, sobre los arcos, se pueden ver los
huecos en el muro donde apoyaba parte de la techumbre de madera. Del lado sur
no se conserva más que una parte del muro lateral y las basamentas de los
pilares, reconstruidos en parte en la actualidad a modo de testimonio.
De
la planta y distribución de la iglesia destaca la existencia de una doble
cabecera. La curiosidad radica en la de poniente, construida en dos niveles, de
los cuales el inferior contenía un altar y el superior un coro de madera que se
adentraba en la nave central, sin duda alguna vestigios de la tradición
carolingia.
Hoy
se puede acceder por una empinada escalera metálica al nivel superior y podemos
hacernos una idea del espacio que conformaban las naves y los ábsides en esta
parte del templo. Esta distribución tan solo se puede relacionar, en el
románico catalán, con la planta de la iglesia abacial de Santa María de Arles
de Tec, en Francia, de futuro estudio y en Castilla, tenemos los ejemplos de
San Cebrián de Mazote o Santiago de Peñalba.
Vista interior
El
otro punto destacado de la visita es la cabecera oriental, con tres ábsides
correspondientes a cada una de las naves. Exteriormente la decoración sigue los
cánones de la época, esto es, arcuaciones lombardas en el friso de los
paramentos semicirculares y ventanas sencillas abocinadas tanto exterior como
interiormente. Durante mucho tiempo, esta fue la única parte de la iglesia que
sirvió para realizar actos litúrgicos, por lo que se cerró con un muro a modo
de fachada occidental toda la cabecera. Hoy, este muro se ha sustituido por un
cerramiento de madera con unas cristaleras que nos dejarían ver, si existiera
algún tipo de mantenimiento en forma de limpieza y conservación, las pinturas
del interior.
Pinturas murales
Existe
un conjunto pictórico remarcable dentro de la cabecera de Sant Pere de Burgal,
en concreto unas pinturas murales en el ábside central, atribuidas al
prestigioso trabajo Círculo de Pedret. Como todas las obras pictóricas de este
tipo importantes, lo que podemos observar in-situ es tan solo una réplica de la
obra original, extraída y transportada a principios de siglo por la Junta de
Museos de Barcelona y hoy conservada en el Muesu d'Art Nacional de Catalunya
(MNAC), catalogadas como la MNAC/MAC 113138 y expuestas con el número 38 dentro
del ámbito III, correspondiente a las pinturas del Círculo de Pedret. La pieza
auténtica cuenta con unas dimensiones de 720 x 470 x 500 cm y fueron adquiridas
concretamente el año 1932. Se trata de una de las obras principales del taller
de Pedret, conjuntamente con las de Sant Quirze de Pedret, Santa María d'Aneu y
Sant Pere d'Ager.
El
programa iconográfico representado por las pinturas entra dentro del orden
conjunto de este grupo de pinturas, atribuidas al mismo taller, denominado como
Circulo de Pedret. Se trata de la figura central representada por el Maiestas
Domini o Cristo en Majestad, flanqueada a ambos lados por dos pares de
figuras, los profetas Isaías ( a nuestra izquierda) y Ezequiel (a nuestra
derecha), y los arcángeles Gabriel (izquierda) y Miguel (derecha). Éste último
aún conserva un rollo de pergamino en su mano izquierda con el rótulo Postulacius. De
la figura de Cristo tan solo se puede observar la parte inferior de la mandorla
y el pie izquierdo, borrado el resto por el paso del tiempo. Hay que decir que
todo el lado norte del conjunto ha quedado afectado por la humedad, perdiéndose
gran parte de las pinturas, por lo que los personajes representados a nuestra
izquierda han quedado borrados parcial o totalmente.
Profeta Isaías
Profeta Ezequiel
En
la franja central, separada del campo superior por una cinta adornada con una
cenefa grecada en perspectiva geométrica, se representa un colegio apostólico
compuesto por 6 miembros. Todos aparecen con la testa nimbada, de frente y
sentados en una especie de banco decorado, con fondo oscuro, y cada uno de
ellos ostenta un objeto representativo. De izquierda a derecha nos encontramos
primero con un apóstol no identificado de cabellos rubios, nimbo dorado que
ostenta un libro de perfil, del que solo vemos el lomo. Seguidamente aparece
San Pedro, fácilmente reconocido por las llaves levantadas por una mano,
mientras con la otra bendice con los dos dedos levantados, su nimbo aparece con
color rojo. A su derecha se sitúa la figura de la virgen María, sujetando un
cáliz del que sobresalen unas hebras que podrían representar unas llamas, con
la mano derecha hace el gesto de alabanza al señor y lleva un nimbo dorado. Al
otro lado de la ventana central del ábside nos encontramos con la figura de San
Juan Bautista, barbudo, que sostiene con ambas manos un medallón donde aparece
el símbolo del Agnus Dei. Tras él está San Pablo, calvo y sujetando
otro libro visto por el lomo, como el primer apóstol no identificado. Finamente
nos encontramos con otro apóstol sin identificar, el cual no ostenta ningún
elemento representativo, pero podría pertenecer a San Juan Evangelista (según
J. Sureda).
Colegio apostólico lado
izquierdo y derecho
Bajo
el colegio apostólico se perfila otra banda separadora compuesta por unos
cuadros decorados alternativamente con figuras geométricas similares a las
grecas de la franja superior y coronas reales, de estilo italiano idénticas a
las existentes en las pinturas románicas de Monza (otro factor para asignar a
los artistas la procedencia lombarda). En esta parte es donde aparece una de
las figuras carismáticas del conjunto de Sant Pere de Burgal. Se trata de la
única figura que podemos observar, se encuentra en el lado sur (a nuestra
derecha) y es probable que existiera simétricamente otra en el lado norte pero
en esta parte las pinturas han desaparecido. La figura en cuestión representa a
una mujer vestida con traje oscuro, con la mano derecha sostiene un cirio en
señal de ofrenda, acompañada de una inscripción en la que solo se pueden
identificar las palabras "...CIA CONMITESA", que se pueden
traducir con las palabras "Lucía Condesa" y identificable con
un personaje real, en concreto con la condesa Llúcia de la Marca, hermana de la
condesa de Barcelona Almodís de la Marca y esposa desde el 1085 del conde de
Pallars Artal I. De todas maneras, es una interpretación fácilmente resuelta
que deja algunas dudas, se podría atribuir también a la condesa Guillermina,
esposa de Bernat de Pallars, que en 1196 realizó una ofrenda al monasterio. Si
la hipótesis de la condesa Llúcia fuera correcta, se podría datar las pinturas
entre los años 1058 y 1090.
El
lateral del arco presbiterial también aparece decorado con pinturas, en este
caso a nuestra derecha quedan los restos de cinco figuras que continúan el
colegio apostólico, dos de las cuales permanecen intactas. En el retranqueo
frontal formado entre el arco presbiterial y el ábside se perfilan decoraciones
geométricas similares y prácticamente idénticas a las existentes en Santa María
de Ginestarre.
Lado derecho del arco
presbiterial
Iglesia de Sant Pau y d'Esterri de Cardós
La iglesia
de San Pablo y San Pedro de Esterri de Cardós es el templo
parroquial románico del pueblo de Esterri de Cardós, en el
término municipal del mismo nombre, comarca del Pallars Sobirá.
La
iglesia está documentada, desde el 1146, pero por el aparato y sus
características, sobre todo del ábside se puede asegurar que es
anterior a esta mención. Hay inscripciones en piedras de la misma iglesia donde
se leen las fechas de las modificaciones de época moderna: 1638, 1720 y 1726, e
incluso el nombre de uno de los párrocos que intervinieron: Jaume Leset.
Es
una pequeña iglesia de una sola nave, rematada a levante por un ábside
semicircular con las características arcadas ciegas agrupadas en grupos
entre lesenas —3-5-3 es la disposición de los tres grupos de arcos—,
dentro de la tradición del románico lombardo. La nave es muy larga, más de lo
habitual, y está cubierta por una bóveda de cañón, aunque el espesor de
los muros hace pensar que en origen estaba cubierta con madera. La puerta
principal está en la fachada de mediodía, pero en el muro de poniente se puede
apreciar, tapiada, otra puerta, posiblemente de la obra original. Posee un sencillo campanario
de espadaña. Es una obra románica, pero modificada en época moderna.
En
el extremo sur-occidental, presenta un campanario de base cuadrada,
posiblemente procedente de una antigua torre de defensa. En la parte de levante
de la nave, formando crucero, estuvieron añadidas dos capillas, en la
actualidad la de la parte norte está desaparecida, y la sur, reconvertida en
sacristía.
Esta
iglesia, a pesar de sus dimensiones, bastante reducidas, tenía un interesante
grupo de pinturas murales, las originales están conservadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (núm. MNAC 15.970), además de un frontal
de altar (núm. MNAC 15889).
Pinturas murales.
El
elemento destacable de éste lugar, si uno tiene la suerte de poder acceder al
interior de la pequeña iglesia de Sant Pere d'Esterri de Cardós, es sin duda
alguna su importante conjunto pictórico mural, actualmente reconstruido in situ
como réplica del original ubicada en un principio en el mismo lugar, y
conservado en la actualidad en el Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC).
La
obra original se puede encontrar en la colección del Románico de dicho museo,
como pieza número 44 del Ámbito IV, dedicado a la iconografía románica
relacionada con Cristo y María, como ejemplo de la visión del Cristo en
Majestad rodeado del Tetrámero. La obra está catalogada con el MNAC/MAC 15970,
y fue adquirida entre los años 1919 y 1923. Sus dimensiones son de 610 x 430 x
370 cm y vale la pena acercarse para verla con tranquilidad, al igual que el
resto de piezas del museo. No está permitida la toma de imágenes dentro del
recinto (al menos de forma gratuita), se puede solicitar previo pago, una copia
de la imagen para publicaciones, por lo que la única manera de obtener imágenes
de la réplica de forma normal es visitando directamente la iglesia y contando
con un permiso para acceder a su interior.
El
conjunto se trata de una pintura mural situada dentro del ábside semicircular
de la iglesia, los restos que nos han quedado y que se han reproducido
fielmente, nos muestran unas pinturas trabajadas y unos colores vivos y
limpios. La semicúpula de cuarto de esfera mantiene prácticamente la totalidad
de la pintura, con la excepción de algunas zonas vacías a nuestra izquierda que
nos permiten intuir la personalidad de las figuras representadas y alguna que
otra mancha diseminada por el resto de la superficie. En la parte inferior del
ábside, en la zona curvada por la formación del medio cilindro, se ha perdido más
de la mitad del trabajo, toda la parte izquierda e inferior ha desaparecido y
en algunas zonas es difícil determinar los motivos que conformaban las
pinturas. Existe en la nave un pequeño arco presbiteral, justo delante y en
continuidad con el ábside, que probablemente contenía una prolongación de las
imágenes, algo común en este tipo de obras, pero no se ha conservado ningún
trazo de ellas, por lo que solo podemos conjeturar sobre este aspecto.
Según
los estudios realizados sobre estas pinturas, se trata de un trabajo realizado
en la segunda mitad del siglo XII, ya en periodo tardo-románico, manteniendo
una similitud con las pinturas de localidades vecinas de Sorpe y Estaon.
También se intuye, según algunos trabajos realizados, cierta relación con las
pinturas pertenecientes al "Circulo de Pedret", los rasgos de
los personajes y el estilismo de las figuras así lo denotan. La técnica
pictórica utilizada es "al fresco", como prácticamente la
totalidad de este tipo de murales durante el mismo período.
La
iconografía representada sigue también los cánones de la época: se trata de la
figura del Cristo en Majestad o Maiestas Domini en el centro
de la composición superior, rodeada del Tetrámero. y flanqueada a ambos lados
por un par de ángeles (un querubín y un serafín) y otro par de arcángeles (San
Miguel y San Gabriel). Bajo ella, se sitúa un colegio apostólico, del que nos
han quedado la mitad de las figuras.
EL
señor queda situado en la parte central de la semicúpula, formando el elemento
central del conjunto, situado dentro de una mandorla de ángulos muy acusados.
Sentado en una franja horizontal que sobresale de la mandorla, ostenta nimbo
crucífero sobre la testa, bendice con su mano derecha pegada al cuerpo y apoya
un tomo sobre su regazo con la izquierda. Las facciones de su rostro son
también alargadas y estrechas, como la mandorla, y sus ropajes son bellos y
decorados con filigrana. Los pies desnudos descansas sobre otra franja
sobresaliente de la mandorla, al contrario que muchas otras composiciones,
donde lo hacen sobre un orbe de fuego. A ambos lados aparecen las letras
primera y última del alfabeto griego, el Alfa y la Omega. La mandorla está
formada por varias franjas con decoraciones y cenefas, hasta un total de cinco.
Rodeando
el Pantocrator, aparecen las cuatro representaciones de Tetramorfos: en la
franja superior nos queda situado a nuestra izquierda el ángel de San Mateo y a
la derecha el águila de San Juan evangelista, ambos con cabeza nimbada y
sosteniendo el libro del evangelio. En la parte inferior, aparecen a nuestra
izquierda el toro que de San Lucas y a nuestra derecha el "León"
de San Marcos. Hemos escrito entre paréntesis la palabra león porque debería
ser este animal el que representa al evangelista San Marcos, de hecho lleva
entre sus patas delanteras el libro del evangelio, pero no se parece realmente
a un león. La piel más bien negra, la ausencia de la cabellera típica de este
animal y la forma de la cabeza hacen pensar a los expertos que el animal
representado es en realidad un oso pardo. Si observamos en conjunto la parte
inferior del Tetrámero. podemos observar que se contraponen muchísimo las
figuras del Toro y del Oso, el toro mantiene una luminosidad y unos tonos
claros (poco propios del animal) en contraposición de la oscuridad y la sombra
reflejada en el oso. La alusión maligna a este animal podría venir dada por que
durante aquellos tiempos, abundaba la presencia de osos pardos en el Valle de
Cardós, no debían ser demasiado buenos vecinos del hombre, deberían diezmar los
rebaños y suponer amenaza para los montañeses y leñadores, de ahí que su
representación sea más bien maligna y contrapuesta al toro bendito de Lucas. La
misma representación de este oso aparece en las pinturas de la iglesia vecina
de Ginestarre, por lo que el simbolismo podría estar compartido en ambas
localidades.
Colegio apostólico
A
los lados de la mandorla, se complementa la imagen con alusiones a la visión
del apocalipsis: dos figuras angelicales flanquean la del señor, a la izquierda
un ángel querubín y a la derecha un ángel serafín, ambos con 3 pares de alas
repletas de ojos, son los sirvientes más cercanos a la figura de Dios. El
artista siguió fielmente la descripción de estos seres de las escrituras de Isaías:
"cada uno de ellos tenía 6 alas, con un par de ellas se ocultaban el
rostro, con otro par se cubrían los pies y con el par restante volaban"
(Is 6.2), si bien en este caso, los ángeles muestran sus rostros. Se sugiere la
imagen de los cuatro querubines que guardan el arca de la alianza, con sus
rostros descubiertos y sus alas repletas de ojos, así como la escritura de sus
tres sanctus (scs). La belleza y el trabajo con que se han
representado sus alas son dignos de mención, probablemente se siguieron
ejemplos de animales verdaderos, cada ala contiene varias filas de plumas de
distintos tonos. Ambos ángeles llevan colgado de una de sus manos una especie
de incensarios, mientras que con la otra mano vacía muestran una palma ocupada
por un ojo abierto.
Finalmente,
la escena se completa en los extremos con las dos figuras de los arcángeles San
Miguel (a la izquierda) y San Gabriel (a la derecha). Ambos mantienen la imagen
prototípica de estos seres que actúan como demandantes y defensores en el
juicio presidido por el señor, visten ricos mantos y vestiduras y llevan en una
mano la cruz o estandarte mientras que en la otra sostienen un rollo pergamino.
En este caso, el único de los rollos que se conserva es el de San Gabriel, con
la inscripción "postulacius". Miguel debería llevar otra con
la inscripción "peticius" pero como ya hemos dicho se ha
perdido.
Todo
el conjunto superior queda situado sobre un fondo compuesto por cuatro franjas
diferenciadas por su color: la superior es de color oscuro, la central es de
color marrón y la inferior cuenta con un tono ocre. Bajo esta última aparecen
una franja más estrecha de color grisáceo en la que se representan alternados
copas y cuernos, fácilmente reconocibles en las visiones del apocalipsis, ya
que con estos objetos se convocará a las huestes divinas en la lucha final.
Sobre esta última franja, unas plantas crecen a la altura de los pies de los
ángeles y arcángeles.
En
la parte cilíndrica del ábside, bajo la semicúpula, aparece representado un
colegio apostólico del que tan solo nos queda la mitad derecha. Los apóstoles,
situados de pie se mantienen hieráticos ostentando cada uno de ellos el libro
de las leyes, con las testas nimbadas. Empezando desde la izquierda a la
derecha, la única figura que se intuye del lado izquierdo y siempre siguiendo
los cánones de este tipo de pintura, puede representar a la virgen María. A
partir de aqui, y ya fácilmente identificables por los nombres, aparecen San
Pablo, con un gran cáliz, San Juan, San Bartolomé, Santo Tomás y San Bernabé.
Pablo y Juan
Juan y Bartolomé
Tomás y Bernabé
Finalmente
destacas los restos de las decoraciones situadas en las ventanas, compuestas
básicamente por filigranas de estilo vegetal que recorren todo el perímetro de
las ventanas. Bajo los pies de los apóstoles una franja con motivos geométricos
parace que formaba el zócalo de la composición.
Frontal de altar
Otro
elemento destacable de Esterri de Cardós es el frontal de altar de madera, con
policromía sobre estucado. La pieza auténtica se encuentra también en el Museu
d'Art Nacional de Catalunya (MNAC), con el número 45 dentro del mismo ámbito
que las pinturas murales, catalogada con el MNAC/MAC 15889, adquirida en el
1911 y la que hoy podemos observar en Esterri de Cardós y fotografiar a nuestro
antojo se trata de una réplica elaborada a partir de la original.
Se
trata de un relieve de estuco policromado sobre tablas de madera, a imitación
de las piezas de orfebrería, cuyas dimensiones son 108 x 161 cm. Según una
inscripción en la talla su finalización está fechada en el 1225, por lo que
roza el límite entre los dos estilos de la época, el románico y el gótico. Se
puede situar la pieza dentro del denominado Taller de Lleida, clasificación
establecida en la que se relacionan los trabajos en madera de los frontales de
altar de Betesa, Cardet, Boí, Gia, Estet, Taüll, Alós, Planés, Treserres y
Ginestarre de Cardós.
Dentro
de un marco perimetral que rodea toda la tabla y en la que se representan unos
medallones dentro de los que aparecen unas figuras de leones enfrentados entre
sí, aparece la imagen del maiestas domini con el tetramorfo,
algo deteriorado en la mitad inferior. En el espacio restante, divididos en
cuatro compartimentos, se sitúa un colegio apostólico cuyos miembros aparecen
bajo unas arcadas bellamente ejecutadas y en el que se puede leer el nombre de
algunos de los integrantes de la fila superior. Se tratan de Mateo, Bartolomé,
Pedro y Tomas. El resto de nombres han desaparecido, pero se puede reconocer a
algunos como a Pablo en el cuadrante superior izquierdo, al lado de Cristo,
levantando una espada a modo de malabarista, sobre su punta mientras que al
otro lado, Pedro ostenta una gran llave. Todos los miembros inclinan su cabeza
y los más cercanos señalan con su mano en dirección a Cristo.
Compartimento superior
izquierda
Compartimento inferior
izquierda
Compartimento superior derecha
Compartimento inferior derecha
Monasterio de Santa María de Aneu
El monasterio
de Santa María de Aneu, se encuentra en el municipio de La
Guingueta en la comarca catalana del Pallars Sobirá.
La
actual iglesia de Santa Maria d'Àneu formaba parte del monasterio de canónigos
que se fundó en el siglo XI. Es el único edificio que se conserva del conjunto
y se conocen varios elementos constructivos del resto de dependencias monacales
en las edificaciones cercanas que conforman el núcleo rural adyacente a la
iglesia.
Aparece
documentado en el año 839 en el acta de la consagración de la catedral de
Urgel. Se cree que su origen fue un monasterio visigótico dedicado
a santa Deodata. Hasta finales del siglo X estaba dedicado
a san Pedro.
En
el 1064, el conde de Pallars cedió el cenobio, junto con el de San
Pedro de Burgall y el de Sant Pere de les Maleses al conde Ramón
IV del condado de Pallars Jussá. A cambio le fue entregado el monasterio
de Santa María de Lavaix así como otras posesiones.
En
el siglo XI se construyó el monasterio benedictino que
en 1216 pasó a ser canónica de la orden de los agustinianos. Fue decayendo
poco a poco con el paso de los años, llegando en 1723 a tener solo un prior, un
subprior y un hermano lego, hasta su extinción como convento. Pasó a formar
parte del decanato de Aneu y se convirtió en un centro de
peregrinación de toda la región. Durante la guerra civil española del
año 1936 fue quemada la talla de Santa María con el Niño del siglo XIII;
se sustituyó por una reproducción.
Funciona
como santuario dedicado a la Mare de Déu d'Àneu.
Su
situación centrada en el valle de Aneu, en la ribera del Noguera Pallaresa
permite imaginarse las actuales extensiones de cultivo que se extienden
alrededor del edificio, mantenidas y cuidadas por la comunidad religiosa del
monasterio, que tendría en este lugar, rodeada de bosques y montañas en los
360º, una tranquila y apacible existencia.
El
edificio que se conserva es, como ya hemos dicho, la iglesia monacal. Se
levanta probablemente sobre una planta basilical de tres naves rematadas con
tres ábsides semicirculares, de los que solo se conserva el central. La
construcción se ha moldeado a base de varias reconstrucciones, añadidos y
reformas posteriores, que han dejado el perfil actual. Los pilares centrales
que antaño separarían las distintas naves, se han sustituido por costillas
transversales que conforman el apoyo de cinco arcos diafragmáticos que soportan
la actual techumbre de madera. Es probable que estos pilares centrales de
origen románico soportaran la cubierta formada por una bóveda de cañón de
piedra, tal como pasaría con Sant Vicenç de Cardona.
La
remodelación habría tenido lugar entre los siglos XIII y XIV y es probable que
también se alargara la longitud del edificio hacia poniente, puesto que se
observa una junta de transición en la parte occidental de los muros norte y
sur.
La
única decoración existente en el exterior del edificio (y en el interior
también) en la típica decoración lombarda del ábside central, elaborada de una
manera sencilla y algo rústica. Las ventanas son sencillas y de arco de medio
punto, abiertas en el mismo ábside y en la parte oriental del muro norte.
El
aparejo también es rústico y está elaborado con poco cuidado, hay muchos
elementos dispares y irregulares. En el muro del lado sur se observa el perfil
de una puerta que permitiría el acceso entre la iglesia y alguna de las
dependencias del monasterio, quizás con el claustro. Hoy en día esta tapiada
por completo.
Nave
Las pinturas murales
De
la decoración mural de Santa Maria d'Àneu, conservada en el MNAC de Barcelona
con el número de catálogo 15874, tan solo nos ha llegado las pinturas del
ábside central, las cuáles constituyen uno de los conjuntos más importantes de
pintura románica catalana por su calidad plástica y su originalidad
iconográfica.
Las
pinturas muestran dos niveles de composición con sus respectivas narraciones. En
este caso en particular, a diferencia de la mayoría de conjuntos murales
conservados de los ábsides, se debe iniciar la lectura iconográfica por el muro
cilíndrico del mismo. Aquí aparece, bajo la ventana axial, las cuatro ruedas de
fuego del carro de Yavhé descritas por Ezequiel (1, 13-21, y 10, 6 yi 9). A su
lado se erigen dos serafines con tres pares de alas que ilustran la visión de
Isaías: "El año que murió el rey Oceas, vi al Señor sentado en un trono
elevado y excelso, con su largo manto que llenaba el santuario. Unos serafines
que estaban ante él tenían cada uno seis alas; dos para cubrirse la cara, dos
para cubrirse sus pies y dos para volar. Y se llamaban de unos a otros con
estas palabras: 'Santo, Santo, Santo es Yavhé Sabaoth (...)' ".
Estas
exclamaciones (S[AN]C[TU]S), aparecen repetidas hasta tres veces en la
parte superior de cada ser, sobre la última de las tres franjas de color que
dividen el tambor cilíndrico del ábside.
Siguiendo
la tipología habitual de estos personajes, las alas y las manos de los
serafines representan ojos, tal como lo indica Ezequiel (10, 12). Ambos
sostienen pinzas que acercan a los labios de los profetas, que se arrodillan a
su lado, mientras son purificados según lo explica el texto de Isaías: "Entonces
voló hacia mi uno de los serafines, llevando en su mano una brasa que había
recogido en unas tenazas sobre el altar. me tocó la boca y dijo: 'Cuando esto
toque tus labios, tu culpa se borrará y tu pecado quedara expiad”'.
"(Is, 6, 6-7). El Personaje de Isaías se identifica por una inscripción de
la cual solo se conserva la parte inicial, mientras que el otro personaje
presenta más dudas. Excepcionalmente se trata de Elias (Elia), que según los
textos del antiguo Testamento no vio al Eterno hasta el momento de subir a los
cielos; hubiera sido más lógico que el personaje fuera Jeremías o Jeremias. La
presencia de Elias da un significado suplementario a las ruedas de fuego, y las
acerca a aquella que llevaron el cielo al Hombre de Dios: "Mientras
ellos iban andando y hablando entre ellos, un carro de fuego con caballos de
fuego los separó al uno del otro, y Elias subió al cielo en alboroto"
(2R 2, 11-13) y "entonces se alzó el profeta Elias como un fuego, y su
palabra quemaba como una antorcha" (Ecli 48, 1-2).
Ambos
profetas, nimbados y vestidos con túnica probablemente de colores azul y rojo,
representan el mensaje de la buena nueva anunciada por Isaías: "Por eso
el Señor mismo os dará una señal: cuando la joven esté embarazada tendrá un
hijo, y lo llamará Emmanuel " (Is 7, 14). Jesucristo, el Emmanuel,
aparece justo sobre las ruedas de Jeremias y de Isaías en la cuenca absidal,
sentado en las rodillas de la Virgen. Hay que remarcar que la franja que separa
los dos registros narrativos es muy tenue y está compuesta por una franja de
pequeñas ondulaciones con elementos florales. Otros elementos vegetales decoran
el intradós de las ventanas, con formas helicoidales en las laterales y de
filigrana de inspiración clásica en la central.
La
figura del Maiestas Mariae ha desaparecido casi totalmente, pero se puede
reconocer el trono de orfebrería y la indumentaria de la Virgen. Ésta, presenta
el Niño a los reyes magos, que se encuentran situados asimétricamente a los dos
lados de la cuenca absidal. Melchor, en genuflexión, presenta su ofrenda.
Gaspar y Baltasar han desaparecido en su mitad superior. Los tres visten la
misma túnica y muestran sus piernas cubiertas por unos calzones que les cubren
hasta los pies, calzados los tres con zapatos estrechos. Se cubren la cabeza
con un sombrero tronco-cónico.
A
la izquierda del espectador encontramos al arcángel Miguel vestido al modo
bizantino, sujetando el estandarte con la mano izquierda y el rodillo con la
derecha, sobre el que aparece la inscripción [PE]TICIUS, mientras que la
desaparecida figura del arcángel Gabriel conserva el pergamino con la
inscripción POSTULACIUS. Esta es la cédula que representaba al juez en
la época medieval siguiendo la tradición romana. Así pues, se identifica de
esta manera a los ángeles abogados que piden a Dios el Perdón para los
pecadores, representados de la misma manera en Sant Pere de Burgal, Esterri
de Cardós y Estaón.
Al
igual que en el caso de Burgal, en Santa Maria d'Àneu aparece la figura del
comitente, pero en este caso no aparece uno, sino que aparecen dos, situados en
el lado izquierdo de la composición. El personaje situado en la parte superior,
imberbe, viste como un sacerdote, con la mano izquierda, recubierta por el
manto, sostiene un libro. La figura inferior, peor conservada, luce tonsura
como la anterior y barba, su indumentaria, de color amarillo, podría ser una
dalmática (la vestidura de los diáconos y que los obispos llevan bajo la
casulla). Presenta el volumen con la mano izquierda, esta vez al descubierto, y
sostiene un manto de color púrpura. A su lado se puede leer la inscripción CU(?)LNAD,
de difícil identificación.
Lado izquierdo,
comitente y serafín
Lado derecho, serafín,
Jeremias y el arcángel Rafael
Las cuatro ruedas de fuego mencionadas en el
Apocalipsis
En
el extremo opuesto del registro aparece la figura del arcángel Rafael (SANCTUS
RAPHAEL), que viste túnica de color rojo y manto amarillo y muestra la
espada del mensajero de Dios. La presencia del arcángel Rafael en el registro
inferior, en lugar de flanquear la Maiestas Domini, se podría
entender por su papel de abogado de los personajes opuestos a él, los
comitentes.
Por
lo que respecta a la composición y forma, el ábside presenta una serie de
elementos originales. Aquí el autor se aleja de las normas tradicionales
creando efectos de asimetría o moviendo figuras de su espacio marcado, como en
el caso de los Reyes Magos. De la misma manera, las alas de los serafines
sobrepasan las molduras de las ventanas. Otro aspecto relevante es el intento
de individualización, notorio en las figuras de los comitentes y no en las
otras. Los primeros son representados casi al estilo del retrato. Aparecen como
figuras vivas que presencias las escenas que se desarrollan en el ábside,
mientras que el resto de figurados recibe un tratamiento más convencional.
El
pintor demuestra un gran conocimiento de la técnica pictórica, un buen dominio
de la línea, de los colores, utilizando una amplia gama cromática: amarillos,
púrpura, rojo, blanco, azul, negro y ocres y marrones.
Estilísticamente,
las pinturas de Santa Maria d'Àneu se han descrito dentro del círculo del
Maestro de Pedret, que trabajó en un amplio marco geográfico. Esta área
corresponde a la zona del Pallars y el Valle de Aran (Santa Maria d'Àneu, Sant
Pere de Burgal, Tredós), con otras localizaciones como Sant Quirze de
Pedret o Àger (Noguera). La actividad de este maestro influenció en los
maestros de Estaón, Orcau y Cardós. Se fecha su elaboración alrededor del
primer cuarto del siglo XII.
Iglesia de San Juan (Isil)
Iglesia
de San Juan de Isil —Sant Joan d'Isil en catalán— es una
iglesia románica situada en el pueblo de Isil dentro del
municipio de Alto Aneu (Pallars Sobirá). Junto a las aguas del Noguera
Pallaresa, es una de las construcciones románicas más notables del Valle
de Aneu. Se menciona por primera vez en 1095.
El
lugar de Isil aparece mencionado en el documento de consagración de la Seu
d'Urgell, dentro del conjunto de parroquias de la Vall d'Àneu. El año 1064 era
del conde Ramón V, el cual le cedió a su primo Artau I, aunque parece ser que
no paso a manos de ningún conde del Pallars Sobirà hasta finales del siglo XI,
hacia el 1094. En el 1090, el conde Artau II y los suyos, donaban al monasterio
de Santa Maria de Gerri todos los bienes de la villa de Isil.
Actualmente,
la iglesia de Sant Joan de Isil tiene funciones de capilla cementerial, ya que
existe una nueva iglesia de Sant Joan de Isil en el núcleo poblado, construida
en el siglo XVI.
Lo
que sería la parroquia de la población en época románica estaba plenamente
integrada dentro del decanato de la Vall d'Àneu, donde disponía de un estatuto
especial por el cual sus sacerdotes no eren rectores, sino vicarios, por
tratarse de un priorato de Sant Joan de Jerusalén, tal como constaba en una
lista del año 1566. Actualmente depende de la parroquia de Esterri d'Àneu.
Se
trata de un edificio de planta basilical con tres naves rematadas en tres
ábsides, situada perpendicularmente al valle en sentido este-oeste. La cubierta
se soluciona mediante una techumbre a dos aguas de madera y tejas de pizarra, y
por bóvedas de piedra en la parte más cercana a la cabecera.
La
cabecera se sitúa sobre unas rocas que quedan suspendidas sobre el cauce del
Noguera Pallaresa, desde la orilla oriental del mismo se obtiene una imagen
inédita en el románico, como es la de los tres ábsides situados sobre el agua.
Los ábsides quedan decorados exteriormente por arcuaciones lombardas agrupadas
de dos en dos y divididas por lesenas de sección rectangular. Tres ventanas
sencillas se abren en el central, mientras que otras dos idénticas ventanas
iluminan el interior de los absidiolos laterales. Sobre la fachada oriental se
abren tres oculos de apertura tardía. Toda la cabecera se apoya sobre una
basamenta construida a base de piedras poco trabajadas dispuestas regularmente
en anchas hiladas, como ya hemos dicho antes, situadas sobre el mismo lecho del
río.
Destacan
los cuatro volúmenes en la parte superior de las esquinas, especie de torreones
recortados que deberían tener función defensiva. La situación de Isil así lo
sugiere, puesto que se sitúa en un punto de paso en el viejo camino desde los
valles de Aneu hacia el Valle de Aran.
El
interior se compone de tres naves, de las cuales la central es más ancha que
las laterales. los dos muros de arcos formeros situados en medio dividen el
espacio y presentan pilares de sección cuadrada con semicolumnas en los lados,
las cuales soportan los arcos torales. La pared situada sobre estos arcos se
encuentra perforada por una ventana en cada uno de los tramos más occidentales.
En los muros perimetrales norte y sur aparecen pilastras adosadas, de las que
surgen unos arcos torales de cuarto de circulo con losas adoveladas que
sostienen el embigado de la cubierta.
No
hay vestigios de estructuras anteriores a la fábrica románica, lo que indica
que o bien se construyó de nuevo o bien las posibles construcciones anteriores
fueron destruidas. A causa de la peculiar situación, el replanteo del edificio
necesitó de una ampliación del terreno disponible con la plataforma que se
adentra en el lecho del río. para constituir el zócalo de la cabecera.
Parece
ser que se trata de un edificio con vestigios del siglo XI, aunque la
decoración de la fachada indica que se terminó al menos en el XII.
La portalada
La
puerta abierta en el muro sur es de prácticamente idéntica factura que en la
cercana localidad de Sant Llicer d'Alós d'Isil. O aquella es similar a
esta, ¿quién sabe?. Lo que está claro es que fueron levantadas por el mismo
maestro o taller que diseñó las entradas de Isavarre y Escalarre,
también en las Valls d'Àneu.
Su
estructura es a base de tres arquivoltas en degradación apoyadas sobre tres
pares de columnas con sus respectivos pares de capiteles.
El
ajedrezado exterior de la última arquivolta imita al de Sant Lliser, así
como los cilindros y las flores de seis pétalos decorativas.
La
imposta y los capiteles también aparece decorada. La primera con motivos de
origen vegetal en las caras externas y rosetas rodeadas por círculos como las
de la arquivolta en la cara interna.
Los
capiteles son, ya lo hemos dicho, similares a los de Alós d'Isil. En el lado
izquierdo tenemos empezamos por el capitel más exterior, que cuenta con una
cabeza humana con una gran cabellera representada por trazos muy sencillos.
El
segundo capitel, el central cuenta con dos aves enfrentadas y que apoyan sus
cabezas la una contra la otra en el ángulo, con una esfera bajo ellos. El
capitel más interior, de nuevo un rostro humano del que identificamos la boca,
la nariz y los ojos, y dos largos brazos que abiertos hacia atrás y las dos
piernas que se doblan hacia la cabeza, quedando la figura en una incómoda
posición.
En
el lado derecho, el capitel del interior contiene una cara redondeada, similar
a la opuesta en el lado izquierdo, con los dos brazos entrelazados en la parte
superior. En el capitel central figura lo que parece una cabeza de animal, una
especie de reptil, con brazos. El último capitel, el más exterior, aparecen
desdibujadas unas líneas y unas curvas que podría estar emparejado con el
simétrico del lado izquierdo.
En
la parte superior de la fachada encontramos de nuevo a dos losas de piedra en
las que se ha tallado escenas o mensajes simbólicos. La hechura de los mismos
es del mismo estilo que las de Sant Lliser d'Alós d'Isil y es posible que su
situación fuera la misma. En el caso que nos trata se debieron desplazar a la
parte superior de la fachada, algunas discontinuidades en el paramento entre la
portalada y la cornisa podrían ser las evidencias de este desplazamiento. En
ambas tallas la parte inferior de las figuras ha sido borrada en un momento
indeterminado, al menos antes de principios de siglo XX, quizá por motivos de
censura de algún tipo. En el bloque del lado izquierdo figuran una pareja de
figuras, hombre a la izquierda y mujer a la derecha, el primero pasa el brazo
por la espalda de la segunda, un trazado estriado muy esquemático simula el
vestido de ambas figuras. El fondo de la escena aparece zigzagueada en la parte
inferior, algo así como un campo o un fondo marino, mientras que, en la parte
superior, en los espacios entre las cabezas y los hombros aparecen unas
inscripciones, quizás "DO-MI-NES", aludiendo tal vez a los
promotores de la obra.
El
bloque del lado derecho, algo más ancho que el vecino, contiene también dos
figuras, una de las cuales agarra a la otra por el brazo, también sobre un
fondo estriado en la parte inferior y con inscripciones que rellenan los
espacios entre ambas figuras. En la parte izquierda aparece una "P"
y más abajo una "A", en el lado derecho una "X",
una "A" y otras letras. Entre las dos figuras, a la altura de
la cintura, se pueden ver las inscripciones "ATA", MAN",
"RE" y "CIS" entre otras, colocada en cinco
líneas Una gran cruz queda en medio, rodeada de otras cuatro letras, solo
identificables las dos "A" inferiores.
El
resto de la cornisa se conforma mediante una franja de arcos realizada a base
de piezas adoveladas labradas decoradas por la parte exterior con un ajedrezado
que reposan sobre ménsulas en forma de rostros y cabezas, al más puro estilo
aranés. Sobre los arcos, recorriendo también toda la fachada, una cornisa con
piezas inclinadas en las que aparecen diversas decoraciones, tanto motivos
vegetales y geométricos, como escenas o figuraciones representadas de diversa
tipología; destacan la aparición de animales como peces, serpientes, cabezas de
las orejas de las cuales sobresalen una especie de ramas, racimos con frutos,
figuras humanas situadas en posición horizontal que colocan sus manos sobre el
vientre y grupos de dos y tres cabezas. La significación de los mismos es
difícil, aunque parece que forman un conjunto unitario con los de los capiteles
de la portada, esto es: representación de los vicios relacionados con la boca,
las orejas y el vientre.
Sobre
las dos ventanas de estilo gótico aparecen también dos piedras trabajadas en
forma de cabeza, que sobresalen del paramento, quizás dos ménsulas
reaprovechadas, con caras grotescas, una de ellas la de un hombre que se abre
la boca con las manos y realiza una fea mueca, la otra es simplemente un rostro
sin ninguna expresión facial.
Iglesia parroquial de Sant Llorenç d'Isavarre.
La
iglesia de Sant Llorenç de Isavarre se sitúa en lo alto de la población del
mismo nombre, podremos dejar el vehículo en la plaza de la villa y ascender
caminando las cuestas que nos llevan hasta el punto más alto, desde donde
accederemos al interior del recinto por una puerta metálica.
Se
trata de un edificio de una sola nave recubierto con bóveda de cañón reforzada
por tres arcos torales y ábside semicircular en el extremo oriental. Ha sufrido
muchas modificaciones posteriores a la época románica en forma de añadidos y
capillas, asi como el campanario, levantado en el ángulo sureste, la primera
planta del cual es utilizado actualmente como sacristía.
Los
elementos constructivos observables y la tipología de la mampostería situán la
construcción del edificio en el siglo XII, aunque reformada ya en el XIV, y que
constituye un ejemplo excelente de construcción románica en el Valle del siglo
XII, junto con Sant Andreu de Valéncia d'Àneu, sin reminiscencias
arquitectónicas del siglo XI.
Destacaremos
del edificio la portalada de entrada situada en el muro meridional, sin duda
otro ejemplo de la escultura típica del valle, elaborada por el mismo taller
que trabajó las otras portadas de Alós d'Isil y de Sant Joan de Gil, asi como
la de Escalarre.
La
estructura de la portalada de Isavarre se acerca a todas ellas, pero se asemeja
casi totalmente a la de Sant Joan de Gil. Cuenta pues con tres arquivoltas, la
exterior de la cual queda recorrida por un guardapolvo con ajedrezado combinado
con motivos florales, y entre la segunda y la tercera de las arquivoltas,
aparecen de nuevo las flores de seis pétalos y los cuerpos cilíndricos.
Las
columnas situadas a ambos lados, dos pares de ellas, so n lisas y sin decoración,
y sostienen cuatro capiteles con representación de los vicios. En el lado
izquierdo tenemos el capitel exterior con un personaje del que solo vemos su
rostro, con sus manos situadas sobre la frente, a la vez que aparece flanqueado
por lo que parecen dos frutos o piñas, y el interior en el que aparece el
personaje de la gran cabellera.
En
el lado derecho, vemos el capitel interior idéntico al del lado izquierdo: el
personaje con larga cabellera, realzado de una manera basta y rústica, y el
externo con dos aves situadas de manera que unen sus cabezas en el ángulo.
Las
columnas ya hemos dicho que son lisas, y la imposta de las jambas del portal
estan decoradas con motivos florales, similares a los de las arquivoltas.
Al
igual que en Alós y en Isil, son capiteles elaborados durante el siglo XII.
Del
exterior del muro meridional también podemos apreciar la existencia de piedras ménsulas,
seguramente recolocadas en el lugar que estan ahora, que representan las caras
grotescas que hacen muecas y cabezas de animales. Parece ser que en el exterior
del ábside se situán más de estas, lugar no visto por nosotros durante la
visita, quizás por el difícil acceso a un buen punto de vista. Otra vez será.
Detalle imposta en el muro sur
Detalle imposta en el
muro sur
También
destaca la pica bautismal rectangular que está situada en el exterior del
edificio, en un lateral de la puerta de entrada, compuesta por un bloque de
granito de 139 x 37 x 44, con animales representados muy esquemáticamente en
las caras, datable también en el siglo XII.
Pila bautismal
rectangular situada en el exterior
Iglesia de Santa María (Ginestarre)
Santa
María de Ginestarre es una iglesia románica situada en el
agregado de Ginestarre, dentro del término municipal de Esterri de Cardós,
en la comarca catalana del Pallars Sobirá.
Ginestarre
se encuentra a apenas 900 metros de distancia de Esterri de Cardós, y se sitúa
a unos 150 m de desnivel por encima. Desde el pueblo se tiene una bonita
panorámica del valle de Cardós y la iglesia se sitúa en la parte baja del
pueblo, de hecho es el primer edificio que nos encontramos al llegar. Se trata
de un sencillo templo de una sola nave con techumbre de madera, con ábside
semicircular y campanario en el lado norte del pié. Dos capillas posteriormente
añadidas en el siglo XVII se sitúan a cada lado de la nave. Para acceder al
interior se usa el mismo sistema que en Esterri de Cardós, unas escaleras nos
llevan hasta una puerta situada en la fachada sur, bajo un porche de madera.
Exteriormente,
la única decoración observable se encuentra en el ábside, unos arquillos
lombardos coronan el muro bajo la cornisa. Interiormente nos encontramos con un
pequeño espacio enfrentado con el ábside, cuya única obertura en forma de
ventana se sitúa en el centro. Como ya se ha dicho, a ambos lados se abren dos
capillas rectangulares, ambas cuentan con un retablo barroco, si bien el del
lado sur se situaba originalmente en el ábside. En la esquina norte se puede
observar un desconchado en el enyesado existente desde el que se puede apreciar
la fábrica de piedra original. En el ábside se encuentran las pinturas murales,
es la zona mejor conservada. La nave se recubre con un revestimiento a base de
llatas de madera colocadas de manera conforman una especie de bóveda de cañón,
sobre la que se reclina la estructura de madera de la techumbre.
A
los pies de la nave, se encuentra un porche de madera de pequeñas dimensiones,
en muy mal estado de conservación. El suelo de piedra se ha recubierto con una
tarima de madera hasta la cabecera, donde el suelo de piedra forma una
elevación y se enrasa con dicha tarima.
El
estado de conservación del lugar deja mucho que desear. Desde el exterior se
aprecian numerosas grietas y patologías diversas, sobre todo en la parte
superior del campanario. Dentro sucede lo mismo, muchas zonas de los muros han
perdido parte del revestimiento, la tarima se encuentra en muchos casos rota y
el coro se mantiene en pie a duras penas.
La
obra original se puede encontrar en el museo de Arte Nacional de Catalunya, en
la colección de Románico. Se identifica como pieza número 46 dentro del ámbito
VI y es otro ejemplo de la visión tetramórfica del Cristo en Majestad. Está
catalogada como MNAC/MAC 15971, y fue adquirida entre los años 1919-1923 y
1964. Sus dimensiones son de 375 x 365 x 250 cm. Al igual que las pinturas de
Esterri de Cardós, la única forma de poder obtener imágenes y estudiarlas
detenidamente de la obra, sin agobios y tranquilamente, es visitando el lugar
de procedencia y observar la réplica de dichas pinturas.
Se
trata de una pintura mural realizada sobre los muros interiores del ábside de
la iglesia. En el momento de la adquisición de las pinturas por parte del
museo, se conservaba prácticamente la totalidad de las pinturas del ábside, con
la excepción de algunas manchas vacías, y una pequeña parte de las
pertenecientes al arco presbiteral que precede al ábside, tan solo algunos
restos de decoraciones de los tramos frontales y la mitad aproximadamente del
intradós del arco. Es posiblemente un trabajo realizado en la segunda mitad del
siglo XII, ya en periodo tardo-románico, y mantiene una cierta similitud con
las pinturas del círculo de Pedret y a las de la iglesia de Sorpe. La técnica
pictórica utilizada es "al fresco", como prácticamente la
totalidad de este tipo de murales durante el mismo período y se puede destacar
el tratamiento aplicado a los pliegues de los vestidos, remarcados mediante
unos trazos negros muy expresivos y poco frecuentes en el románico catalán.
El
programa iconográfico se centra en la parte superior del ábside, en la
semicúpula, donde se representa el Cristo en Majestad o Maiestas Domini dentro
de la mandorla rodeado de las figuras del tetramorfo, en la parte inferior el
toro y el león (o el oso) saliendo de unas nubes, y el ángel y el águila en la
parte superior. Toda la cúpula está ocupada por estas figuras. Con respecto a
la figura del león-oso que representa a Marcos, hay que decir lo mismo que
en Esterri de Cardós, y es que en estos dos casos, el león se ha
sustituido por la figura de un oso pardo, animal abundante en la zona por
aquellos tiempos y siempre símbolo de incomodidad y de malos presagios para
pastores y montañeses, de ahí que plásticamente se le pueda representar
enfrentado con sus colores y tonos oscuros a la figura clara y limpia del toro,
justo al otro lado de la mandorla. El Cristo queda situado dentro de una
mandorla, sentado en una franja horizontal que sobresale, nimbo crucífero sobre
la testa y en actitud de bendecir con su mano derecha separada del cuerpo y
apoyando un tomo sobre su regazo con la izquierda. Los pies desnudos descansas
sobre una especie de tela, a diferencia de muchas otras composiciones
similares, donde lo hacen sobre un orbe de fuego que simboliza el mundo y los
infiernos. En este caso no aparecen las letras Alfa y Omega a ambos lados de su
figura, ya sea por que no existían en realidad o porque se han borrado con el
paso del tiempo, pero si se puede acertar a distinguir grupos de puntos blancos
que podrían simbolizar perfectamente las estrellas y el firmamento (recordemos
que la parte superior del ábside, a nivel iconográfico representa el cielo,
donde "moran" las figuras representadas). La mandorla está
formada por varias franjas con decoraciones y cenefas, hasta un total de
cuatro. Todo el conjunto superior queda situado sobre un fondo compuesto por
cuatro franjas diferenciadas por su color: la superior es de color oscuro, la
central es de color ocre y la inferior cuenta con un tono azulado.
Una
franja decorada con cenefas geométricas separa la parte superior con la parte
media, donde se sitúa representado un colegio apostólico con un total de ocho
figuras, distribuidas simétricamente con respecto a la ventana situada en el
eje del conjunto. Los apóstoles están de pie en posición frontal y cada uno de
ellos sostiene o lleva algún elemento que lo identifica (todos menos uno).
Empezando desde la izquierda a la derecha son:
·
San
Felipe, que sostiene un pergamino en su mano izquierda.
·
San
Juan, quien ostenta en alto uno de los libros de la ley
·
San
Pedro, fácilmente identificado con las grandes llaves que levanta con la mano
izquierda, mientras que muestra la palma de la mano derecha frente a él.
·
Virgen
María, sosteniendo un gran cáliz o copa con su mano izquierda, mientras que
muestra la misma actitud que Pedro levantando la palma de la mano derecha
frente a ella. Sobre ésta figura también existe una cierta polémica basada en
el hecho que si realmente es la figura de la Virgen María, el pintor la ha
representado con unos rasgos poco agradables, si nos fijamos bien observamos
que se trata de una mujer vieja, fea y enigmática cuyo rostro crea inquietud.
Incluso se puede interpretar que su palma levantada, mas que glorificar el
nombre de Dios, parece que lo rehuya ante el espectador.
·
San
Pablo, también alza el libro de la ley y levanta la palma ante nosotros.
·
San
Bartolomé, cuya figura no nos ha llegado completa pero sí su nombre, inscrito
junto a él.
·
San
Andrés, del que solo podemos observar parte de su rostro y una cruz latina que
sostiene.
·
Y
finalmente, al final del lado derecho, la figura de un apóstol no identificado,
ni el nombre ni sus símbolos se han podido interpretar.
En
el arco triunfal o presbiteral que precede al ábside también hay restos de
pinturas, en la parte exterior de ambos resaltos se dibujan unos ajedrezados de
distintos colores. El intradós, del cual solo se ha conservado la mitad
derecha, se divide en varias escenas en las que aparecen también unas escenas
enumeradas a continuación en sentido descendente:
·
Posible
medallón con la figura del agnus dei o cordero de Dios.
·
Seguidamente
aparece una figura oscura y muy deteriorada identificada con Caín, en el
momento en que hace ofrenda de los frutos de la tierra al Señor.
·
Bajo
el anterior se muestra otro personaje en posición pensativa, apoya la cabeza
sobre su mano, muy semejante a la representación de Job en el arco presbiteral
de Sant Climent de Taüll.
·
En
la parte inferior aparece de nuevo la silueta de un apóstol similar a los del
ábside, también sin identificar.
·
Opuesto
a este último, al otro lado del arco, también aparecen restos de otra figura,
posiblemente otro apóstol, del que apenas quedan trazos claros.
Colegio apostólico,
lado izquierdo: Felipe, Juan, Pedro y María.
Colegio apostólico,
lado derecho: Pablo, Bartolomé, Andrés y ¿?.
Maiestas Domini
Talla de la Virgen
La
Virgen de Ginestarre es una talla románica de madera policromada conservada
en el Museo Diocesano de Urgel, en la Seu d'Urgell. Se encuentra en muy
buen estado. Su tamaño es de 1,07 metros de altura, lo que hace que sea de las
vírgenes mayores de la zona. La imagen de la Virgen está coronada y cubierta,
cabeza, hombros y parte del brazo derecho, por un velo azul ribeteado por un
galón de oro. Sostiene en la mano derecha, palma arriba y en las puntas de los
dedos también hacia lo alto, una pequeña bola del mundo. El Niño está sentado
en el regazo de la Madre, encima de la rodilla izquierda. Está en actitud de
bendecir con la derecha, y va vestido con una túnica verdosa, encima de la cual
lleva un manto rojo.
Próximo Capítulo: Románico en el Pallars Jussà
Bibliografía
Adell
i Gisbert, Joan-Albert [et al.] (1993). «Sant Pau i Sant Pere d'Esterri de
Cardós». El Pallars. Catalunya romànica, XV (en catalán).
Barcelona: Enciclopèdia catalana.
BOTO VARELA, Gerardo,
"Morfogénesis arquitectónica y organización de los espacios de culto en la catedral de La Seu d'Urgell.
La iglesia de Santa María (1010-1190)",
en Materia y acción en las catedrales medievales (s IX-XI!/):construir, decorar, celebrar, BOTO V ARELA, Gerardo y GARCÍA
DE CASTRO VALDÉS, Cesar (eds.), Oxford, 2017.
CARBONELL i ESTELLER, Eduard,
L'art romanic a Catalunya, Barcelona, 1974-1975, 2 tomos.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel,
"The Catalan Romanesque Painting Revisited (with Technical Report by A Morer and J. Badia", en HOURIHANE, Colum (ed.), Spanish medieval Art, Recent Studies, Tempe (Arizona), 2007, pp. 119-153.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ,
M., 2007b
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ,
Manuel, "Cremona y Compostela: de la performance a la piedra", en QUINTAVALLE, Arturo (ed.), lmmagine e ldeologia,
Parma, 2007, pp. 173-179.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel A, "Verso Santiago? La scultura romanica da Jaca a Compostella", en Medievo: !'Europa
delle Cattedrali, Atti del IX Convegno lnternazionale di Studi, Parma, 19-23 settembre 2006, QUINTAVALLE, Arturo
Cario
(ed.), Milán-Parma, 2007, pp. 287-296.
CATALUÑA ROMÁNICA,
1994-1998 XV PP. 195-210.
CATALUÑA ROMÁNICA,
1994-1998 XVI PP. 178-199.
COY i COTONAT, Agustí,
Sort y comarca Noguera-Pallaresa, Barcelona, 1906.
ESPAÑOL BERTRÁN, Francesca, L'escultura romanica catalana
en el marc deis
intercanvis hispanollenguadocians", en BANCO, Isidro
C. y BUSQUETA, Joan J. (eds.),
Gombau de Camporrels, bisbe de Lleida. A l'alba del segle XIII, Lleida, 1996, pp. 43-81.
GARLAND,
Emmanuel, L’iconographie romane
dans la region centrale des Pyrénées, Toulouse, 1995 (Université Toulouse-Le Mirail, tesis doctoral inédita).
JUNYENT i SUBIRA, Eduard, Catalunya románica. L'arquitectura
del segle Xll, Barcelona, 1976.
Gavín, Josep M. Pallars
Jussà. Barcelona: Arxiu Gavín, 1981 (Inventari d'esglésies, 8).
JUNYENT i SUBIRÁ, Eduard, Cataluña, Madrid, 1980, 2 tomos (col. La España Románica).
Lloret, Teresa;
Castilló, Arcadi. «Llavorsí». A: El Pallars, la Ribagorça i la Llitera.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984 (Gran geografia comarcal de
Catalunya, 12).
MESTRE CODES,
Jesús y ADELL I CISBERT, Joan-Albert, Les valls pirinénques. Viatge al románic catala, Barcelona,
1999.
MOLINÉ i COLL, Enrie, El monestir de Cerri i el seu territori: una descripció de l'any 1777,
Anuari del Centre d'Estudis del Pallars. Tremp, (1993), pp. 135-196.MOLINÉ i COLL, Enrie, Els últims dos-cents anys del monestir
de Gerri (1631-1835), Tremp, 1998.
OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio,
La representación de Daniel en el foso de los leones en la escultura
de Occidente (ss. XI-XIII). Corpus y estudio iconográfico de la transformación, función y significado de una imagen polivalente, Barcelona, 2017 (Universitat de Barcelona, tesis doctoral), http:!/diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/120642.
PUIG
i CADAFALCH, Josep, FALGUERA, Antoni de y CODAY, Josep, L'arquitectura
romanica
a
Catalunya, Barcelona, 1909-1918, 3 tomos en 4 volúmenes
(eds. facsímil: 1983, 2001).
PUIC i FERRET É , lgnasi Maria,
El monestir de Santa Maria de Cerri (segles XI-XV), Barcelona, 1991,
2 tomos.
SANCHEZ i VILANOVA, Llorenc,;,
Santa Maria de Gerri:
Passat
i present de la gran abadía benedictina del Pallars, 1997.
SUREDA, Joan.
"La Pintura románica a Catalunya".1982. Barcelona.
Alianza Forma.
VIDAL SANVICENS, Mateo y LÓPEZ i VILASECA, Montserrat, El romanic
del Pallars Sobira,
Barcelona, 2 tomos, 1987-1990.
























































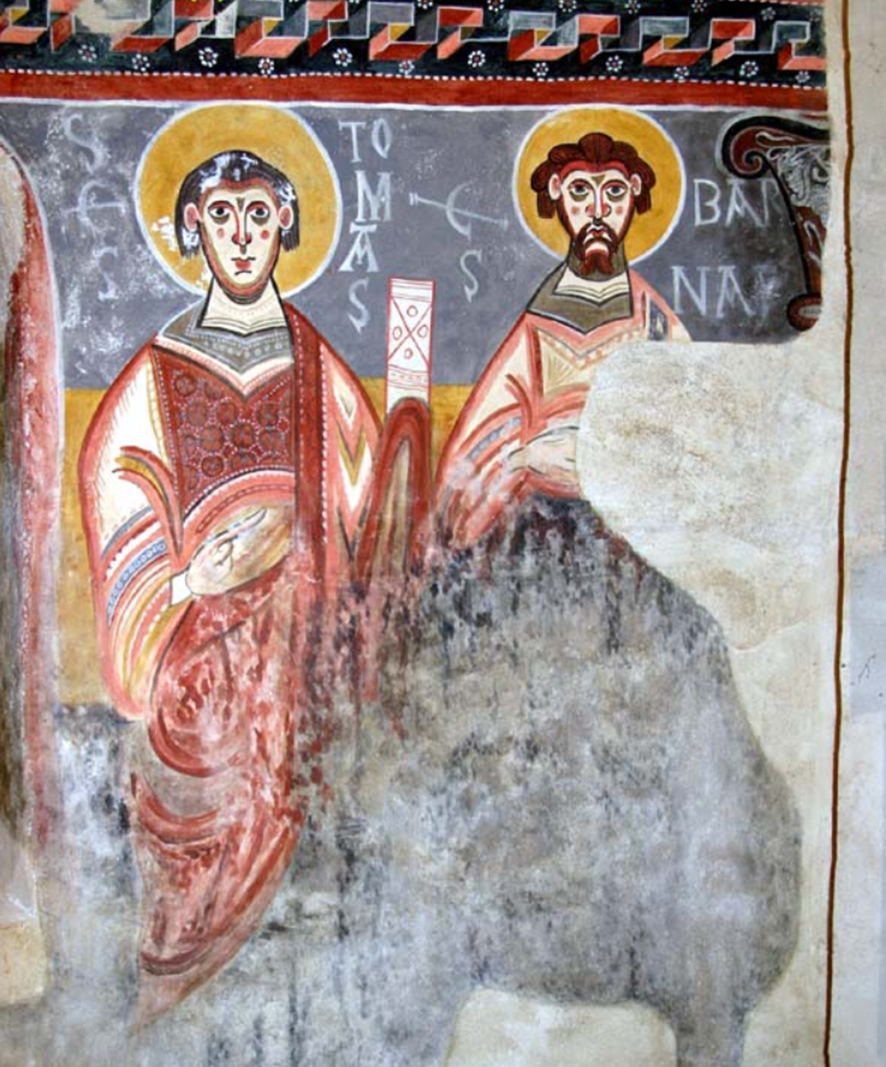











































No hay comentarios:
Publicar un comentario